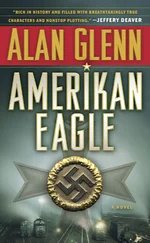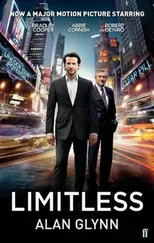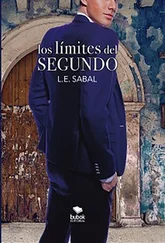Con un ademán despectivo, Melissa se dirigió al cuarto de baño. Me dediqué a contemplar el bar, reproduciendo las palabras de Melissa, incapaz de comprenderlas. En primer lugar, me parecía increíble que estuviésemos juntos, compartiendo una copa y charlando, y que en ese momento estuviese en el lavabo, vestida con unos vaqueros y un jersey holgado, meando. Porque siempre que había pensado en ella durante los últimos diez años, la persona a la que visualizaba automáticamente era la delgada y radiante Melissa de 1988, la de la cabellera oscura y los pómulos prominentes, la Melissa a la que había visto levantarse la falda mil veces y mear sin dejar de hablar. Pero, al parecer, la Melissa de aquellos días se había desvanecido en el tiempo y el espacio y se había convertido en un fantasma. Jamás volvería a verla, jamás me toparía con ella en la calle. La había suplantado la Melissa con la que no había mantenido contacto, la que se había casado otra vez y había tenido hijos, la que había trabajado para la revista Iroquois , la que había dañado de manera permanente su prolífico y tumultuoso cerebro con un producto farmacéutico no contrastado y antes desconocido.
Se me llenaron los ojos de lágrimas y noté un escozor en la garganta. Entonces empezaron a temblarme las manos. ¿Qué me estaba pasando? Sólo habían transcurrido veinticuatro horas desde que tomé la última dosis de MDT y al parecer ya se abrían pequeñas brechas en la dura concha química que se había formado a mi alrededor en las últimas semanas. A través de aquellos resquicios se deslizaban emociones intensas, y no sabía cómo iba a lidiar con ellas. Me vi a mí mismo llorando, sollozando, arrastrándome por el suelo y subiéndome por las paredes, lo cual tuvo sentido unos momentos, como si fuese un alivio exquisito. Pero entonces, cuando Melissa volvió del lavabo, tuve que hacer un esfuerzo para recomponerme.
Se sentó delante de mí y dijo:
– ¿Estás bien?
– Sí.
– Pues no lo parece.
– Es sólo… que me alegro de verte otra vez, Melissa, de verdad. Pero me siento muy mal… Es decir… No me puedo creer que hayas… -Entonces, las lágrimas que había intentado contener me anegaron los ojos. Cerré los puños y miré a la mesa-. Lo siento -dije, y luego sonreí, pero la expresión de mi rostro probablemente era tan demente que no debía de parecer una sonrisa. Me disculpé otra vez, y mientras me enjugaba los ojos con una mano, clavé los nudillos de la otra en el banco de madera.
Sin mirarla directamente, vi que Melissa estaba inmersa en un ejercicio paliativo, respirando hondo y susurrando la palabra «mierda» cada dos segundos.
– Mira, Eddie -dijo a la postre-, ahora el problema ya no soy yo, ni nosotros. Eres tú. -Esa afirmación tuvo un efecto equilibrante sobre mí e intenté concentrarme por unos momentos en sus repercusiones-. Te llamé porque creí… No sé. Creí que si estabas tomando MDT, o lo habías hecho, al menos debías saber lo que me había pasado a mí. Pero no tenía ni idea de que estuvieses tan… -meneó la cabeza- metido. Y después, cuando leí aquello en el Post … -Miré el vaso de cerveza. Ni siquiera lo había tocado, y tampoco pensaba hacerlo-. ¿Transacciones intradía? ¿Vendiendo acciones de biotecnología en descubierto? No me lo podía creer. Debes de tomar mucho MDT. -Asentí-. Pero ¿qué pasará cuando se agoten las existencias, Eddie? Entonces empezarán los problemas de verdad.
Casi pensando en voz alta dije:
– Quizá debería dejarlo ahora. O podría intentar reducir la dosis. -Hice una breve pausa para sopesar aquellas opciones, pero agregué-: Por supuesto, no hay garantía de que eso sea lo correcto, ¿verdad?
– No -repuso. De repente, estaba bastante pálida y parecía cansada-. Pero yo no lo dejaría de golpe. Así lo hice yo. La cuestión es la dosis; cuánto tomas y cuándo lo tomas. Eso es lo que descubrieron cuando empecé a ponerme enferma y después de la muerte de aquel tipo.
– Entonces, ¿tengo que rebajar la dosis?
– No lo sé. Eso creo. Dios mío, no me puedo creer que Vernon no te contara nada de esto.
Vi que Melissa estaba confusa. Mi historia, o lo que conocía de ella hasta el momento, tenía muy poco sentido.
– Melissa, Vernon no me contó nada.
No bien hube dicho esto me di cuenta de que debería mentirle para que mi historia encajara, y de una manera bastante elaborada. Por supuesto, el momento propiciaba ciertos interrogantes de lo más incómodos y temía que los formulara. ¿Cuántas veces había visto a Vernon? ¿Cómo había conseguido unas reservas tan abundantes de MDT? ¿Por qué no me había molestado en averiguar más al respecto? Pero, para mi sorpresa, Melissa no me hizo ninguna de esas preguntas, ni ninguna otra de hecho, y ambos guardamos silencio.
Estudié su rostro mientras se encendía otro cigarrillo. Lo normal habría sido que la Melissa que conocí diez años antes hubiese pedido aclaraciones, una disección punto por punto. Pero la mujer que estaba sentada delante de mí había perdido fuelle. Percibía su curiosidad, y quería saber por qué no era franco con ella, pero no tenía tiempo ni energía para esas cosas. Vernon había muerto. Me había contado lo que sabía del MDT. Sin duda le preocupaba mi apurada situación.
Pero ¿qué más podía hacer o decir? Tenía dos hijos y una vida radicalmente distinta a la que esperaba o a la que creía tener derecho. Ella estaba cansada. Yo estaba solo.
– Lo siento, Eddie -dijo.
– Una pregunta -añadí-. Ese cliente de Vernon que mencionaste. El que trabajaba para la empresa farmacéutica. Imagino que debería hablar con él. Eso tendría sentido, ¿verdad?
Pero inmediatamente vi por su expresión que no podía ayudarme.
– Sólo lo he visto una vez, Eddie, hace cuatro años. No recuerdo su nombre. Tom no se qué. O Todd. No puedo hacer más. Lo siento mucho.
Empezó a invadirme el pánico.
– ¿Y qué hay de la investigación policial? -pregunté-. Después de ese primer día nadie se ha puesto en contacto conmigo. ¿Han hablado contigo? ¿Han descubierto quién asesinó a Vernon y por qué?
– No, pero sabían que había sido traficante de coca, así que supongo que dan por hecho que se trata de un asunto de drogas.
Hice una pausa, un tanto desconcertado por la frase «un asunto de drogas». Tras un momento de reflexión, y sin el menor atisbo de sarcasmo en mi voz, la repetí: «Un asunto de drogas». Era una frase que Melissa había utilizado una vez para describir nuestro matrimonio. Captó la referencia al momento y pareció desinflarse todavía más.
– Todavía duele, ¿verdad?
– La verdad es que no, pero… No fue un asunto de drogas.
– Ya lo sé. Mi comentario sí lo ha sido.
Podría haber respondido cien cosas distintas, pero lo único que se me ocurrió fue:
– Eran tiempos extraños.
– Eso es cierto.
– Cada vez que lo recuerdo…, no sé…, me resulta…
– ¿Qué?
– No tiene sentido pensar en ello, pero hay tantas cosas que podrían haber sido distintas…
La pregunta obvia -«¿Cuáles?»- estuvo en el aire unos momentos. Entonces, Melissa dijo:
– Yo también lo pienso.
Estaba visiblemente agotada, y mi dolor de cabeza empeoraba, así que decidí que había llegado el momento de desprendernos de la vergüenza y el dolor de una tensa conversación en la que nos habíamos enfrascado por descuido y que, si no andábamos con cautela, nos adentraría en un territorio caótico y muy complicado.
Le pedí que me contara algo de sus hijas. Había mencionado que eran dos niñas: Ally, de ocho años, y Jane, de seis. Eran fantásticas, dijo, me encantarían. Eran ingeniosas, dos tiranas a las que no se les pasaba una.
Eso era todo, pensé. Ya era suficiente. Tenía que salir de allí.
Читать дальше