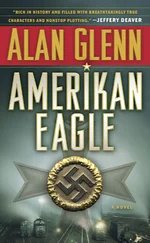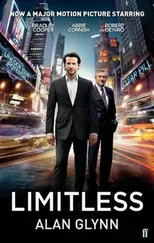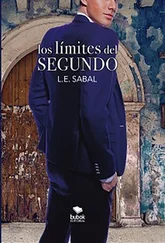No me podía creer que hubiese escrito algo sobre mí, máxime después de cómo le había hablado por teléfono. Pero quizá fuera ese el motivo. El texto ocupaba media página e iba acompañado de una foto de la sala de trabajo de Lafayette. Allí estaban Jay Zollo y los demás, sentados en sus sillas y mirando a cámara.
Empecé a leer.
En una de las compañías de corretaje interdía de Broad Street ha ocurrido algo inusual. En una sala con cincuenta terminales y otras tantas gorras de béisbol, brokers de guerrilla especulan por unos márgenes de beneficio ínfimos: un octavo de punto aquí, un dieciseisavo allá. En Lafayette Trading se trabaja duro y la atmósfera es innegablemente tensa.
Me mencionaba en el segundo párrafo.
Pero la semana pasada todo cambió cuando Eddie Spinola, el chico nuevo, llegó de la calle, abrió una cuenta y emprendió una agresiva orgía de ventas en descubierto que dejó a los avezados corredores de Lafayette sin aliento y buscando su teclado, con la intención de seguir sus indicaciones y embolsarse unos beneficios sin parangón en el mundo del corretaje interdía. Pero, atentos: el que al final de su primera semana era el Rey de las Ratas, el corredor misterioso Eddie Spinola, se halla en paradero desconocido…
No me lo podía creer. Leí en diagonal el resto del párrafo.
Se niega a hablar […] Reservado con otros corredores […] Esquivo […] No se le ha visto en varios días.
El artículo especulaba sobre mi identidad y mis actividades, e incluía citas de un desconcertado Jay Zollo, entre otros. Un texto encuadrado ofrecía detalles sobre algunas de mis transacciones y explicaba cómo se habían beneficiado de ellas varios habituales de Lafayette: uno había ganado suficiente dinero para dar la entrada de un piso, otro había pedido cita para una operación dental a la que debía someterse desde hacía mucho tiempo, y un tercero se había puesto al día con los pagos de la pensión alimentaria.
Era una sensación extraña que escribieran sobre uno, ver tu nombre impreso en un periódico, sobre todo en la sección de negocios. Era más raro aún aparecer en la sección de negocios del New York Post .
Observé el tráfico de la Segunda Avenida.
No sabía cómo afectaría aquello a mi privacidad o a mi relación con Van Loon, pero si algo sabía a ciencia cierta era que no me gustaba.
El taxi se detuvo frente a mi edificio. Estaba tan distraído con el artículo que, cuando pagué al conductor y me apeé, no vi al pequeño grupo de fotógrafos y periodistas congregado en la acera. No conocían mi apariencia y supuestamente sólo sabían dónde vivía, pero mi mirada de incredulidad al bajarme del coche debió de delatarme. Hubo un breve momento de calma antes de que se dieran cuenta, dos segundos a lo sumo, y después: «¡Eddie! ¡Eddie! ¡Aquí! ¡Aquí!». ¡Clic! ¡Clic! Agaché la cabeza, saqué las llaves y eché a andar a toda prisa. «¿Cuándo volverá a Lafayette, Eddie? ¡Mire aquí, Eddie! ¿Cuál es su secreto, Eddie?» Conseguí entrar y cerrar la puerta de golpe. Corrí escaleras arriba y, una vez en casa, fui directo a la ventana. Seguían allí abajo. Eran cinco periodistas arracimados en torno a la puerta del edificio. ¿Todo aquello lo había motivado el artículo del Post ? ¿Todo el mundo quería saber quién era el tipo que se había anticipado a los mercados? ¿El corredor misterioso? Si esa era la noticia, me alegraba de que nadie reparara en que yo era el Thomas Cole al que la policía ansiaba interrogar en relación con Donatella Álvarez.
Me di la vuelta y vi que la luz del contestador automático parpadeaba. Fatigado, me acerqué a él y pulsé el play . Había siete mensajes.
Me senté al borde del sofá y escuché. Jay Zollo suplicaba que me pusiera en contacto con él. Mi padre, confuso, quería saber si había visto el artículo en el periódico. Gennadi, enfadado, dijo que si me estaba riendo de él me cortaría la puta cabeza con un cuchillo del pan. El amigable Artie Meltzer me invitaba a comer. Mary Stern me decía que todo sería mucho más fácil si hablaba con ella. Una empresa de contratación me ofrecía un cargo exclusivo en una importante agencia de corretaje. Y un empleado de la oficina de David Letterman -un representante artístico- me invitaba a participar en el programa de aquella noche.
Me arrellané en el sofá y miré al techo. Debía conservar la calma. Yo no deseaba aquella atención, ni verme presionado, pero si pretendía salir de una pieza tenía que permanecer alerta. Me levanté del sofá y fui al dormitorio. Quizá si podía dormir un rato por la tarde, una hora o dos, sería capaz de pensar con claridad. Pero en el momento en que me tumbé en la cama supe que no podría hacerlo. Estaba completamente despierto y mi cerebro funcionaba a todo gas.
Me levanté de nuevo y fui al salón. Anduve arriba y abajo un rato, de la mesa al teléfono y del teléfono a la mesa. Luego entré en la cocina y salí otra vez. Me metí en el lavabo y volví al salón. Entonces me acerqué a la ventana. Pero eso era todo. No tenía adónde ir, sólo aquellas tres habitaciones. De pie cerca de mi escritorio, estudié el piso e intenté imaginar cómo sería aquel lugar con diez habitaciones, techos altos y paredes blancas desnudas. Pero no podía hacerlo sin sentir vértigo. Además, era otro lugar -la planta 68 del Celestial-, y ahora estaba allí, en mi casa.
Me alejé de la mesa y tuve que apoyarme en las estanterías que había detrás de mí. Me entró un mareo repentino.
Cerré los ojos.
Al cabo de un momento me vi flotando, moviéndome por un pasillo vacío e iluminado. Se oía un sonido cada vez más distante y atenuado. El avance pareció durar una eternidad, con un ritmo lento y onírico. Pero luego me deslizaba describiendo una amplia curva, atravesando una habitación hacia un gran ventanal. No me detuve allí, sino que continué flotando, con los brazos extendidos, atravesando el cristal y sobrevolando el gran microchip que era la ciudad, mientras detrás de mí, tras una breve pero inexplicable demora, el enorme bloque de cristal se desmoronaba en un millón de fragmentos con un estruendo ensordecedor.
Abrí los ojos y di un salto hacia atrás, asustado por la inesperada vista aérea que tenía ahora de la Calle 10, las papeleras, los coches aparcados y los fotógrafos arremolinados como bacterias en una placa de laboratorio. Me aparté de la repisa, intentando mantener el equilibrio, y me desplomé en el suelo. Después, respirando profundamente y frotándome la cabeza, que me había golpeado con la parte superior de la ventana, contemplé asombrado dónde había estado momentos antes y dónde debía estar todavía.
Me levanté poco a poco y volví hacia las estanterías, observando con atención cada uno de mis pasos. Extendí el brazo para tocar las cosas al pasar y así tranquilizarme: el lateral del sofá, la mesa, el escritorio… Miré de dónde venía y no me lo podía creer. Se me antojaba irreal que hubiese estado apoyado en aquella ventana, asomando tanto el cuerpo.
Con el corazón desbocado, fui al cuarto de baño. Si aquello iba a empezar de nuevo, tenía que encontrar la manera de pararlo. Abrí el botiquín situado sobre el lavamanos y rebusqué apresuradamente entre las botellas, cajas y envases herméticos, los productos de afeitado, los jabones y los analgésicos sin receta médica. Encontré un bote de jarabe antitusivo que había comprado el invierno anterior pero no había llegado a utilizar. Leí la etiqueta y vi que contenía codeína. Abrí el tapón, me miré en el espejo y empecé a beber. Era horrible, empalagoso y viscoso, y entre trago y trago tuve arcadas, pero al menos sabía que, fuese cual fuese el cortocircuito sináptico que estaba provocando aquellos desvanecimientos, la codeína ralentizaría mi organismo y me causaría somnolencia, tal vez la suficiente para dejarme inconsciente en el sofá o en el suelo. No me importaba dónde, mientras no fuese en el exterior, en algún lugar de la ciudad, en libertad…
Читать дальше