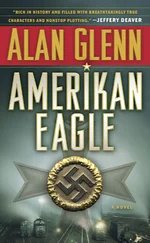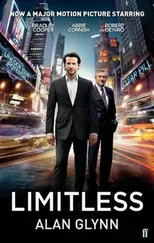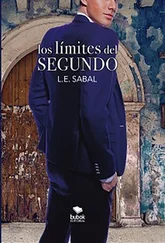El Edificio Celestial, que despuntaba sobre un erial de almacenes abandonados, era un deslumbrante monolito de acero revestido de cristal reflectante en tonos bronce. Cuando el taxi se detuvo junto a una enorme plaza que se extendía a los pies del edificio, Alison me soltó un rollo sobre cosas que, obviamente, creía que yo debía saber. El Celestial tenía 217 metros de altura, 70 plantas y 185 viviendas, además de varios restaurantes, un gimnasio, una sala de proyecciones privada, instalaciones para pasear al perro, un sistema «inteligente» de reciclaje de basuras, una bodega, un humidificador, azotea recubierta de titanio…
Asentí, como si estuviese anotando todo aquello para valorarlo más tarde.
– El propio arquitecto se está planteando trasladarse aquí -dijo.
En el amplio vestíbulo, unas columnas de mármol con vetas rosadas sostenían el techo, adornado con un mosaico dorado, pero escaseaban los muebles y las obras de arte. El ascensor nos llevó hasta la planta 68 en lo que parecieron diez segundos, pero debieron de ser más. El piso precisaba algunas obras, me dijo, así que no debía preocuparme por las bombillas sin lámpara y los cables a la vista.
– Pero… -susurró mientras metía la llave en la cerradura- no se pierda las vistas.
Entramos en un piso diáfano, y aunque vi diversos pasillos, me sentí atraído al instante por las ventanas que ocupaban el otro extremo de la blanca y desnuda estancia. El suelo estaba cubierto de plásticos y, al ir avanzando hacia los ventanales con Alison detrás de mí, avisté todo Manhattan en una panorámica vertiginosa. Me asombró ver los rascacielos justo enfrente, Central Park a la izquierda y el distrito financiero a mi derecha.
Vistos desde aquella perspectiva, desde aquella onírica cualidad de lo imposible, los edificios emblemáticos de la ciudad estaban en su sitio, pero parecían mirar hacia donde nos encontrábamos. Noté la presencia de Alison detrás de mí, olí su perfume y oí el suave roce de la seda al moverse.
– ¿Y bien? -dijo-. ¿Qué le parece?
– Es increíble -respondí, volviéndome hacia ella.
Alison asintió y esbozó una sonrisa. Sus ojos eran de un verde vivaracho y brillaban de un modo que no había visto antes. De repente, me pareció mucho más joven de lo que imaginaba.
– Entonces, señor Spinola -añadió, sosteniéndome la mirada-, ¿le importa que le pregunte a qué se dedica?
Vacilé unos momentos y dije:
– Banca de inversión.
Alison asintió.
– Trabajo para Carl Van Loon.
– Entiendo. Debe de ser interesante.
– Lo es.
Mientras procesaba la información, quizá ubicándome en alguna categoría de cliente inmobiliario, observé la habitación, con sus paredes desnudas y el incompleto cuadriculado de paneles del techo, tratando de imaginar cómo sería totalmente amueblado y habitado. Pensé también en el resto del piso.
– ¿Cuántas habitaciones tiene? -pregunté.
– Diez.
Pensé en aquella información -un piso de diez habitaciones-, pero su envergadura me superaba. Me vi arrastrado irremediablemente a la ventana y admiré de nuevo la ciudad, embelesado como antes, asimilándolo todo. Hacía un día despejado, el sol brillaba sobre Manhattan, y el mero hecho de encontrarme allí me llenó de júbilo.
– ¿Cuánto vale?
Tuve la impresión de que lo hacía sólo por aparentar, pero Alison consultó su libreta, hojeando varias páginas y murmurando como si estuviese concentrada. Al cabo de un momento, dijo con indiferencia:
– Nueve y medio.
Chasqueé la lengua y solté un silbido.
Alison consultó otra página de la libreta y se movió un poco hacia la izquierda, como si ahora verdaderamente se hubiese perdido en sus pensamientos.
Volví a mirar por la ventana. Era mucho dinero, desde luego, pero tampoco una cantidad prohibitiva. Si seguía trabajando a ese nivel y conseguía manejar bien a Van Loon, no había motivo por el que no pudiera reunir el dinero.
Me volví hacia Alison y me aclaré la voz.
Ella sonrió educadamente.
Nueve millones y medio de dólares.
Había cierta electricidad entre nosotros, pero, por lo visto, mencionar el dinero la atenuó, y durante un rato recorrimos en silencio el resto de habitaciones. Las vistas en cada una de ellas eran distintas de las del salón principal, pero igual de espectaculares. Parecía haber luz y espacio por todas partes, y al atravesar lo que serían los cuartos de baño y la cocina, imaginé ónice, terracota, nogal y cromados, una vivienda elegante en un caleidoscopio de formas flotantes, líneas paralelas y curvas de diseño.
Entonces comparé todo aquello con la atmósfera opresiva y el crujir del suelo de mi casa y empecé a notar un mareo, dificultades para respirar e incluso cierto pánico.
– Señor Spinola, ¿se encuentra bien?
Me apoyé contra la puerta, presionándome el pecho con una mano.
– Sí, estoy bien… Es sólo…
– ¿Qué?
Miré a mi alrededor para orientarme. No sabía si había sufrido otro desvanecimiento momentáneo. Creía no haberme movido, no lo recordaba, pero no podía saber a ciencia cierta si el ángulo era distinto desde el lugar en el que me encontraba…
– ¿Señor Spinola?
– Estoy bien, estoy bien. Pero ahora debo irme. Lo siento.
Me dirigí rápidamente hacia la puerta. Dándole la espalda, agité una mano en el aire y dije:
– Me pondré en contacto con su oficina. Ya llamaré. Gracias.
Salí al pasillo y fui directo a uno de los ascensores. Mientras las puertas se cerraban, tenía la esperanza de que no me siguiera, y así fue.
Salí del Celestial y crucé la plaza en dirección a la Décima Avenida pensando en el colosal bloque de vidrio que brillaba al sol detrás de mí. Pensaba también en la posibilidad de que Alison Botnick estuviese todavía en la planta 68, tal vez mirando a la plaza, lo cual me hacía sentir como un insecto. Hube de recorrer varias manzanas de la Calle 33 y pasar frente a la oficina de Correos y el Madison Square Garden antes de encontrar un taxi. No miré atrás en ningún momento, y cuando entré en el coche agaché la cabeza. Había una copia del New York Post doblada sobre el asiento. La cogí y la sostuve con fuerza en mi regazo.
Todavía no sabía con certeza si había ocurrido algo allí arriba, pero la idea misma de que aquella historia de los desvanecimientos empezara otra vez me aterrorizaba. Me quedé quieto y esperé, calibrando cada resquicio de mi percepción, listo para aislar y evaluar cualquier anormalidad. Pasaron un par de minutos y parecía encontrarme bien. Entonces relajé la mano con la que agarraba el periódico, y cuando giramos a la derecha para tomar la Segunda Avenida, me había calmado considerablemente.
Abrí el Post y miré la portada. El titular decía: «los federales investigan a los reguladores». Era un artículo sobre los tejemanejes de la Comisión Deportiva del estado de Nueva York, e iba acompañado de unas fotografías poco favorecedoras de dos altos cargos de dicho organismo. Como era habitual en ese periódico, en la parte superior de la portada, por encima de la cabecera, había tres titulares encuadrados con referencias a las páginas donde se encontraba el artículo. El que había en medio, con tipografía blanca sobre un fondo rojo, me llamó la atención de inmediato: «mujer de pintor mexicano sufre ataque brutal, página 2». Contemplé aquellas palabras un segundo, y estaba a punto de buscar el artículo cuando vi el titular de al lado. Éste -en blanco sobre negro- decía: «corredor de bolsa misterioso arrasa, página 43». Abrí atropelladamente el periódico y cuando encontré el artículo en la sección de negocios, lo primero que vi fue que la autora era Mary Stern. Se me revolvió el estómago.
Читать дальше