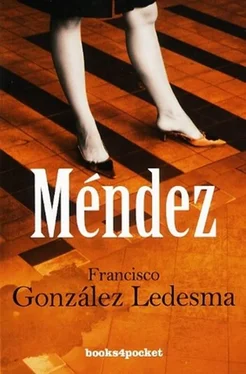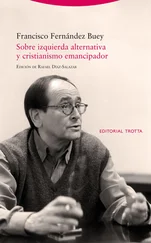La mujer sostuvo la puerta y le invitó a pasar a una sala desde la que se veían otras torres iguales, bloques ¡guales, barrancos que bajaban hasta la autopista, árboles comidos por orinas vecinales, containers con gatos de plantilla, tuberías rotas por las que se deslizaban líquidos esponjosos, bolitas negras y cacas gratinadas. Toda Ciutat Meridiana era un Manhattan de torres de ladrillo y antenas, pero edificado sobre barrancos llenos de coches, bolsas de basura y hogares del jubilado. Las calles subían hacia la montaña y bajaban hacia el abismo sin un solo rincón que mereciese tener un nombre. Una autopista a la derecha, otra a la izquierda y en medio aquella erupción volcánica.
– Pase usted, señor Méndez.
Cuando los inmigrantes ya no cupieron en el corazón barato de la ciudad, o sea el barrio de Méndez, fueron desplazados a lugares más remotos, como Montjuïc y el Carmelo, montañas que adornaron con una corona de barracas. O a las playas de Pekín, Marbella y Somorrostro, donde los temporales se llevaban las chabolas y donde los policías franquistas despertaban a los vecinos cada amanecer, fusilando cara al mar a unos cuantos rojos malnacidos. O al final del Cementerio Nuevo -que, por supuesto, es el antiguo- sobre cuyas paredes exteriores se asentaban las barracas. Por descontado, no convenía profundizar demasiado en aquellas paredes, a no ser que se quisiera entablar amistad con los muertos.
Claro que había sitios mejores -pensó siempre Méndez, mientras se ilusionaba con la prosperidad del país- como La Bordeta, Pueblo Nuevo y el Clot, donde tampoco cupieron. Entonces se construyó dentro de la ciudad una autopista llena de semáforos y bordeada por rascacielos para pobres que habían dejado de ser pobres. Se llamaba Avenida Meridiana, y Méndez evitó siempre pasar por ella, no fuese a pillar una corriente de aire. Pero eso era para ricos ex-pobres, y lo que abundaba eran los pobres que no habían llegado a ser ex, los cuales seguían sin caber en ninguna parte. Se les envió a una ciudad artificial llamada «San Ildefonso», que al no ser ciudad recibió el nombre de «Satélite», o a las barriadas de Verdún y Torre Baró, en la montaña, donde los pobres que nunca serían ex se construyeron sus propias calles y sus propias cloacas los domingos por la mañana. También llenaron Hospitalet, que no era capital -como San Ildefonso no era ciudad- pero se convirtió en una de las capitales más importantes de España.
– Siéntese en la salita-comedor, señor Méndez. Mire, desde aquí hay una buena vista.
Los otros rascacielos, los barrancos, las luces de la autopista, la noche que cae, los vecinos de al lado que se ponen a cantar «España cañí» desaforadamente.
– Le prepararé una copa de coñac.
– Que sea barato.
– Yo sólo lo tengo barato, señor Méndez.
Cuando los inmigrantes ya no cupieron en las ciudades naturales ni artificiales, se les envió más lejos. Por ejemplo a Rubí, más allá del Tibidabo, que antes estaba llena de pinos y pronto se llenó de orinales; a Tarrasa y Sabadell, donde los inmigrantes se ahogaron en las inundaciones del año 62, o a Cerdanyola, antes una población tan pequeña y bonita que las familias de medio pelo veraneaban en ella. Los niños y las mujeres residían allí, y los viernes por la noche iban los maridos que habían estado trabajando en Barcelona toda la semana. Llenaban por entero un tren cargado de ansiedad al que los vecinos llamaban «el tren de la leche».
Ciudad Meridiana, donde residía la viuda -junto a otras viudas innumerables- no estaba en Barcelona ni dentro de ella. Era un desmonte que todo lo tenía lejos: la ciudad, el trabajo, los autobuses, la esperanza. El director de una caja de ahorros del lugar le había dicho: «De la población que vive aquí, la mitad son ladrones y la otra mitad son policías». Pero ni eso: Ciudad Meridiana no ofrecía tantas emociones.
– Bueno el coñac -elogió Méndez.
– Tenía que haberle comprado otro mejor, pero es que no me ha dado tiempo. Una compañera se puso enferma y he tenido que limpiar una oficina extra en el otro lado de Barcelona, en el quinto coño. Te pasas doce horas trabajando y doce horas para ir y venir. Estoy tan reventada que ni la tele pongo.
– Le entiendo muy bien -susurró Méndez-. A mí ya sabe que no me gusta moverme de Ciudad Vieja, donde lo tengo todo a mano. Para venir aquí he de tomar antes un reconstituyente.
Y tendió a la mujer los papeles que le habían dado en la notaría.
– Tome, aquí está todo. Guárdelo bien.
– Nunca podré pagárselo, señor Méndez.
– Tampoco hace falta que me lo pague.
– Es que con dos hijos para criar, esto es lo más importante de mi vida, se lo juro. Mi marido, cuando ya estaba enfermo de muerte, me dijo: «Mira, al menos te dejo pagado el piso». Pero qué leches de pagado. Los de la Inmobiliaria habían colado bajo mano una hipoteca de no veas, y resulta que lo debíamos todo. Si ustedes, los de la policía, no llegan a desmontar la estafa, aún estaríamos igual.
– No fuimos nosotros, sino los abogados de los vecinos -dijo Méndez-. La policía hizo poca cosa, y mucho menos yo. Yo sólo persigo a gentes que roban un paquete de tabaco o pellizcan el culo de una señora en un autobús.
– Pero usted se preocupó de llevar la sentencia del juez al notario, ir al registrador de la Propiedad, hacer que los papeles volvieran a estar bien. Son esos detalles en los que una mujer como yo se encuentra sola y no sabe qué hacer.
– Bueno, pues no la molesto más. Usted tiene que estar cansada.
– Más lo estaba ayer. Ayer tuve que limpiar la oficina extra que le digo, y encima otra. Ah… Y además andaba la mar de apurada, porque creí que era ayer cuando usted vendría.
– Es verdad, tenía que venir ayer -se disculpó Méndez-, pero es que a última hora me llamaron para un programa de radio.
– ¿Para un programa de radio usted?…
– Es verdad, hay emisoras que siempre se están exponiendo a que les baje la audiencia. Pero se ve que llaman a personas de todas clases y les preguntan si saben lo que es la felicidad.
– ¿La felicidad? ¿Y lo sabe alguien?
– Yo, al menos, no. Supongo que contesté muy mal y no resolví nada. Sólo se me ocurrió decir que la felicidad es algo tan extraño y tan volátil que existe sin existir, no sé cómo explicarlo. Vamos, que cuando la felicidad no existe te das cuenta enseguida, pero cuando existe resulta que no te enteras. Los de la radio se hicieron un lío, yo también, y los oyentes supongo que cambiaron de emisora o se fueron al otro lado de la casa a hacer un pipí. Pero es verdad eso que le digo: cuando la tienes no te enteras, quizá porque es sólo un momento. Antes de que me echaran del estudio se me ocurrió incluso añadir una cosa que había dicho Benjamín Franklin.
– ¿Benjamín queeeeé?
– Era un norteamericano, uno de los padres de la Constitución, un tío que dijo que todos tenemos derecho a buscar la felicidad. Bueno, buscarla es muy sencillo, pero encontrarla es otra cosa. De todos modos, supongo que es bueno que Franklin lo dijera, porque los de arriba siempre te dicen que lo único que has de hacer es joderte. En fin, ese mismo hombre dijo que si sumáramos todos los momentos de felicidad de nuestra vida, estos no llegarían a veinticuatro horas. No parece muy estimulante, pero creo que tenía razón.
– No veo que ese hombre fuera un genio, si sólo dijo eso.
– También inventó el pararrayos.
– Ah, entonces es distinto.
– Total -recapituló Méndez-, que en la radio nos quedamos sin saber qué es la felicidad.
– En la radio y en todas partes.
– Supongo que no volverán a llamarme nunca más -suspiró Méndez-. En fin, estupendo este coñac, señora. No he probado uno mejor desde que estuve en Ceuta.
Читать дальше