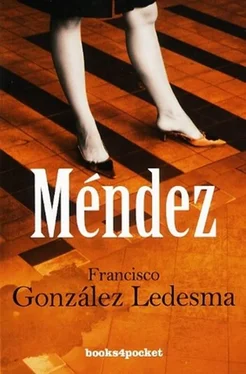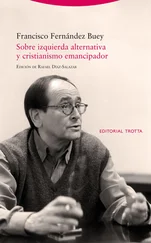En estos casos ya sabe usted que lo mejor es no discutir, aunque el hecho de que no discutas no significa que no pienses. Me vino a la cabeza que si mi mujer y yo no teníamos temas comunes para hablar, ello se debía a que éramos pobres sin grandes perspectivas, y sobre todo -lo más importante, lo básico- a que no teníamos un hijo.
Entonces, inspector Méndez, hice dos cosas, las dos en orden correlativo. La primera y más fácil fue aceptar un cambio de horario en el trabajo, para llegar a comer a casa algo más tarde, ya que me dije: «Entonces mi mujer ya no estará en la hora punta de la tele y podrá sentarse un rato a mi lado, para que charlemos». Pero qué coño. Yo no sabía entonces que las horas puntas de la tele son exactamente todas las horas. O sea que aguántate. Cuando yo llegaba estaban pasando uno de sus programas favoritos, tres telenovelas (una detrás de otra, claro), a las que seguía una especie de confesión pública donde unas señoras explicaban sus pecados, pero con preferencia los pecados de sus maridos. Mi mujer me gritaba, sirviéndome la comida a golpes: «¡Y encima vienes ahora!».
La segunda cosa que por orden correlativo hice, inspector, fue remediar el hecho de que no tuviéramos un hijo. Los hijos unen, según se dice, y si no unen, al menos hacen hablar a los padres. Pero usted ya debe de haber leído en el atestado que somos un matrimonio estéril, la cual cosa tenía mal remedio cuando éramos jóvenes, pero ahora muchísimo peor. Y como no teníamos pasta para adoptar un chaval, ni perspectiva de tenerla, decidí que podía acompañarnos el hijo de unos vecinos que estaba todo el día solo en casa. El hijo de los vecinos vino encantado al comprobar que nuestra tele era diez veces más grande que la suya, y enseguida descubrió que tenía unos videojuegos, cosa que ni mi mujer ni yo hubiéramos podido descubrir jamás. Yo creo que, en cuestión de apretar botoncitos, todos los chavales nacen ingenieros ahora. Se sentaba en la alfombra, tomaba el mando a distancia y dale que dale, se hartaba de matar en la pantalla a unos extraños seres cuya muerte no le importaba a nadie, porque por lo visto eran marcianos, o al menos inmigrantes sin papeles.
El remedio, amigo inspector que ha de perseguirme, fue peor que el mal. Mi mujer, hastiada de no tener el televisor para ella, echó de casa al hijo de los vecinos (que también nos echaron de la suya) y encima dejó de hablarme del todo: en el comedor, en el pasillo de casa, en la cocina, y ya no digamos en el dormitorio. Cuando terminaba el último programa de la noche, se quedaba dormida como un tronco sin ni siquiera apagar el cacharro. Así ya me dirá usted si podíamos soñar en llegar a tener un hijo.
Solamente, al cabo de unos días, abrió la boca para hablarme. Yo me dispuse a oírla, lleno de esperanza. Pero lo único que me dijo fue:
– Tienes que trabajar más para que podamos abonarnos a unas cadenas de pago que están muy bien, y que al fin y al cabo ya tiene todo el mundo. Lo que ahora podemos ver es una auténtica birria. De modo que… ¡espabila!
Fue entonces cuando le aticé con el cacharro, cuando le di a traición y con todas las agravantes del caso. Y fue entonces también cuando bajé a la calle, donde aquel chaval de los vecinos se puso a hablar conmigo. Me dijo que nunca veía a sus padres, y que cuando éstos llegaban, lo primero que hacían era enchufar el televisor, o sea que no hablaban con él. No llegaba a hablar con nadie, de modo que me daba las gracias por estar a su lado.
Y también fue entonces, inspector Méndez, cuando, para vergüenza mía, me puse a llorar.
UNA FELICIDAD ASÍ DE PEQUEÑITA
Todos los barceloneses saben que Méndez trabaja -o dice trabajar- en la Comisaría de un barrio miserable. Todos saben también que no tiene ningún plus -o sea vive del sueldo pelado-, por lo cual no puede permitirse más lujo que comprar libros y encima leerlos, lo cual acabará con su salud. Todos están enterados, en fin, de que Méndez se ilusiona con las mujeres, pero no tiene ninguna fuerza en la cama, lo cual le ha originado una serie de reclamaciones a las que no sabe cómo hacer frente.
Por eso hubo juerga general en la Comisaría cuando Méndez les dijo a sus compañeros que se iba a visitar a una viuda.
En la mente calenturienta del funcionario español siempre ha estado escrito el axioma de que las viudas lloran al macho ausente pero necesitan cambiarlo por otro. Por lo tanto la viuda es una presa fácil, con la única condición de que hayan transcurrido más de cuarenta y ocho horas desde el sepelio. Todos los funcionarios españoles mueren convencidos de ello, aunque nunca hayan tenido una oportunidad, según parece por pura mala suerte.
Hubo gritos de ánimo para Méndez:
– ¡No la dejes escapar!
– ¡Agárrala en la puerta!
– ¡Dale una lupa para que te la vea!
Pero Méndez marchó muy dignamente, y en lugar de ir cuanto antes a casa de la viuda pasó primero por el despacho de un notario. Le atendió una chica redondita, culona, con gafas, de las que siempre le habían gustado a Méndez porque, según él, se dejaban tocar las rodillas por debajo de la mesa, y para disimular recitaban en voz alta la Ley Hipotecaria.
Pero la chica redondita, culona y con gafas no se dejó tocar nada. Le dijo a Méndez:
– Ya tengo toda la documentación lista. El jefe le ha dado número de protocolo esta mañana.
– Pues muchas gracias.
– Después de la sentencia judicial condenando al estafador, se han modificado los datos del Registro de la Propiedad y el piso vuelve a estar a nombre de la auténtica dueña. Cuando usted le dé los papeles, tendrá una gran alegría. Se ha tomado muchas molestias, señor Méndez.
– Creí que era mi deber.
– Espero que la viuda se lo agradezca.
Y la empleada de la notaría le miró de refilón, mientras nacía un destello en el fondo de sus gafitas de niña buena. «Coño», pensó Méndez, «tenía buenas piernas, buen culo y buena piel, pero también mala leche. Creía que toda viuda bien nacida no tiene más remedio que agradecer los detalles».
Claro que en el fondo era como para sentirse halagado. Porque pensaba que Méndez aún se mantenía joven y era capaz de corresponder a la gratitud.
Tomó los papeles y dijo con una sonrisa de funcionario desengañado:
– Lástima que usted no tenga que agradecerme nada.
Un sexto piso con el ascensor estropeado porque los vecinos lo sobrecargan de peso y no hay dinero para arreglarlo. Una puerta metálica donde alguien ha dejado escritas las normas de la felicidad perfecta: «Follate a la Anita». O: «Lolita, la del tercero, lo hace bien». En la misma puerta hay una consigna de aliento para que la gente use el ascensor: «Cabrón el que suba». A Méndez le hubiera gustado ser cabrón, pero el ascensor no funcionaba.
Menos mal que sólo eran seis pisos, porque el bloque tenía diecisiete. A partir del tercero, Méndez quedó sin aliento y empezó a maldecir todos los tabacos selectos que había fumado en su vida, procedentes la mayor parte de las cárceles municipales y los cuarteles de la Legión. En el cuarto ya se ahogaba, en el quinto pensó en la conveniencia de pedir los santos viáticos y al llegar al sexto ya estaba en pleno rigor mortis .
Menos mal que le esperaba la viuda, dispuesta a ser agradecida como fuese. La culona de la notaría ya debía de estar pensando que recibiría a Méndez con faldita corta, liguero y medias negras.
La viuda abrió.
– Hola, señor Méndez.
Era joven, pero ya tenía el cabello casi blanco. Las piernas insinuaban esas varices que una mujer cultiva sin saberlo cuando se pasa la vida de pie. Las manos estaban hinchadas por el contacto con detergentes, lejías, aguas sucias y toda clase de líquidos urbanos. La piel gastada albergaba en su fondo los gusanos del tiempo que aún habían de nacer.
Читать дальше