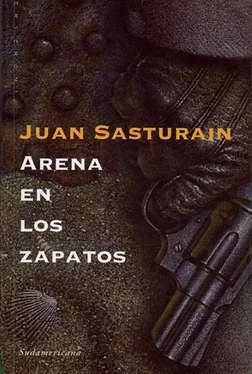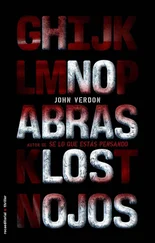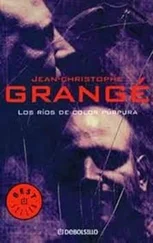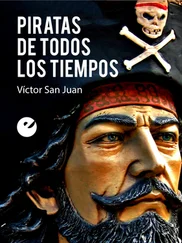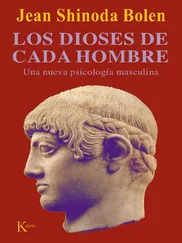– No hay nada que explicar. No se meta. Le pagué para conseguir ciertas informaciones sobre un individuo. Si en el curso de la investigación el sujeto revela otra identidad o adquiere una nueva, es parte del trabajo suyo. No tiene por qué…
– Dos errores, Silguero -lo paró Etchenike-. Uno, que Coria era Forlán desde el principio. Acabo de averiguar que trabaja acá arriba, en Romotor. Eso usted lo sabía. ¿Por qué me lo señaló como Coria? ¿Por qué inventó el asunto del empleado desleal, de las ocupaciones ilegales? Ahí hay algo más. El otro error es decir que me pagó. No. Acá paga Romero, el patrón. Y quiero hablar con él, no con un forro…
– Está loco. No puede…
Etchenike manoteó el sobre con la foto y la cédula y volvió a guardárselo en el bolsillo.
– Déme eso -dijo Silguero extendiendo una mano hacia él mientras abría con la otra el cajón de su derecha-. Déme eso, va a ser mejor…
El veterano agarró la mano extendida y tiró hacia sí. El gerente de Romar golpeó contra el escritorio, y quedó allí echado boca bajo.
– ¿Qué tenés ahí? ¿Un revólver? -dijo Etchenike asomándose.
Una pequeña pistola del veintidós esperaba en el cajón abierto. Lo cerró de un golpe y sin soltar a Silguero le apoyó la punta del dorado abrecartas junto al nudo de la corbata carmesí.
– Ahora hablás con Romero y le decís que tenés que subir. Si me nombrás, te degüello. Silguero empezó a transpirar.
– ¿Qué quiere hacer?
– Quiero que me pague y me explique -empujó el abrecartas-. Hablá.
Los dedos húmedos del gerente de Romar picotearon el microteléfono.
Transpiraba más. Las gotas tocaban la punta filosa.
– Te vas a tener que ir a bañar… ¿Tenés dónde darte una ducha?
– Ha-hay un sauna…
Etchenike sonrió, movió el fino puñal.
– Si no, te recomendaba el gimnasio del Club Peñarol… Buen ambiente.
Alguien atendió el teléfono del otro lado.
– Habla Silguero -dijo Silguero-. Dí-dígale a Romero que subo.
Cuando salieron del ascensor, había tres personas que se disponían a bajar.
– Buenas tardes, Toledo -dijo Etchenike al último de ellos.
Usaba el mismo traje marrón, la misma peinada a la gomina, el mismo portafolios. Su rostro reflejó el mismo pánico que Etchenike conocía. Giró, salió disparado hacia una puerta a sus espaldas.
– Espere -intentó detenerlo Silguero.
El veterano apartó por un momento la mano con que rodeaba amorosamente la cintura del gerente de Romar y se adelantó, alcanzó a Toledo junto al portero eléctrico cuando se confesaba:
– Romero… Vino… Está aquí… -alcanzó a decir antes de que Etchenike lo desplazara, le pusiera el puñal en la nariz, como Polanski a Nicholson en Chinatowm.
Contra todas las expectativas, el mecanismo de la puerta emitió un zumbido. Etchenike tomó a Toledo de las solapas y lo empujó contra la puerta, que se abrió. En un instante estuvieron todos adentro.
El hombre que estaba en el otro extremo de la inmensa habitación, parado junto al cuarto tramo de una ventana que dejaba ver todo el Océano Atlántico y un probable esbozo de la costa africana en el horizonte, tuvo un gesto de extrañeza. Etchenike no pudo verle los ojos, que ocultaban anteojos negros de vidrios espejados. Tampoco expresó actitud alguna con el cuerpo o los brazos, que permanecieron rígidos dentro del traje blanco. Sólo el movimiento vacilante, casi imperceptible, del caño de la pistola que empuñaba, indicó que algo no era como él esperaba.
– ¿Quién es? -dijo centrando el movimiento del arma.
Por un instante el veterano pensó que ese hombre era ciego.
– Etchenike, señor Romero. El hombre que… -dijo Silguero en un segundo plano, casi responsable de todo.
– Ah… Sí, sí-y ahora la distensión fue evidente-. Pensé que se trataba de otra persona… Usted, Toledo, me hizo pensar, con su actitud…
El hombre del Complejo intentó disculparse por la alarma pero la presión de esa punta afilada entre las costillas lo contradecía.
– No exactamente -alcanzó a decir.
– Por favor, señores, déjennos solos -pidió Romero.
Silguero y Toledo obedecieron.
Mientras el mismo Etchenike cerraba la puerta a sus espaldas, el Lobo Romero se dirigió hacia otra zona de la vasta habitación. Primero pasó junto a un equipo de música que ocupaba un ángulo completo y luego por delante de un escritorio limpio de papeles sobre el que sólo había una máquina de escribir eléctrica y el teléfono. Bajo el grueso vidrio, una lámina gigantesca reproducía la tapa de una caja de Alfajores Los Lobos. Detrás del escritorio, la biblioteca empotrada en el muro blanco contenía algunos volúmenes de obras completas de clásicos sostenidas a ambos lados por lobos marinos dorados en posición Mar del Plata, clásica también.
Romero se detuvo finalmente en el rincón más lejano y desde allí invitó a Etchenike a sentarse en alguno de los tres sillones negros con detalles dorados que rodeaban una mesa ratona. Había botellas en un gabinete lateral.
– Venga, Etchenike, póngase cómodo.
El veterano se acercó y se midieron. Romero era corpulento, pero Etchenike, más flaco, superaba con mayor holgura el metro ochenta y cinco.
Romero depositó como un regalo la pistola -una igual a la de Silguero- sobre la mesita y Etchenike dejó al lado, cuidadosamente, el abrecartas.
– Ahora sí: buenas tardes -dijo el Lobo extendiendo la mano.
– Buenas tardes.
Y no hubo mano de Etchenike.
Tampoco aceptó el cigarrillo. Se sentó y dijo:
– Forlán está muerto.
Romero no dio tampoco ahora ninguna señal de alarma. Apenas si pitó un poco más fuerte del Chester y tiró el humo un poco más lejos. Sin embargó cuando con gesto estudiado pero histérico se sacó los anteojos, Etchenike le descubrió unos ojos irremediablemente húmedos y huidizos. Los mocasines grises con medias Dior, la camisa estampada abierta sobre el pecho velludo y que dejaba ver el pesado medallón, la piel tostada y el peinado duro y cosmético que le azulaba las canas, todo evocaba un aire de falsa modernidad decadente, todo lo hacía envejecer sin dignidad, como a esos afeminados empresarios californianos de serie televisiva.
– ¿Cómo fue? -dijo sirviendo whisky sin invitar.
– Ayer, en un camino vecinal a la salida de Playa Bonita, alguien lo baleó por la espalda junto al auto -Etchenike tiró la cédula sobre la mesa-. La traje como prueba de que estuve allí.
– ¿Cómo sé que es cierto?
– Llame a la policía de Necochea o compre el diario de mañana. Le conviene apurarse, ponerse a cubierto o ellos lo llamarán antes.
Romero evaluó o pareció evaluar ese consejo. Estuvo a punto de tomar el teléfono pero se contuvo.
– ¿Trajo las fotos de Forlán? -dijo en tono que quiso ser casual.
– No las tengo. Alguien me asaltó en el hotel y se llevó la cámara y el rollo… Golpearon a un muchacho que nada tenía que ver. Creo que son los mismos que mataron a Forlán.
– ¿Por qué dice eso?
– Es muy claro, Romero. Por eso estoy hablando acá con usted y no con el forro de Silguero.
Romero asintió, casi sonrió ante la calificación de su gerente de Romar.
– Siga.
– Aunque tardé en darme cuenta, todo este trabajo de vigilancia en el Complejo no fue más que una pantalla para cubrir un episodio, apenas uno más, una batalla, de la guerra entre usted y los Hutton por el Atlantic.
– Siga.
– Y creo que es muy burdo el intento: fotografiar a la renga en la cama para después extorsionar, supongo, a Willy, a la misma renga o a la vieja Julia, si es preciso, para que aflojen en la concesión del hotel.
Читать дальше