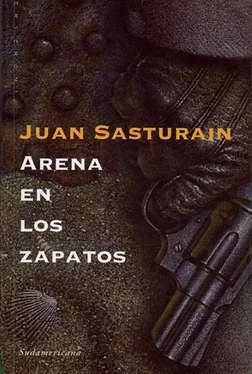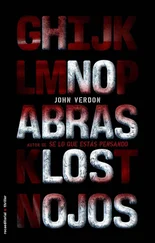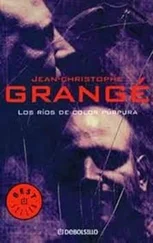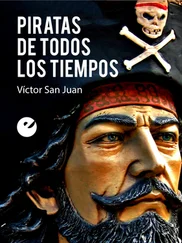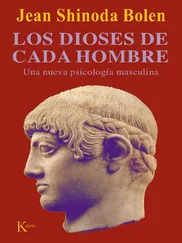– Los mató.
– Cuando la mucama entró a la pieza -prosiguió Laguna- la Beba todavía estaba abrazada a la almohada que agarró con la idea de parar los tiros, me imagino. Tenía sangre por todos lados y parecía muerta.
– Parecía.
– La llevaron a Necochea para internarla de urgencia. Tiene dos balas adentro. No se sabe qué pasará.
– ¿Y Brunetti?
– Según la mucama, ella encontró abierta la puerta que daba a la playa, y al Tano Brunetti tirado en la arena, en pelotas, con dos tiros en la espalda y el revólver del Baba, el trabuco pesado, todavía en la mano. Se ve que tiró una vez y se le trabó y trató de escapar por la playa… Pero Mojarrita lo había seguido y le acertó.
– Bien, el Mojarra -exclamó Etchenike-. ¿Se escapó?
– No, intentó suicidarse y está preso.
– Qué boludo.
Laguna no pudo menos que sonreír pese a todo.
– Se quiso matar ahí nomás, en la playa, después de cagarlo al otro. Se afirmó el revólver en la cabeza y disparó. Pero se debe haber asustado porque apartó el revólver un poco y apenas se lastimó la cabeza y se arrancó un poco de pelo. Lo agarraron unos pescadores que se acercaron ante tanto quilombo. Ni se resistió: lloraba y gatillaba en falso, lloraba y gatillaba en falso. Se había quedado sin balas. Me lo entregaron a mí.
– ¿Está detenido?
– Retenido… detenido… hasta suspendido por la Confederación Sudamericana de Natación, me imagino. Él se quedó sin récord y usted sin laburo, Etchenique. En última instancia, el que va a mantener el título, el único beneficiado es el alemán Karl Burger, campeón mundial que ni siquiera es seguro que exista…
– No sólo él se beneficia, Laguna.
– Cierto. Pero no me va a negar que ahora el partido se simplificó.
– ¿Qué quiere decir?
– Que es como en esos clásicos de fútbol muy complicados, duros, con mucha pierna fuerte y mala intención de los jugadores, juego brusco y tribunas enardecidas. Hasta que no se van tres o cuatro de la cancha, entre lesionados y expulsados, no se ve nada claro… Ahora, acá, se despejó el panorama.
Etchenike no estaba tan convencido.
– Muy caro, el precio -se sentó en la cama en la que había vuelto a recostarse para escuchar el relato del policía-. Hay pibes que no tenían nada que ver con esta mierda: Sergio, Cacho y Rizzo, que casi la liga también. Con el Baba y Brunetti muertos hay algo de justicia pero va a ser difícil reconstruir lo que pasó.
– No, va a ser fácil. Usted quiere decir que no va a ser cierto…
– Veremos -dijo el veterano extrañamente fortalecido.
– ¿Qué quiere decir?
– En principio, quisiera verlo a Sayago.
– No puede.
Etchenike dio un paso hacia la puerta.
– ¿Está acá en el hotel? Déjeme salir, Laguna.
– No puede.
Cuando el veterano dio otro paso, el policía sacó su pistola y le apuntó desganadamente debajo de la cintura.
– Le dije que no.
Etchenike sonrió:
– Usted no va a tirar, comisario.
– Tal vez sí, lamentablemente.
– Esto podría haberse evitado -pensó o dijo Etchenike pero ya era tarde.
Laguna levantó un poco más la pistola; el gesto seguía siendo laxo.
– Sólo quiero hablar con Sayago, ver al juez y después irme -insistió el veterano.
– Demasiado. Costo muy alto; o muy caro el precio, como dice…
– Podemos buscar la manera de que usted no quede muy en evidencia. Yo lo sorprendo y…
Laguna desvió la mirada hacia el espejo. Fueron unos segundos. Etchenike lo miraba mirarse.
– A ver, pruebe… -dijo el comisario volviéndose hacia la ventana.
Etchenike saltó sobre él, lo derribó y por un momento lucharon en silencio, el arma entre los dos. En el tira y afloje el veterano creyó notar que Laguna prefería hacerle sentir que se resistía pero no suficientemente, que cedía pero que eso también tendría un costo.
En un momento dado el comisario zafó del abrazo y metió un hook corto, un mazazo que conmovió la mandíbula del veterano. Etchenike respondió con un rodillazo ascendente y rodaron otra vez. Cuando se levantaron, sin una palabra, el arma había cambiado de mano.
– Ahora vamos, traidor -dijo Etchenike tocándose la barbilla.
Agarró el brazo del comisario y lo retorció hacia su espalda. Abrió la puerta y lo hizo caminar.
– Derecho al juez, Laguna. Le garantizo que no va a perder la jubilación. Tal vez lo asciendan, inclusive.
Recorrieron pasillos vacíos. El policía sentía el frío del hierro en la nuca. Etchenike el frío de la transpiración en todo el cuerpo.
– ¿Quién es el juez?
– El doctor Martínez Dios.
Etchenike no pudo evitar sonreír ante el nombre:
– ¿Y eso es bueno o malo?
– Es La Ley.
Doblaron, salieron al patio central. Se detuvieron allí.
– Primero tengo que ver a Sayago. ¿Dónde está?
– Debe estar declarando. Con custodia.
– No importa, vamos.
– Es en el comedor.
– Conozco.
El agente Russo estaba parado, en posición de descanso con las manos en la cintura, a un costado de la puerta dibujada y lujosa del comedor. No tuvo tiempo para reaccionar.
– El arma o mato al comisario -dijo Etchenike exagerando, yéndosele encima.
Cuando quiso manotear la pistola, el veterano le apuntó a él mientras retenía a Laguna por el cuello, lo hacía patalear.
– Vamos adentro -dijo.
Entraron. El juez era un hombre joven y menudo, un rubio sumido pero no frágil, vestido de remera amarilla y sandalias. De su presunto uniforme convencional sólo conservaba los anteojos y el portafolios. Era como si, al salir de una carpa playera, el doctor Martínez Dios hubiera tomado al pasar y de apuro los atributos mínimos de su investidura. Ahora hablaba con voz pausada y escuchaba selectivamente los borbotones apasionados de Sayago.
Curiosamente, ni él ni el Negro sentado del otro lado de la mesa improvisada como escritorio de juzgado los oyeron llegar. Sólo el secretario, que tecleaba la declaración levantó la mirada:
– Doctor Martínez Dios… -dijo como temiendo interrumpirlo.
El primer gesto del juez fue apenas de un módico fastidio:
– ¿Qué pasa?
– Señor juez… -dijo Laguna con el cuello estirado por la presión del arma-. El señor Etchenique tiene urgencia por declarar y desea que yo asista.
Martínez Dios pareció no entender las circunstancias:
– Tendrá que esperar, el señor Sayago está completando su declaración.
– Por mí no hay problemas -dijo el Negro poniéndose de pie y tomando el arma de Russo.
– Gracias.
Etchenike se sentó, entregó también su arma a Sayago y se dirigió formalmente al juez:
– Puedo contarle todo, señor. Es largo.
Martínez Dios hizo un gesto y el secretario puso papel en la máquina.
Casi una hora después, por la puerta lateral del Hotel Atlantic salían, en fila india, Sayago, el Dr. Martínez Dios, el médico forense y Etchenike. Muy juntos. Antes de subir al Falcon gris con chapa oficial, el veterano se dio vuelta y levantó dos dedos de su mano derecha. Friedrich y Castro, en el umbral, recibieron el mensaje, que no era la ve de una victoria improbable sino el recuerdo de las dos horas que había pedido Etchenike para devolver al juez sano, salvo e informado.
Ahora Sayago conducía con el Dr. Martínez Dios a su lado entre los vertiginosos pinos del camino de acceso al balneario.
– ¿Adónde vamos? -dijo el juez, más entusiasmado que temeroso.
– Le voy a mostrar el tercero -dijo Etchenike recostándose en el asiento trasero-. Es cerca y con vista a la ruta.
– El “tercer hombre” del que me habló…
Читать дальше