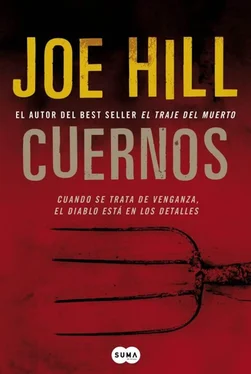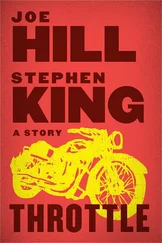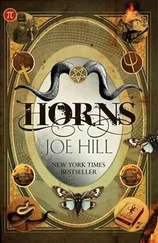Pero Lee no estaba seguro de que el congresista le prestara atención. Miraba la televisión con los ojos entrecerrados. Terry Perrish estaba hundido en su butaca haciéndose el muerto, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Su invitado, el cantante de rock inglés escuálido con la chaqueta de cuero negra, le hacía el signo de la cruz.
– ¿Terry Perrish no era amigo tuyo?
– Más bien su hermano, Ig. Son gente estupenda, la familia Perrish. Me ayudaron mucho en mi adolescencia.
– No los conozco personalmente.
– Creo que son más bien demócratas.
– La gente vota a sus amigos antes que a un partido -dijo el congresista-. Tal vez todos podríamos ser amigos.
Le dio a Lee un golpe en el hombro, como si acabara de ocurrírsele una idea; parecía haberse olvidado de la migraña.
– ¿No estaría bien anunciar mi candidatura a gobernador en el programa de Terry Perrish el año que viene?
– Desde luego que sí -contestó Lee.
– ¿Crees que se puede hacer?
– Si te parece, la próxima vez que esté de visita me lo llevaré por ahí -dijo Lee-. Y le hablaré de ti; a ver qué pasa.
– Estupendo -dijo el congresista-. Haz eso. Correos una buena juerga; yo pago. -Suspiró-. Siempre me levantas el ánimo, Lee. Soy un hombre bendecido con muchos bienes, lo sé muy bien. Y tú eres uno de ellos.
Le miró con ojos brillantes, de abuelito bondadoso. Ojos de Santa Claus que podía poner en cualquier momento que fuera necesario.
– ¿Sabes, Lee? No eres demasiado joven para presentarte al Congreso. En un par de años mi escaño estará libre, de una u otra manera. Tienes grandes cualidades. Eres bueno y honesto. Tienes un pasado de redención por Cristo y sabes contar chistes.
– Creo que no; de momento estoy contento con lo que hago, trabajando para ti. No creo que esté llamado a ocupar un cargo político. -Y sin empacho alguno añadió-: No creo que sea lo que el Señor me tiene destinado.
– Es una pena -dijo el congresista-. Le vendrías estupendamente al partido y no tienes ni idea de lo alto que podrías llegar. Venga, hombre, date una oportunidad. Podrías ser nuestro futuro Ronald Reagan.
– Bah, no creo -dijo Lee-. Preferiría ser Karl Rove.
Al final resultó que su madre no tenía gran cosa que decir. Lee no estaba seguro de hasta qué punto estaba lúcida en sus últimas semanas. La mayor parte de los días únicamente pronunciaba variaciones de una sola palabra, con voz enloquecida y quebrada: «¡Sed! ¡Sed-ien-ta!», mientras los ojos parecían salírsele de las órbitas. Lee se sentaba junto a su cama desnudo por el calor a leer una revista. A mediodía la temperatura del dormitorio subía a treinta y cinco grados, seguramente cinco más bajo los gruesos edredones. Su madre no siempre parecía consciente de que Lee estaba en la habitación con ella. Miraba fijamente al techo peleándose con las mantas con sus débiles brazos, como una mujer que ha caído por la borda y lucha por no ahogarse. Otras veces sus grandes ojos desorbitados dirigían a Lee una mirada aterrada, mientras éste sorbía su té helado sin prestarle atención.
Algunos días, después de cambiarle el pañal, se le olvidaba ponerle uno limpio y la dejaba desnuda de cintura para abajo. Cuando se orinaba encima empezaba a gemir: «¡Pis, pis! ¡Dios, Lee, me he hecho pis encima!». Lee nunca se daba prisa en cambiarle las sábanas, lo que era un proceso lento y laborioso. La orina de su madre olía mal, a zanahorias, a fallo renal. Cuando por fin le cambiaba las sábanas hacía una bola con las sucias y la aplastaba contra la cara de la mujer, mientras ésta aullaba con voz ahogada y confusa. Eso, a fin de cuentas, era lo que su madre solía hacerle a él, pasarle las sábanas por la cara cuando se orinaba en la cama. Era su forma de enseñarle a no hacerse pis encima, un problema que padeció en su infancia.
Hacia finales de mayo, sin embargo, tras semanas de incoherencia, la madre tuvo un momento de lucidez, un peligroso momento de clarividencia. Lee se había despertado antes del alba en su dormitorio del segundo piso. No sabía lo que le había despertado, sólo que algo marchaba mal. Se incorporó, se apoyó sobre los codos y escuchó atento en la quietud. No eran todavía las cinco y un atisbo de aurora teñía de gris el cielo. La ventana estaba ligeramente abierta y olía la hierba nueva y los árboles recién retoñados. El aire era cálido y húmedo. Si ya hacía calor significaba que el día iba a ser abrasador, sobre todo en la habitación de invitados, donde, según estaba comprobando, era posible cocinar a fuego lento a una anciana. Por fin escuchó algo, un golpe seco y leve en el piso de abajo seguido de alguien arañando con los pies una alfombrilla de plástico.
Se levantó y bajó en silencio por las escaleras para ver a su madre. Pensó que la encontraría dormida o tal vez mirando absorta hacia el techo. No se imaginaba que estaría apoyada sobre el costado izquierdo tratando de descolgar el teléfono. Había desplazado el auricular de la horquilla y éste colgaba del cable beis rizado. Había recogido parte del cable con la mano al intentar tirar del auricular para cogerlo y éste se mecía atrás y adelante arañando el suelo y ocasionalmente chocando contra la mesilla de noche.
La madre dejó de recoger el cable cuando a vio a Lee. Su cara angustiada de mejillas hundidas estaba serena, casi expectante. En otro tiempo había tenido una espesa melena color miel que durante años había llevado larga, con ondas hasta los hombros. Una melena a lo Farrah Fawcett. Ahora en cambio estaba quedándose sin pelo, con sólo unos mechones plateados en una calva llena de manchas de vejez.
– ¿Qué haces, mamá? -preguntó Lee.
– Llamar por teléfono.
– ¿A quién quieres llamar?
Mientras hablaba se dio cuenta de la lucidez que, de forma inaudita, había logrado imponerse a la demencia de su madre por el momento. Ésta le dirigió una mirada prolongada e inexpresiva.
– ¿Qué eres?
Bueno, parecía que era una lucidez parcial.
– Lee. ¿No me reconoces?
– Tú no eres él. Lee está caminando sobre la valla. Le he dicho que no lo hiciera, que le voy a castigar a base de bien si lo hace, pero no lo puede evitar.
Lee cruzó la habitación y colgó el teléfono. Dejar un teléfono que funciona prácticamente al alcance de su madre había sido un descuido estúpido, independientemente de su estado mental.
– De todas maneras me voy a morir -dijo la madre-. ¿Por qué quieres que sufra? ¿Por qué no dejas que muera y ya está?
– Porque si simplemente te dejo morir no aprenderé nada -dijo Lee.
Esperaba una nueva pregunta, pero en lugar de ello su madre dijo, en un tono casi satisfecho:
– Ah, claro. ¿Aprender qué?
– Si existen límites.
– ¿Lo que seré capaz de aguantar? -preguntó su madre, y después siguió hablando-: No, no es eso. Te refieres a límites de lo que eres capaz de hacer.
Se recostó sobre las almohadas y a Lee le sorprendió comprobar que sonreía como si supiera algo.
– Tú no eres Lee. Lee está en la valla. Si le cojo caminando por la valla se va a llevar una bofetada. Ya se lo he advertido.
Inhaló profundamente y cerró los ojos. Lee pensó que tal vez se disponía a dormirse de nuevo -a menudo perdía la consciencia en cuestión de minutos-, pero habló de nuevo. Su fino hilo de voz de anciana tenía un deje pensativo:
– Una vez compré por catálogo una máquina de hacer café expreso, creo que era el modelo de Sharper Image. Muy bonita, con sus ribetes en cobre y todo. Esperé un par de semanas y cuando por fin llegó, abrí la caja y ¿te quieres creer lo que encontré? Sólo papel de embalar. Ochenta y nueve dólares por papel de burbuja y poliestireno. Alguien debió de quedarse dormido en la fábrica de máquinas de café expreso.
Читать дальше