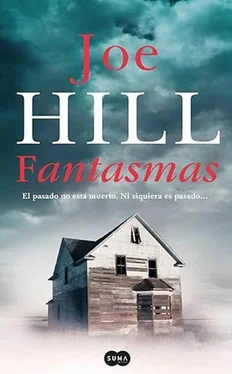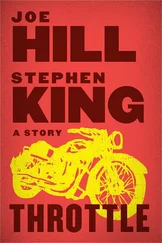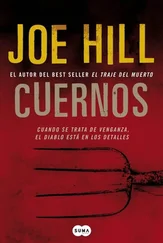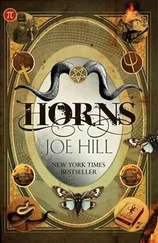– Yo lo sé -dijo Bobby-. Se encontró con un viejo amigo en el centro comercial y empezaron a charlar. Pero quiero decir a charlar en serio, durante horas, y llegado un momento el viejo amigo le dijo: «Eh, te estoy comiendo la oreja» y ella le contestó: «No te preocupes».
– Un hombre célebre dijo en una ocasión: «Prestadme vuestros oídos» [8]-dijo Harriet, y a continuación se dio una palmada en la frente-. ¿Por qué le haría caso?
Excepto por el pelo oscuro, Dean no se parecía nada a él. Era bajito. Bobby no estaba preparado para que fuera tan bajo. Era más bajo que Harriet, que no medía mucho más de metro sesenta. Cuando se besaron, Dean tuvo que estirar el cuello. Era compacto y de complexión fuerte, de espaldas anchas y caderas estrechas. Los ojos detrás de las gruesas gafas con montura de plástico eran del color del peltre sin bruñir. Eran ojos tímidos: miró a Bobby cuando Harriet los presentó, después desvió la mirada, lo miró de nuevo y apartó la vista una vez más. Y además revelaban su edad; tenían las comisuras cubiertas de patas de gallo. Era mayor que Harriet, tal vez incluso diez años mayor.
Acababan de ser presentados cuando Dean gritó de repente:
– ¡ Ah, así que tú eres ese Bobby! ¡Bobby el gracioso! ¿Sabes que estuvimos a punto de no llamar Bobby a nuestro hijo precisamente por ti? Harriet me hizo prometer que si alguna vez nos encontrábamos contigo te aseguraría que llamar Bobby a nuestro hijo había sido idea mía. Por Bobby Murcer. Desde que tuve edad suficiente para imaginar que tendría hijos siempre quise…
– ¡Yo soy gracioso! -interrumpió el niño.
Dean lo cogió por las axilas y lo levantó en el aire.
– ¡Desde luego que lo eres!
Bobby no estaba seguro de querer ir a comer con ellos, pero Harriet le agarró del brazo y echó a andar hacia el aparcamiento mientras su hombro desnudo y cálido tocaba el suyo, así que no tenía mucha elección.
No reparó en que los otros clientes del restaurante les miraban y se olvidó de que estaban maquillados hasta que se les acercó la camarera. Era prácticamente una adolescente, con una cabellera rubia y rizada que se balanceaba al caminar.
– Estamos muertos -anunció el pequeño Bobby.
– Ya veo -dijo la chica-. Así que supongo que estáis trabajando en la película de terror o acabáis de probar el plato especial del día. ¿De cuál de las dos cosas se trata?
Dean dejó escapar una ruidosa carcajada. Bobby nunca había conocido a nadie con la risa tan fácil, se reía de prácticamente todo lo que Harriet decía. En ocasiones se reía tan fuerte que la gente de otras mesas daba un respingo, asustada. Una vez que lograba controlarse pedía disculpas con una sinceridad inconfundible, la cara ligeramente ruborizada y los ojos brillantes y húmedos. Al verlo, Bobby pensó por primera vez que había encontrado la respuesta a la pregunta que tenía en la cabeza desde que descubrió que Harriet estaba casada con aquel Dean-dueño-de-su-propio-almacén-de-maderas. «¿Por qué él?». Bueno, era un espectador entregado, no había duda.
– Pensaba que estabas actuando en Nueva York -dijo Dean-. ¿Estás haciendo algo aquí?
– Podría decirse que sí. Por aquí lo llaman profesor suplente.
– ¡Estás dando clase! Y qué, ¿te gusta?
– Está genial. Siempre quise trabajar en cine o en televisión o de profesor de instituto. Concretamente sustituto del profesor de educación física, así que es mi sueño hecho realidad.
Dean rió salpicando la mesa de migas de rebozado de pollo frito.
– Lo siento, es horrible -dijo-. Hay comida por todas partes. Soy un cerdo.
– No pasa nada. ¿Quieres que le pidamos algo a la camarera? ¿Un vaso de agua? ¿Un abrevadero?
Dean inclinó la cabeza hasta casi tocar el plato, temblando con una risa sibilante y asmática.
– Para. Por favor, te lo pido.
Bobby paró, pero no porque se lo pidiera Dean, sino porque, por primera vez, la rodilla de Harriet estaba tocando la suya debajo de la mesa. Se preguntó si lo estaría haciendo adrede, y en cuanto pudo se reclinó en el asiento y echó una ojeada. No, no era intencionado. Se había quitado las sandalias y estaba clavando los dedos de un pie en los del otro con tal fuerza que la rodilla derecha se movía y tocaba la suya.
– ¡Vaya! Me habría encantado tener un profesor como tú. Alguien capaz de hacer reír a los niños -dijo Dean.
Bobby siguió masticando, aunque no sabía lo que estaba comiendo. No le sabía a nada.
Dean suspiró y se limpió de nuevo las lágrimas.
– Yo no soy nada gracioso. Ni siquiera soy capaz de aprenderme los chistes de «se abre el telón». En realidad, no sé hacer otra cosa que trabajar. En cambio Harriet es tan graciosa… A veces monta shows para Bobby y para mí, haciendo marionetas con calcetines viejos. Nos reímos tanto que nos cuesta respirar. Lo llama el show de los teleñecos ambulantes. Patrocinado por la cerveza Blue Ribbon.
Rompió a reír de nuevo y a dar palmadas en la mesa mientras Harriet fijaba la vista en su regazo. Dean dijo:
– Me encantaría que hiciera ese número en el show de Carson. Es su… ¿cómo lo llamáis?, su número estrella.
– Seguro que lo es -dijo Bobby-. Y me sorprende que Ed McMahon no la haya invitado ya a su programa.
Cuando Dean los dejó de nuevo en el centro comercial y se marchó a trabajar el estado de ánimo había cambiado. Harriet parecía distante y era difícil interesarla en ninguna conversación, aunque no puede decirse que Bobby lo intentara con gran ahínco. De pronto se sentía malhumorado, y ya no le resultaba divertido pasarse un día entero haciendo de zombi. Lo único que hacían era esperar, esperar a que los técnicos colocaran las luces correctamente, a que Tom Savini retocara una herida que empezaba a parecer de látex y no de carne desgarrada, y Bobby estaba harto. Le molestaba ver a otros extras divirtiéndose. Varios zombis habían formado un corrillo y jugaban a pasarse un tembloroso bazo rojo de goma, que cada vez que se caía lo hacía con un plaf. ¿Acaso no habían oído hablar del método Stanislavski? Deberían estar sentados, separados los unos de los otros y practicando su papel, ensayando gemidos y familiarizándose con un trozo de casquería. Entonces se escuchó a sí mismo gemir en voz alta, un sonido de enfado y frustración, y el pequeño Bobby le preguntó si le pasaba algo. Le dijo que estaba practicando y el niño se fue a mirar el partido de béisbol.
Harriet le dijo sin mirarlo:-Estuvo bien la comida, ¿no?
– Sen-sa-cio-nal -contestó Bobby pensando «ten cuidado». Estaba inquieto, lleno de una energía que no sabía cómo descargar-. Creo que Dean y yo hemos hecho buenas migas. Me recuerda a mi abuelo. Yo tenía un abuelo que sabía mover las orejas, se llamaba Evan. Me daba veinticinco centavos si lo ayudaba a recoger leña, cincuenta si lo hacía sin la camiseta puesta. Dime: ¿cuántos años tiene Dean?
Habían echado a caminar juntos y Harriet se puso rígida y se detuvo. Giró la cabeza en dirección a Bobby, pero el pelo le caía sobre los ojos y era difícil distinguir la expresión de su cara:
– Tiene nueve años más que yo. ¿Y qué?
– No, nada. Me alegro de que seas feliz.
– Lo soy -dijo Harriet con voz demasiado aguda.
– ¿Se puso de rodillas para pedirte que te casaras con él?
Harriet asintió con los labios fruncidos, recelosa.
– ¿Y tuviste que ayudarlo a levantarse después? -preguntó Bobby. Su voz también sonaba algo fuera de tono y pensó: «Déjalo ya». Pero aquello era como en los dibujos animados. Se imaginaba al coyote atado delante de una máquina de tren de vapor metiendo las patas entre los raíles para intentar frenarlo, y con las pezuñas hinchadas, rojas y humeantes.
Читать дальше