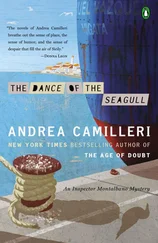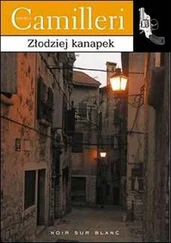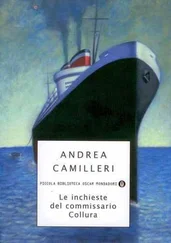Agata Militello lo pensó detenidamente.
– No, comisario. Ése fue el primero en subir. Su madre lo empujó hacia dentro. Después subió ella con los pequeños.
– ¿Se fijó en la matrícula?
– No. No se me ocurrió mirarla. No me pareció que hubiera motivo.
– Claro. Le agradezco su llamada.
Aquel testimonio cerraba definitivamente el asunto. Riguccio tenía razón, se trataba de una reagrupación familiar, aunque el niño mayor albergara una opinión y unos sentimientos distintos al respecto.
La puerta golpeó con violencia y Montalbano pegó un brinco en la silla. Un trozo de revoque se desprendió de la pared, a pesar de que había sido arreglado hacía menos de un mes. El comisario alzó los ojos y vio a Catarella en el umbral. Esta vez ni siquiera se había dignado decir que se le había ido la mano. La expresión de su rostro era tan radiante que una marcha triunfal habría sido el fondo musical más apropiado.
– ¿Y bien? -preguntó Montalbano.
Catarella sacó pecho y emitió una especie de barrito. Desde el despacho contiguo acudió Mimì, alarmado.
– ¿Qué ocurre?
– ¡La he encontrado! ¡He hecho la identificación! -gritó Catarella, al tiempo que se acercaba y depositaba sobre el escritorio una fotografía ampliada y una ficha impresa por el ordenador.
Tanto la fotografía ampliada como la pequeñita, que estaba pegada en la esquina superior izquierda de la ficha, parecían corresponder al mismo hombre.
– ¿Queréis explicarme qué es lo que ocurre? -preguntó Mimì Augello.
– Pues claro, dottori -contestó orgulloso Catarella-. Esta fotorafía grande me la dio Fazio y representa al hombre muerto que la otra mañana nadaba con el dottori. Ésta, en cambio, la he idintificado yo. Mire, dottori. ¿No son como dos gotas de agua?
Mimì rodeó el escritorio, se situó a la espalda del comisario y se inclinó para mirar. Después emitió su veredicto:
– Se parecen, pero no son la misma persona.
– Dottori, pero usía tiene que considirar una considiración -replicó Catarella.
– ¿Cuál?
– Que la fotorafía grande no es una fotorafía sino un dibujo fotorafiado de una pobrable cara de muerto. Es un dibujo. Puede haber un irror.
Mimì abandonó el despacho reafirmándose en su idea:
– No son la misma persona.
Catarella extendió los brazos y miró al comisario, como poniendo en sus manos su suerte. O en el polvo o en el altar. Había cierto parecido, eso era innegable. Por probar no se perdía nada. El hombre se llamaba Ernesto Errera. Había cometido una serie de delitos, todos en la provincia de Cosenza y alrededores, que iban desde el robo con violencia al atraco a mano armada. Llevaba más de dos años huido. Para ahorrar tiempo, era mejor no seguir el procedimiento habitual.
– Catarè, ve donde el dottor Augello y pregúntale si tenemos algún amigo en la Jefatura Superior de Cosenza.
Catarella se retiró y volvió al cabo de un minuto.
– Vattiato, dottori. Se llama así.
Era cierto. Por tercera vez, en un breve lapso de tiempo, Catarella había vuelto a acertar. ¿Acaso se acercaba el fin del mundo?
– Llama a la Jefatura de Cosenza y diles que te pongan con el comisario Vattiato. Cuando esté al teléfono, me lo pasas.
El colega de Cosenza era un hombre de mal carácter. Y esta vez tampoco desmintió su fama.
– ¿Qué hay, Montalbano?
– Puede que haya encontrado a alguien que estáis buscando, un tal Ernesto Errera.
– ¿De veras lo has detenido?… ¡No me digas!…
¿Por qué se sorprendía tanto? A Montalbano se le puso la mosca detrás de la oreja.
Decidió actuar a la defensiva.
– ¡No, no, qué dices! ¡En todo caso, he encontrado su cadáver!
– ¡Venga ya, Montalbano! Errera murió hace casi un año y está enterrado en nuestro cementerio, siguiendo el deseo expreso de su mujer.
Montalbano se enfureció de vergüenza.
– ¡Pues su ficha no fue anulada!
– Nosotros comunicamos su defunción. Si los del fichero no la anularon, no es culpa mía. Así que no la tomes conmigo.
Colgaron simultáneamente sin despedirse. Por un momento, estuvo tentado de llamar a Catarella y hacerle pagar el ridículo que había hecho con Vattiato, pero lo pensó mejor. ¿Qué culpa tenía el pobre Catarella? En todo caso, la culpa era suya por no haber hecho caso a Mimì. Inmediatamente después, otro pensamiento lo fustigó. Unos cuantos años atrás, ¿habría sido capaz de distinguir entre quién estaba equivocado y quién en lo cierto? ¿Habría reconocido el error cometido con la misma tranquilidad que mostraba en esos momentos? ¿Y acaso no era eso también una señal de madurez o, para decirlo claro, de vejez?
– Dottori? Está al tilífono el dottori Latte con ese al final. ¿Qué hago, se lo paso?
– Pues claro.
– ¿ Dottor Montalbano? ¿Cómo está? ¿Todo bien en la familia?
– No puedo quejarme. Dígame.
– El señor jefe superior acaba de regresar de Roma y ha convocado una reunión de distrito para mañana a las tres de la tarde. ¿Estará usted?
– Naturalmente.
– Le he pasado al señor jefe superior su petición de una entrevista. Lo atenderá mañana mismo al término de la reunión.
– Se lo agradezco, dottor Lattes.
Ya estaba hecho. Al día siguiente, presentaría su dimisión. Despidiéndose también, entre otros, del muerto que nadaba, como lo llamaba Catarella.
Por la noche, llamó a Livia y le contó el testimonio de la enfermera. Al terminar, cuando el comisario creía haberla tranquilizado por completo, Livia soltó un «¡en fin!» de lo más dubitativo.
– ¡Por Dios bendito! -estalló Montalbano-. ¡Te has emperrado y no hay manera! ¡No quieres rendirte a la evidencia!
– Y tú te rindes a ella con demasiada facilidad.
– ¿Qué significa eso?
– Significa que en otros tiempos habrías efectuado comprobaciones sobre el testimonio.
Montalbano se enfureció.
– ¡En otros tiempos!
¿Acaso era un viejo chocho? ¿Un Matusalén?
– No he hecho comprobaciones porque, como ya te he dicho, es una de tantas historias de este tipo. Además…
Interrumpió la frase porque había percibido en el interior de su cerebro el chirrido de los engranajes a causa del repentino frenazo.
– ¿Además?… -lo apremió Livia.
¿Salirse por la tangente? ¿Inventarse cualquier chorrada? ¡Ni loco! Livia se daría cuenta enseguida. Lo mejor era decir la verdad.
– … además, mañana por la tarde voy a ver al jefe superior.
– Ah.
– Para presentarle la dimisión.
Pausa horrenda.
– Buenas noches -dijo Livia.
Y colgó.
Se despertó con las primeras luces del alba, pero permaneció acostado contemplando el techo, que se iba aclarando lentamente. La pálida luz que penetraba a través de la ventana era nítida y constante, sin las variaciones de intensidad que causan el paso de las nubes. Se anunciaba un buen día. Mejor así, el mal tiempo no lo habría ayudado. Se podría mostrar más firme ante el jefe superior cuando le explicara los motivos de su dimisión. Y, al pensar en esta palabra, le vino a la mente un episodio que le había ocurrido antes de incorporarse a la comisaría de Vigàta. Después recordó la vez que… Y luego aquella otra en que… De pronto, el comisario comprendió el porqué de aquella aglomeración de recuerdos: dicen que, cuando se está a punto de morir, los acontecimientos más importantes de la vida de uno pasan por delante de los ojos como en una película. ¿Acaso a él le estaba ocurriendo lo mismo? En su fuero interno, ¿la dimisión se le antojaba como una auténtica muerte? Se sobresaltó al oír el timbre del teléfono. Miró el reloj. Eran las ocho y no se había dado ni cuenta. ¡Virgen santísima, qué larga había sido la película de su vida! Peor que Lo que el viento se llevó. Se levantó para atender la llamada.
Читать дальше