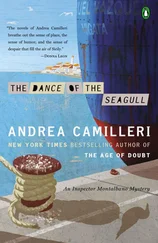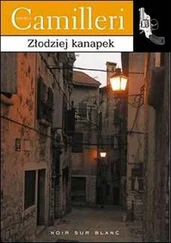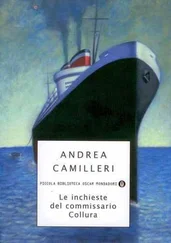– Mándamelo al despacho.
– ¿Permite que me siente? -preguntó Fazio-. Con el debido respeto, tengo los pies que me echan humo de tanto caminar. Y estoy todavía al principio.
Se sentó, sacó del bolsillo unas fotografías y se las entregó al comisario.
Montalbano las examinó. Todas mostraban el rostro de un cuarentón cualquiera; en una de ellas llevaba el cabello largo, en otra lucía bigote, en una tercera aparecía con el cabello muy corto, y así sucesivamente. Pero todas eran -¿cómo decirlo?- absolutamente anónimas, inertes, despersonalizadas, sin luz en los ojos.
– Sigue pareciendo un muerto -dijo el comisario.
– ¿Y qué quiere, que le devolvieran la vida? -saltó Fazio-. Mejor no podían hacerlas. ¿Recuerda a qué había quedado reducida la cara del cadáver? A mí me serán muy útiles. Le he facilitado una copia a Catarella para las comprobaciones de archivo, pero será una tarea muy larga, un latazo tremendo.
– No lo dudo -dijo Montalbano-. Pero te veo un poco nervioso. ¿Qué ocurre?
– Dottore, ocurre que el trabajo que he hecho y que me queda por hacer es inútil.
– ¿Por qué?
– Nosotros estamos buscando en los pueblos de la costa. ¿Y quién nos dice que a este hombre no lo mataron en un pueblo del interior, lo metieron en un portamaletas, lo llevaron a una playa y lo arrojaron al mar?
– No lo creo. En general, los que son asesinados en el campo o en los pueblos del interior acaban dentro de un pozo o son arrojados a un barranco. En cualquier caso, ¿qué nos impide buscar primero en los pueblos de la costa?
– Nos lo impiden mis pobres pies, dottore.
Antes de acostarse llamó a Livia. Estaba de mal humor por no haber podido ir a Vigàta. Sabiamente, Montalbano dejó que se desahogara, emitiendo de vez en cuando un «humm» que servía para certificar su atención. Después Livia, sin solución de continuidad, le preguntó:
– ¿Qué querías decirme?
– ¿Yo?
– Vamos, Salvo. La otra noche me dijiste que querías contarme una cosa, pero que preferías hacerlo en persona. Y como yo no puedo ir, pues me lo vas a decir ahora mismo por teléfono.
Montalbano maldijo su larga lengua. Si Livia hubiera estado presente mientras él le contaba la historia de la fuga del pequeño durante el desembarco, habría podido matizar debidamente las palabras, el tono y los gestos, para evitar que se entristeciera recordando a François. Al menor cambio de expresión en su rostro, habría sabido cómo modificar el tono del relato, pero en cambio así… Intentó zafarse a la desesperada.
– ¿Sabes que no consigo recordar lo que quería decirte?
Inmediatamente se mordió los labios. Había cometido una estupidez.
– Ni lo intentes, Salvo. Vamos, dímelo.
Durante los diez minutos que duró el relato, Montalbano tuvo la sensación de estar caminando por un campo de minas. Livia no lo interrumpió, ni hizo el menor comentario.
– … y, por consiguiente, el subjefe Riguccio está convencido de que se trata de una reagrupación familiar, como lo llama él, felizmente conseguida -terminó diciendo mientras se secaba el sudor.
Ni siquiera el final feliz de la historia provocó una reacción por parte de Livia. El comisario comenzó a preocuparse.
– Livia, ¿estás ahí?
– Sí. Estoy pensando.
El tono era firme, no se percibía el menor quiebro en la voz.
– ¿En qué? No hay nada que pensar, es una historia sin la menor importancia.
– No digas idioteces. También sé por qué preferías contármela en persona.
– Pero ¿qué demonios estás diciendo? Yo no…
– Dejémoslo correr.
Montalbano permaneció mudo.
– De todas maneras…, hay algo raro -dijo Livia al cabo de un rato.
– ¿A qué te refieres?
– ¿A ti te parece normal?
– ¡Pero si no sé de qué me estás hablando!
– El comportamiento del niño.
– ¿Te parece raro?
– Por supuesto. ¿Por qué quería escapar?
– ¡Livia, trata de comprender la situación! ¡Aquel niño estaba muerto de miedo!
– No lo creo.
– ¿Por qué?
– Porque un niño muerto de miedo, si tiene a su madre cerca, se agarra a sus faldas con todas sus fuerzas, como tú mismo has dicho que hacían los otros dos.
«Es cierto», se dijo en su fuero interno el comisario.
– Cuando se rindió -prosiguió diciendo Livia-, no se rindió al enemigo, que en aquel momento eras tú, sino a las circunstancias. Se dio cuenta de que no tenía escapatoria. ¿Miedo? ¡Y un cuerno!
– A ver si lo entiendo -dijo Montalbano-. ¿Me estás diciendo que aquel niño estaba aprovechando la situación para huir de su madre y de sus hermanos?
– Si las circunstancias son como tú me las has contado, creo que sí.
– Pero ¿por qué?
– Eso ya no lo sé. A lo mejor, no quiere volver a ver a su padre… Ésa podría ser una explicación lógica.
– ¡Claro! Y prefiere irse a la buena ventura, en un país desconocido cuya lengua ignora, sin un céntimo en el bolsillo, sin apoyo y sin nada… ¡Ese niño tendría como mucho seis años!
– Salvo, recuerda que ese niño no es de aquí. Los niños de esos países parece que tengan seis años, pero, por su experiencia, ya son hombres hechos y derechos. Con el hambre, la guerra, las matanzas, la muerte y el miedo, no se tarda mucho en madurar.
«Eso también es cierto», se dijo Montalbano en su fuero interno.
Con una mano levantó la sábana, con la otra se apoyó en la cama, levantó la pierna izquierda… y se quedó así, como fulminado.
De repente, sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¿Por qué le había venido de pronto a la mente la mirada del niño mientras él lo sujetaba por una mano y su madre corría a su encuentro? Entonces no había comprendido aquella mirada; ahora, después de lo que le había dicho Livia, sí. Los ojos del pequeño le dirigían una súplica. Le estaban diciendo: por lo que más quieras, déjame ir, déjame escapar. Y se echó amargamente la culpa de no haber sabido leer de inmediato el significado de aquella mirada mientras volvía a acostarse. Estaba perdiendo reflejos, costaba reconocerlo, pero así era. ¿Cómo no se había dado cuenta -utilizando las palabras del doctor Pasquano- de que las cosas no eran lo que parecían?
– Dottori? Está al tilífono una infirmera del hospital de Montelusa, el San Gregorio…
¿Qué le ocurría a Catarella? ¡Había dicho bien el nombre del hospital!
– ¿Qué quiere?
– Quiere hablar con usted en persona personalmente. Dice que se llama Agata Militello. ¿Se la paso?
– Sí.
– ¿Comisario Montalbano? Soy Agata Militello y…
¡Milagro! Se llamaba auténticamente así. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo, que hasta Catarella acertaba dos nombres seguidos?
– … soy enfermera del San Gregorio. Me he enterado de que ayer estuvo usted aquí para interesarse por una inmigrante ilegal con tres niños. Yo vi a esa mujer y a sus tres hijos.
– ¿Cuándo?
– La otra noche. Como estaban empezando a llegar los heridos de Scroglitti, me llamaron del hospital para preguntarme si podía incorporarme al servicio, pues era mi día de descanso. Mi casa no queda muy lejos, y suelo ir andando. Cuando estaba llegando al hospital, vi a la mujer, que corría con los tres niños. Un coche se detuvo cerca de ella y el hombre que iba al volante la llamó. Subieron y se alejaron a toda velocidad.
– Mire, voy a hacerle una pregunta que le parecerá extraña, pero le ruego que lo piense bien antes de contestar. ¿Vio algo que le llamara la atención?
– ¿Qué quiere decir?
– No sé…, ¿le dio la impresión, por ejemplo, de que el niño mayor trataba de escapar?
Читать дальше