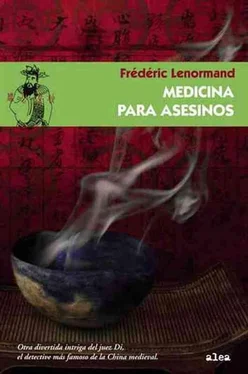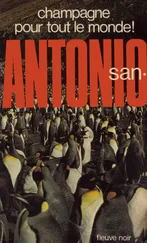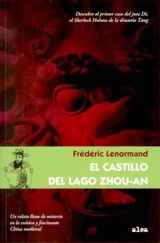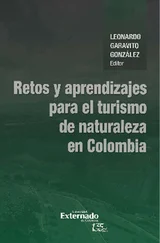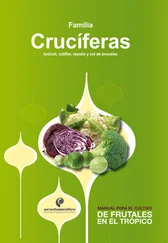Frédéric Lenormand - Medicina para asesinos
Здесь есть возможность читать онлайн «Frédéric Lenormand - Medicina para asesinos» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Medicina para asesinos
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Medicina para asesinos: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Medicina para asesinos»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Medicina para asesinos — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Medicina para asesinos», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Estoy convencido de que el peor de ellos no ha sido detenido aún -respondió Di en tono sombrío.
Du Zichun declaró que iba a mostrarle qué sería de la medicina sin ellos. Tomándole del brazo lo llevó hasta la plaza pública que se extendía delante del mercado del Este. Un hombre acababa de desplegar la banderola de los sanadores itinerantes.
– Sé que los médicos de las clínicas sólo sienten desprecio por los que van de una ciudad a otra -dijo Di, con pocas ganas de dejarse sermonear-. Sin embargo, también tienen su utilidad.
– Espere un poco y ahora verá -respondió Du Zichun haciéndole una señal para que tuviese paciencia.
El curandero hizo sonar su campanilla y empezó a interpelar a los transeúntes.
– ¡Vengan a ver los prodigios que yo, Liu «Hijo del dragón», he conseguido acumular tras largos estudios y un pacto con las fuerzas sobrenaturales!
– Si hubiese realizado largos estudios, yo lo sabría -susurró el director al oído del mandarín.
Cuando se hubo reunido un grupito, Liu «Hijo del dragón» sacó de su manga una cabeza de dragón dorada y declaró:
– Al precio de una lucha sin cuartel, pude derrotar a la bestia fabulosa cuyos restos veis aquí. ¡Si asumí tantos riesgos es porque su boca escupe un agua capaz de sanar todas las enfermedades de los que la beben!
Cogió una escudilla de madera, que colocó delante de los belfos del ser mitológico. Y sí señor, un líquido empezó a caer en el recipiente. A fuerza de invitarlos, algunos valientes se atrevieron a acercarse para probarlo. El primero era un lisiado que nada tenía que perder. Le siguió un tísico y una mujer que se rascaba. Los tres no tardaron en proclamar a gritos que se sentían maravillosamente bien. El inválido tiró su muleta para saltar de aquí para allá, el tísico dejó de toser y la mujer insistió en abrazar las rodillas de su salvador. A partir de ese momento, fue una lucha por saborear algunas gotas del precioso brebaje, cuyo héroe aceptaba brindarlo a la humanidad sufriente a cambio de tres miserables ligaduras de sapeques.
Di tenía experiencia suficiente en asuntos criminales para desmontar la estratagema. El valiente «Hijo del dragón» se había fabricado una cabeza de monstruo de cartón dorado. Estaba atada a una tripa de cordero llena de agua mezclada con miel que escondía entre sus ropas. Le bastaba con apretar la tripa para que brotara el elixir. Sus acólitos proclamaban a los cuatro vientos que estaban curados y los crédulos abrían sus bolsas.
– ¿Quiere librar a nuestro pueblo de charlatanes? -dijo el director-. ¿Qué son algunos delitos ridículos comparado al bien que aportamos al mundo? ¿Qué sería la medicina sin nosotros?
Di ya había visto lo que era con ellos y no estaba seguro de que valiese mucho más. Una frase de Confucio acudió entonces a su mente.
– Las enfermedades que escondemos son las más difíciles de curar.
Du Zichun respondió con una mueca de desprecio.
– Confucio murió a los setenta y dos años. ¡Con la ayuda de un buen médico habría llegado a centenario!
– Con su ayuda, habría muerto en circunstancias abominables -le contradijo Di-. Salgo de casa de Crepúsculo, su esposa.
Du Zichun leyó en los ojos del mandarín que había comprendido todo.
– No me diga que me ha vuelto a traicionar -dijo en voz baja.
Di lanzó un profundo suspiro.
– No es ella la que le ha traicionado, sino su propia vanidad. En mi primera visita al Gran Servicio, para que yo comprendiera el gran hombre que es usted, el guía que usted me encomendó me contó que usted dedicaba día y noche a cuidar de su mujer enferma. Cuando Crepúsculo me contó que su esposo médico había hecho lo mismo por ella, no me resultó difícil acercar ambas historias.
– Entonces sabrá también que no tardaré en morir -dijo Du Zichun, con la mirada perdida.
– No creo, no -respondió Di-. No como usted cree, en todo caso.
El director dio una patada a la pared hecha de planchas junto a la que paseaban.
– ¡Cuando supe que Crepúsculo me engañaba, creí volverme loco!
– Ha enloquecido, eso es verdad. En lugar de repudiarla en el acto, usted buscó a una prostituta de baja estofa afectada por una enfermedad mortal y contagiosa. Pagó a esa ramera para que se acostara con usted hasta el día en que consiguió lo que buscaba. Y entonces transmitió la enfermedad a su esposa, fingiendo un arrebato de pasión, cuando la odiaba. Luego la echó de casa en cuanto comprobó que manifestaba los primeros síntomas. Ella comprendió qué le ocurría y usted se ofreció a cuidarla con el único fin de evitar que otro la curara. La ha visto marchitarse. Eso es lo que encuentro más espantoso: no quiso perderse nada de su agonía. Usted, en cambio, me parece que tiene un gran aspecto. Estoy seguro de que se trató desde el principio. Usted era el único qué sabía qué dolencia le afectaba, el único en condiciones de aplicarse el mejor tratamiento posible. Pero un mal más grave le corroe, contra el cual la medicina no puede nada. Orgullo, celos, cálculo, frialdad…
Los ojos del director brillaban con un furor que su venganza había dejado intacto.
– Me vengué. Tenía derecho a hacerlo.
No era Di a quien podían enseñarle el código penal de los Tang.
– Usted tenía derecho a matarla para lavar la afrenta. Tenía derecho incluso a hacer morir a su amante. Pero dudo que la Corte aprecie que haya usted atacado a uno de sus miembros, y todavía menos que se haya atrevido a introducir una enfermedad dentro de la Ciudad Prohibida. Tendrá que explicarse ante la Cancillería al respecto.
La frase pareció divertir a Du Zichun. Su boca se estiró en una sonrisa malvada.
– ¡La Cancillería! ¡En serio! ¡Ya lo veremos!
18
El mandarín Di descubre al culpable; y éste le concede una recompensa.
Había llegado el momento de informar al gran secretario Zhou Haotian de sus resultados. Di pasó por su casa para ponerse sus más hermosos atavíos y se hizo llevar en palanquín hasta el pabellón de las Virtudes Civiles.
Su socio comanditario le esperaba en un espacioso sillón. Di observó que en los quemaperfumes ardían algunos conos de incienso y que habían bajado parcialmente los postigos, de modo que la estancia se hallaba en una semipenumbra. Estos detalles conferían a la entrevista un tono de velada fúnebre.
De pie ante su impasible interlocutor, Di expuso los diferentes casos en los que había intervenido durante los últimos días, pero dejó de lado el más reciente. En su boca, la ciudad bullía de sabios que utilizaban su arte sin vacilar en sacrificar a todo aquel cuya muerte les beneficiara.
– Su Sublime Grandeza ordenará sin duda una redada general para meter en cintura a esta profesión descarriada -concluyó.
La reacción del gran secretario estuvo muy lejos de la que cabía esperar de un alto funcionario responsable del orden público.
– ¿Así que no ha descubierto nada importante, Di? -se extrañó Zhou Haotian, que parecía sinceramente defraudado.
Era cierto, Di sólo había desenmascarado a un acupuntor cuyos pinchazos resultaban mortales, a un experto en enfermedades sexuales que animaba a sus clientes a dejar a sus cónyuges aturdidos, y a un especialista del pulmón involucrado en una estafa a gran escala. Nada de todo eso parecía interesar al consejero.
– También he descubierto los tejemanejes de un personaje muy influyente -repuso Di, como si aludiera a un detalle de pasada-. Si Su Sublime Grandeza lo desea, estoy seguro de…
– ¿Quién es? -atajó Zhou Haotian.
Di miró a su interlocutor directamente a los ojos, pasando por alto toda cortesía.
– Usted, señor -respondió.
Por lo que Di podía ver, la cara del cortesano no había movido un músculo de la cara. Como no decía nada, retomó el hilo de su exposición.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Medicina para asesinos»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Medicina para asesinos» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Medicina para asesinos» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.