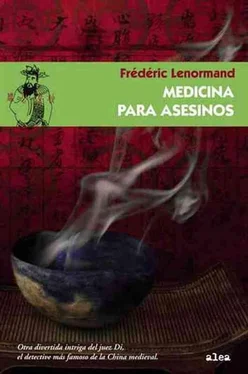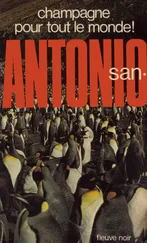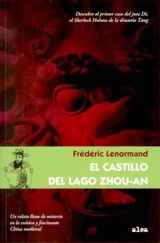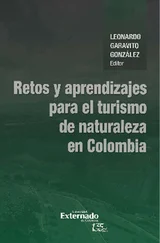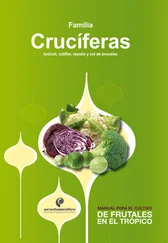– Si ese roñica de Cai hubiese tenido más confianza en sus clientes, no les habría hecho firmar falsos reconocimientos de deuda para asegurarse el pago de sus honorarios -se dijo en voz alta el mandarín-. Apuesto a que You el Tercero va a disfrutar aplastándolo durante el proceso.
Solo los dioses sabían cuántas veces esos dos maleantes habían repetido su crimen. La vendedora de tallarines había calificado a Cai Yong de «bendición de las mujeres». Di se dijo que más acertado habría sido llamarlo «maldición de los maridos».
Di Yen-tsie emprende una nueva carrera; y ésta le lleva de vuelta a la primera.
Dado que el especialista en enfermedades venéreas ignoraba la identidad de la cortesana que Di andaba buscando -y aunque Cai Yong hubiese mentido, no podía interrogarlo de nuevo-, la única solución era volver a la fuente, es decir, encontrar a esa mujer por otro medio. Tan pronto entregó los prisioneros a los carceleros, regresó al barrio del Norte, para gran contento de Choi Ki-Moon.
Las internas vivían bajo las órdenes de unas alcahuetas. Sólo se las dejaba libres los días octavo, decimoctavo y vigesimoctavo del mes lunar, aunque fuera para recibir instrucción religiosa en el templo más cercano, y con la condición de pagar una indemnización. Como era precisamente el octavo día, Di se puso una ropa que le permitiría pasar desapercibido y se dirigió al santuario donde las damiselas recibían una educación mística seguramente imprescindible para ejercer su oficio.
Los monjes budistas se ocupaban de esta función. La pagoda de los Placeres Divinos era un edificio rutilante, ricamente decorado con estatuillas votivas fruto de las donaciones de los fieles. Di observó el desfile de beldades, de una elegancia demasiado vistosa para su gusto; opinión que no compartía el nutrido grupo de hombres que esperaban verlas por cualquier medio. El coreano no se perdía migaja.
– Necesitaría a alguien que las conozca bien -dijo Di-. Necesito saber si alguna se ha quedado en casa.
– Faltan Rosita, Lotus y Crepúsculo -le informó Choi sin vacilación.
Ante el asombro del mandarín, añadió que había asistido a muchos banquetes ofrecidos al cuerpo médico por generosos pacientes. Di se guardó los comentarios que le inspiraba esta explicación increíble y decidió salir al encuentro de las damas sin mayor demora.
En la entrada del barrio del norte, sacaron de un bolso el material que Di le había pedido a su ayudante: consistía en una suerte de botiquín, una campanilla de madera y una banderola que proclamaba las especialidades, el ajuar completo de los sanadores ambulantes.
– Rosita vive aquí -dijo Choi señalando la puerta de un coqueto establecimiento. Bastará con llamar para averiguar si está.
Di le pidió con una seña que así lo hiciera, sin preguntarse qué motivos tenía para conocer la dirección privada de una cortesana. Un postigo se movió permitiendo a una mujer de edad madura examinar a los dos visitantes a través de una rejilla de hierro forjado.
– ¿Quién hay? -preguntó en una voz carente de la típica dulzura de las prostitutas.
– Somos dos médicos itinerantes -afirmó Di-. Hemos sabido que teníais una enferma y venimos a brindarle el auxilio de nuestro arte.
Los ojos los escudriñaron a través de los barrotes y luego se fijaron en la banderola.
– ¡Sigan su camino! -gritó la matrona-. ¡En nuestra casa todo está en orden! ¡Mi hija prepara su boda y no necesitamos que unos charlatanes nos traigan sus malos presagios!
El ventanuco se cerró de golpe. Delante sólo tenían un panel de madera tan dura como la bienvenida que habían recibido. Di comprendió por qué Rosita se había quedado en casa en un día de salida. Los preparativos de la boda debían de tenerla ocupada y no tenía motivo para salir a exhibirse en el templo. El ideal de toda cortesana era casarse con un hombre rico que empezaba ofreciéndole seda y oro para demostrarle la magnitud de su fortuna. Iba a convertirse en la concubina de un noble, o incluso en su esposa principal si había tenido la suerte de seducir a algún viudo.
– ¿Por qué nos ha acusado de traer el mal de ojo? -preguntó extrañado Di, que había esperado mayor respeto a la profesión que tomaba prestada.
– Lo ignoro, señor -respondió Choi, que seguía enarbolando su enseña de color crudo, pintada con grandes caracteres negros.
En ella se leía la razón social: «Estrías, hemorroides, esterilidad». El coreano siguió la mirada consternada del mandarín.
– Es todo lo que he podido encontrar, con las prisa de servir a Su Excelencia -se disculpó lastimero.
«Cambio de táctica», se dijo Di. Se plantó en medio de la calle, agitó con fuerza la campanilla de madera y empezó a llamar a los transeúntes como había visto hacer en las plazas públicas.
– ¡Oigan, oigan! ¡Toda enfermedad tiene su remedio! ¡Trátese antes de que se agrave! Tengo pociones para todos y cada uno de vuestros males, hasta los más dolorosos! ¡Tratamientos gratuitos para los más pobres!
Al cabo de un rato de la arenga, una mujer mayor le tiraba de la manga.
– ¡Los dioses os envían! -declaró-. Con la enfermedad de mi hija, no tenemos manera de pagar los servicios de un médico.
Los llevó hasta una casucha míseramente decorada que daba a una callejuela. No era uno de los confortables edificios de la calle principal. La mujer levantó la cortina de la habitación principal y los invitó a tomar asiento en la cama. Choi dejó sus pertrechos en el suelo y apoyó la enseña en la pared. La anciana apartó otra cortina y entró en la habitación contigua.
– Hija -oyeron-, he encontrado ayuda para ti. Deja que te examinen.
– Es inútil -respondió una voz más joven-, sólo estoy indispuesta. Ahórrese el dinero.
– Entonces no hagas que vaya a peor. ¿Quién se ocupará de mí si te mueres? ¡Vamos, sé razonable!
Se produjo un silencio.
– Me alegro de que por fin entres en razón -dijo la anciana haciendo un gesto para que se acercaran.
Había una muchacha, de mejillas pálidas y ojos hundidos, acostada en la estera. A su pesar, Di se dijo que esperaba haber dado con la que andaban buscando y que padeciera una enfermedad incurable. Choi Ki-Moon retiró las mantas y le tomó el pulso en las cuatro extremidades.
– Su hija tiene el pulso doble. No estará…
– Sí. De varios meses ya -confirmó la anciana.
– La enfermedad que le provoca tanta fatiga es el cólera -dijo el coreano-. Su agotamiento afecta tanto a la madre como al niño por nacer. Es serio. Se arriesga a sufrir un aborto natural acompañado de complicaciones.
Di empezaba a entender por qué la mujer se abstenía de acudir a la pagoda. ¿Guardaba eso alguna relación con su investigación?
– Tengo que saber qué le ha ocurrido para recetarle una medicación adecuada -aseguró.
Impresionada por el diagnóstico, la alcahueta se lanzó a relatar los hechos. Su «hija» no pretendía conservar el bebé, pero las pociones abortivas habían fracasado y la vieja sospechaba que no las había tomado correctamente. Si nacía una niña, podrían educarla para que tomara el relevo dentro de unos quince años. Pero si era un chico, lo abandonarían para que se convirtiera en bonzo, soldado o eunuco, en el mejor de los casos.
Di llegó a la conclusión de que no era la mujer que él buscaba. Choi Ki-Moon había escrito ya su receta.
– El niño desea vivir, y usted debe respetar su deseo o su hija morirá -le dijo a la anciana-. Envuelva las hojas medicinales en papel rojo y sedoso. Ponga a hervir la decocción a fuego lento, luego arrójela en vino de Shaoxing. Esta pócima evitará el riesgo de aborto natural y estimulará su sangre.
Читать дальше