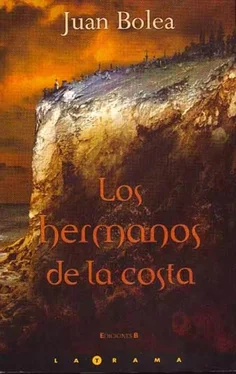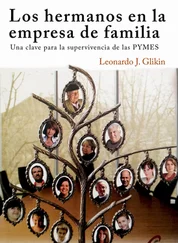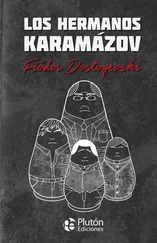– ¡En esa mala bestia, diga más bien! -Rugió Cambruno-. ¡Habría que recorrer toda la tierra para encontrar un corazón más sórdido! Fui lo bastante ingenuo como para caer en sus redes, hasta que fue demasiado tarde. Ella se había quedado embarazada otra vez. Me juró que la niña era mía, que podía elegirle un nombre. La llamé Celeste. Al principio la veía a menudo, jugaba con ella. Era tan bonita. Podía llevarle regalos, pero no me atrevía a pasearla porque era hija de una fulana… -Un sollozo quebró el tono del juez; se sonó con un pañuelo muy limpio y exclamó-: ¡Miserable de mí! ¡Ahora lo daría todo por su vida!
– ¿Haría cualquier cosa, también, por devolverle la suya a Jerónimo Dauder?
El juez volvió a sonreír, horriblemente.
– Desde que ese patán se había casado con Rita yo no había vuelto a ver a mi pequeña. Rita me negaba el saludo. Un día en que la asalté en plena calle me dijo, para atormentarme, que ni Cayo ni Celeste eran míos, y que Dauder acabaría aceptándolos como propios. Formarían una familia. Pero no contaron conmigo.
– Se equivocó de víctima, juez.
– Debí haberla suprimido a ella, es verdad, pero no tuve valor. Era la madre de mis hijos, o al menos yo quería pensarlo así. La peor madre…
Una gruesa lágrima resbalaba por su mejilla, como si hubiera estado acumulándose durante mucho tiempo. La subinspectora dijo:
– Será mejor que me acompañe a Jefatura. Podremos seguir hablando allí, delante del comisario Satrústegui. Nos explicará cómo mató a Jerónimo Dauder, por qué se ensañó con él, de qué manera se deshizo del arma del crimen. Le hará bien contarlo todo, señoría.
– ¿Contar qué, Martina? Será su palabra contra la mía. Usted pudo perfectamente haber sustraído esa muñeca cuando estuvo en mi casa, y utilizarla después como falsa prueba, colocándola en la almohada de mi hija, en su habitación del hospital. ¿Quién iba a creerla?
– Yo, por ejemplo -dijo Horacio Muñoz, comenzando a bajar las escaleras del panteón-. Tenía usted razón, Martina. La acústica de este lugar es inmejorable.
El juez reconoció al hombre que caminaba tras ellos por la avenida de cipreses. Sabía lo que iba a contestar, pero preguntó:
– ¿Quién es usted?
El archivero no le miró. En cambio, dedicó a Martina de Santo una exultante sonrisa.
– Mi nombre no importa-dijo, pero un recobrado orgullo asomaba a su voz-. Es, simplemente, el de un policía.

***