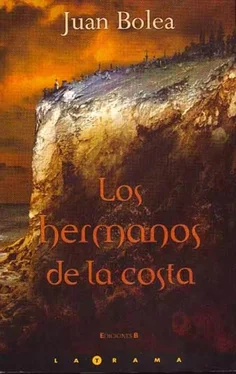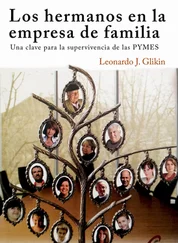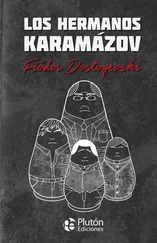La subinspectora hizo una pausa, hundiendo la mirada en el pelaje de Pesca.
– ¿Con quién? -preguntó el juez, ahuecando la mano detrás de la oreja, como si no hubiera oído con claridad.
– Berta Betancourt, la fotógrafo. Vivía conmigo.
– ¿Aquí, quiere decir? -Cuestionó cautelosamente Cambruno, después de un prolongado silencio-. ¿En su casa?
– No es necesario que hable de eso, Martina -intervino el comisario.
– Lo es, señor. Berta mantenía con Elifaz y con Daniel Fosco una relación compleja. Había participado en sus reuniones secretas, y se sentía atraída por una macabra visión del arte. Deseaba experimentar nuevas sensaciones.
El juez meneó la cabeza.
– ¿Como la profanación de tumbas, por ejemplo?
– Fosco desenterraba a los muertos, los pintaba, jugaba con sus restos, pero no era un asesino -aseguró Martina-. No estaba al tanto de las actividades criminales de Elifaz. Siempre pensó que su padre, el farmacéutico, Gabriel Fosco, se había ahogado accidentalmente en las marismas, mientras buscaba nuevos especímenes. Nunca pudo sospechar que su amigo Elifaz lo había sacrificado con sus propias manos. Jamás habría adivinado que su padre fue el primero de la lista, ni que inauguraría una larga serie de crímenes cometidos por el mismo afán de venganza. En este sentido, Daniel Fosco era inocente. Berta Betancourt, también. Elifaz los utilizó.
– ¿Cómo? -preguntó el juez.
– Les dijo que tenía razones para suponer que el crimen de Dimas Golbardo había sido cometido por su propio padre, José Sumí. Que hacía tiempo que el capitán desvariaba. Que padecía visiones y estaba obsesionado con la muerte. Las huellas de José Sumí aparecerían en el cadáver de Dimas. La policía no vacilaría en interrogarle a fondo… Elifaz sabía, por Berta, de mi condición, e intuyó que el caso de Dimas Golbardo podía llegarme en cualquier momento. Berta se lo confirmó, tras una llamada en la que fingió, a su vez, informarme del suceso. A partir de ahí, montaron toda una representación en mi honor. Desde el principio, Elifaz intentó desviar mi atención hacia otros presuntos culpables: Gastón de Born, falso autor de una tramposa apología del parricidio, y Heliodoro Zuazo, quien, al final, envuelto por la fatalidad de los acontecimientos, resultaría ser el erróneo responsable, la víctima propiciatoria.
– Pero antes le salvaría la vida -recordó el juez-. Todavía no nos ha dicho quién le pegó fuego al cobertizo, encontrándose usted dentro.
– Teo Golbardo lo hizo -afirmó Martina-. Sabía quién era yo, y que iba a dirigirme a las cabañas. No le importaba tanto que desentrañara el asesinato de su padre como el riesgo de que pudiera desbaratar una operación de narcotráfico que estaba en marcha. Teo era el enlace de un traficante llamado Martel, con quien suscribí un pacto del que el comisario está informado.
Satrústegui se apresuró a corroborarlo vigorosamente, impidiendo que el juez formulase alguna cuestión sobre dicho acuerdo.
– El hijo de Dimas era actor -prosiguió la subinspectora-. No demasiado bueno, pero tampoco tan malo como para no saber fingir voces mientras apilaba la leña y derramaba un bidón de gasolina. Heliodoro vio escapar por los bosques del Muguín a un hombre alto, y oyó relinchar a un caballo.
Teo Golbardo lo había admitido en su declaración. Para obtenerla, la subinspectora se había visto obligada a poner todas las cartas sobre la mesa, dándole a entender que Martel había cantado y amenazando a Teo con procesarle por tráfico de drogas. El hijo de Dimas aportó detalles sobre las reuniones de los Hermanos, regadas con absenta y exaltadas por la marihuana y la coca que él se encargaba de obtener. Se habían reunido en la isla y en la Piedra de la Ballena, entre otros lugares, coincidiendo con los solsticios. Elifaz llevaba la voz cantante. A Fosco sólo parecía interesarle jugar con los muertos. Teo sabía que había profanado varias tumbas, y utilizado restos humanos en macabras ceremonias, pero nunca había participado en esos ritos.
– Aunque en la posada del Pájaro Amarillo me hice pasar por una periodista -continuó Martina-, Teo conocía mi verdadera identidad. Elifaz había regresado al delta en La Sirena la misma noche del lunes, y tuvo tiempo de avisarle de que una mujer policía se proponía meter la nariz en sus asuntos. Para Teo, esos negocios se referían, fundamentalmente, a su pequeña red de distribución. Elifaz le sugirió que, si tenía ocasión, tratara de sugestionarme contra El Quemao: desde su punto de vista era indudable que Heliodoro Zuazo había asesinado a Dimas. Teo lo hizo, pero se le fue la mano, y a mí no dejó de extrañarme que tantas voces coincidieran en acusar al mismo individuo. Teo le hizo otro favor a Elifaz. Cuando me interesé por los servicios de un patrón de confianza que me llevase hasta la Piedra de la Ballena, no dudó en nombrar al capitán Sumí. Era una manera de reivindicar su inocencia, y desvincularlo del asesinato de Dimas. Pero el joven Golbardo cometió un error de bulto: cuando lo más lógico hubiera sido advertírmelo, omitió decirme que el capitán había encontrado los restos de su padre. No tenía sentido que me hubiese ocultado ese dato, lo que, unido al hecho de que Martel se alojase en la posada y a la conversación que mantuvo con él en cuanto ambos se vieron, me hizo sospechar de Teo.
– ¡Y quién tatuó los cadáveres? -Cuestionó el juez-. Porque Cayo no supo responder a esa pregunta.
– Tuvo que ser Elifaz -sostuvo el comisario-. Ni el médico ni usted se darían cuenta al reconocer los cuerpos.
La conversación giró de nuevo hacia Elifaz Sumí. La Guardia Civil lo buscaba activamente, pero todavía no habían logrado dar con él. Ni Daniel Fosco ni Berta Betancourt, que permanecían preventivamente encarcelados en el cuartelillo de Portocristo, a la espera de la detención del principal acusado, y su posterior careo con él, habían desvelado su paradero. Elifaz abandonó la mansión indiana de la familia Fosco poco después de que lo hiciera Martina, y no volvieron a verlo. Tampoco se había puesto en comunicación con ellos. Los hombres de Romero habían registrado la Casa de las Buganvillas y el embarcadero de los Sumí, en el que faltaba el esquife. La lancha guardacostas patrullaba la costa en su búsqueda. Si había huido en la barca, no podía estar muy lejos. Romero presumía que estaba oculto en algún lugar de las marismas, que tan bien conocía.
Pasada la medianoche, el comisario y el juez se despidieron de Martina. La subinspectora los acompañó a la verja y se quedó mirando cómo el coche de Satrústegui desaparecía en la noche, hacia el centro de la ciudad. Después, fumó un cigarrillo en el porche, con la gatita Pesca acunada en su regazo, y recogió lentamente la mesa. No tenía sueño.
Hacia la una de la madrugada llamó a un taxi y le dio la dirección del Hospital Clínico. Subió a la planta donde estaba ingresada Celeste y pidió al celador autorización para verla un instante.
– Esto es completamente irregular, subinspectora, y ya he hecho una excepción.
El corazón de Martina empezó a latir muy deprisa.
– ¿Una excepción? ¿Es que alguien ha entrado en su habitación?
– Ese caballero de la pajarita que les acompañaba a ustedes. Me aseguró que era el juez de la causa. Por eso le dejé pasar.
La subinspectora se apresuró a entrar en la habitación. Celeste dormía con una expresión de paz, abrazada a un peluche infantil. Una muñeca de trapo. Tenía el pelo castaño y un vestidito largo, de algodón, con una lazada roja. Sus ojos eran dos puntos de lana, y una luna en cuarto menguante le dibujaba la sonrisa. Martina cogió la muñeca y la sostuvo en sus manos, que temblaron ligeramente. Después se inclinó sobre la mesita de noche y descolgó el teléfono.
Читать дальше