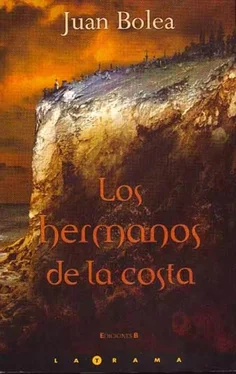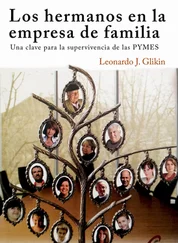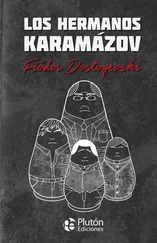El cabello del ángel era largo y rizado. Como el de Gastón de Born, pensó Martina. La subinspectora recordó que Mesías se proponía visitar el cementerio en el aniversario de su mujer. Y recordó también los cuentos que había escrito su hijo.
Era como si Gastón, con sus propias manos, hubiese clavado a su padre a esa diabólica cruz.
La punta de Forca del Diablo se adentraba en el mar. Sobre la cima, desafiando a los vientos, se elevaba la casa de Heliodoro Zuazo. Se trataba de una antigua cuadra de ganado, con el interior diáfano. El suelo era de tierra.
Los guardias echaron abajo la puerta. Al entrar, se enfrentaron a un singular museo compuesto por el esqueleto de una ballena, caracolas gigantes, esculturas de madera y hueso que representaban seres invertebrados, anémonas, peces ciegos, flores submarinas, estrellas de mar. Redes y aparejos de pesca colgaban del techo. Un banco de carpintero exhibía una panoplia de utensilios: guvias, cinceles, sierras… y un arpón como el que se había clavado en el corazón de Santos Hernández.
El esqueleto de una ballena brillaba con la última luz de la tarde. Un jergón, sobre el que debía acostarse El Quemao, se extendía en un rincón, con las mantas arrolladas y una almohada llena de manchas. En el interior de su funda, los guardias encontraron el collar de oro que había pertenecido a Santos Hernández.
Revolvieron después el contenido de unos cubos de pintura en los que se amontonaban trapos, ropas, pedazos de roca y conchas recogidas en la playa. En el fondo de uno de esos cubos apareció una bolsa de plástico con unos trescientos gramos de cocaína.
Ni en la casa ni en sus alrededores encontraron restos humanos. Los agentes batieron el terreno en busca de algún punto en que se hubiera removido la tierra, inútilmente. Recogieron las pruebas y retornaron a la zodiac.
La mar empeoraba por momentos. Los cadáveres de Mesías de Born y de Heliodoro Zuazo realizaron la travesía hasta Portocristo en la bodega del guardacostas, envuelto en lonas. La subinspectora apenas habló. Todo el rato, a pesar del fuerte viento, permaneció en cubierta, fumando un cigarrillo tras otro, inmersa en sus reflexiones. El sargento Romero renunció a sacarle palabra alguna.
Cuando arribaron a la bahía era de noche cerrada. La patrullera trazó un óvalo de espuma y penetró en la rada. Los guardias desembarcaron los cadáveres para depositarlos provisionalmente en la lonja de pescadores, a la espera de que los examinase el juez, a quien se partió de inmediato a convocar.
Media docena de marinos faenaban en el interior de la nave. La subinspectora preguntó por un teléfono. Uno de los pescadores señaló el receptor aplicado a la pared, junto a los precios de subasta de las especies de bajura.
Mientras la subinspectora marcaba el número de la Jefatura de Policía de Bolscan y comenzaba a hablar con el comisario Satrústegui, los guardias instalaron los cadáveres sobre unas redes arrastreras.
La subinspectora colgó el teléfono tras una conversación de cinco minutos con Conrado Satrústegui. El comisario escuchó con atención su relato y le aseguró que se desplazaría a Portocristo en cuanto le fuera posible.
En el interior de la lonja, Romero se dirigía a los pescadores:
– Que alguien prepare unos cafés. Usted, cabo, comunique la noticia en casa de Mesías de Born.
– Vi a su hijo Gastón salir con él de la redacción del periódico -recordó Martina-. Ambos discutían. Quizá el chico pueda decirnos qué hizo su padre durante sus últimas horas.
El sargento asintió.
– Traigan al muchacho.
La piel de Mesías de Born estaba adquiriendo una tonalidad marfileña, casi translúcida. La blanca melena se había pegado a su frente como un sucio pedazo de algodón. De sus vacías cuencas irradiaba una acusadora luz negra.
Un pescador tendió a Martina una taza de un líquido que sólo remotamente sabía a café. La puerta de la lonja se abrió dando paso a una corriente de aire frío y al juez, acompañado por el médico. El sargento se encaró con los pescadores.
– Ustedes, largo de aquí. Y no se les ocurra comentar nada de lo que han visto.
El juez Cambruno pasó delante de la subinspectora, ignorándola, abrió las bolsas de los cadáveres y se inclinó sobre el cuerpo sin vida de Mesías de Born. Después hizo lo propio con los restos de Heliodoro Zuazo. Se retiró unos pasos, porque las heridas estaban vivas, y el hedor comenzaba a dejarse sentir, y dijo:
– Si desea proceder a su examen, doctor.
La subinspectora se acercó al juez.
– Quisiera informarle de lo sucedido.
– Podrá hacerlo mañana por la mañana.
– Tal vez entonces sea demasiado tarde -apuntó la subinspectora.
– ¿Por qué dice eso, Martina? -preguntó el sargento.
– Porque no descartaría que se produjese algún otro asesinato.
– ¿Más crímenes?-exclamó el juez-. ¿No basta con esta matanza?
– Imposible -aseveró Romero-. Hemos cazado al asesino. Lo tenemos ahí, con un disparo en la cabeza. Heliodoro Zuazo acabó con todos ellos.
– No vaya tan deprisa, sargento -le aconsejó Martina-. Ya le he dicho que hay cabos que no concuerdan.
– Por favor, subinspectora. Esa bestia asesinó el pasado domingo a Dimas Golbardo y a Santos Hernández, y, hace un rato, esta misma tarde, a punto estuvo de matarla a usted. Tenía antecedentes por conducta desordenada y violenta. El doctor Ancano podrá certificar que se trataba de un psicópata en potencia.
El médico, que seguía examinando las heridas de Mesías de Born, se giró para asentir.
– Las pruebas son abrumadoras -prosiguió Romero, dirigiéndose a Cambruno-. En el cubil de Heliodoro Zuazo mis hombres han encontrado un arpón, el collar de Santos Hernández y un alijo de cocaína de extrema pureza. A eso hay que añadir una importante cantidad de dinero de dudosa procedencia. Me apostaría la extraordinaria de Navidad a que El Quemao era el enlace de los narcos, y que las muertes de Dimas Golbardo y Santos Hernández, tal como yo le apunté, subinspectora, están relacionadas con el tráfico y distribución de estupefacientes. Por si no le bastase tal cúmulo de cargos, le recordaré que Mesías de Born, en su último acto consciente, justo antes de morir, pronunció con claridad el nombre de su asesino.
– El asunto está claro -apostilló el juez-. Caso cerrado.
– No tan rápido -discrepó Martina-. Usted mismo, sargento, afirmó que entre Dimas Golbardo y Heliodoro Zuazo no existían vínculos personales. ¿Y cuál era su conexión con Mesías de Born?
– Me será fácil indagarla, no se preocupe por esos extremos. Claro que hay cabos sueltos, subinspectora, pero se irán esclareciendo. El Quemao disponía de los instrumentos y de la fuerza física para cometer los crímenes. En cuanto tuvo oportunidad, los llevó a cabo.
– ¿También fue ese pobre diablo quien mató a su propio padre?
– ¿Otra vez va a empezar con esa cantinela, subinspectora? -El rostro del juez expresaba una contenida indignación-. ¿Deberé recordarle que no se encuentra usted al frente de la investigación?
– Heliodoro Zuazo era inocente -insistió Martina.
– Pues alguien se ha tomado muchas molestias para tratar de incriminarle -dijo Romero.
– Así es. Alguien amañó sus huellas en la cabaña, y ocultó en su casa la droga y el colgante de oro de Santos Hernández.
– Demasiado rebuscado -opinó el sargento.
– Creí haberla recusado una vez, señora De Santo -le recordó el juez-. Me temo que sus servicios han dejado de ser necesarios. Le aconsejo que se limite a comparecer mañana en el Juzgado y a prestar declaración. Después podrá regresar a la ciudad. Estoy convencido de que, después de un merecido descanso, y en cuanto haya asimilado los numerosos errores que ha cometido, podrá demostrar sus facultades en nuevos casos.
Читать дальше