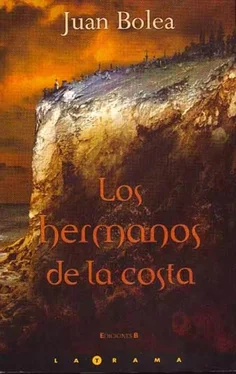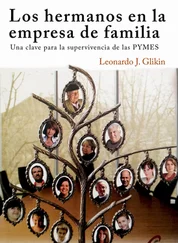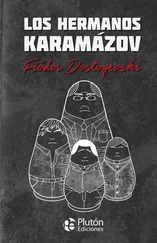Rodilla en tierra, el sargento Romero sujetaba con ambas manos la culata de su pistola. Un solo disparo le había bastado para abatir al individuo que estaba atacando a la subinspectora. Detrás de él, a la carrera, dos guardias se aproximaban por la playa.
El Quemao agitó un hombro, pero después se quedó quieto. La bala le había entrado por un parietal, causándole una muerte casi instantánea. Romero se inclinó sobre la subinspectora, que volvía en sí. La ayudó a incorporarse, la cubrió con la gabardina y le hizo beber un sorbo de agua.
– ¿Puede sostenerse?
– Estoy bien.
Pero tenía la cara tumefacta, y le costaba respirar.
– Necesita un médico -dijo Romero-. Regresaremos a Portocristo. Tengo la patrullera en la entrada de la ría. Por suerte, uno de mis hombres la vio a usted. Vinimos a toda prisa.
– Se lo agradezco. De no ser así, no sé qué habría ocurrido.
– Yo se lo diré, subinspectora: estaría muerta. Ese cabrón debía tener la fuerza de un toro. Ocúpense del cadáver -ordenó a sus hombres.
– Un momento, sargento -dijo la subinspectora; respiraba con avidez, y temblaba ostensiblemente-. Todavía estoy en condiciones de ir a Isla del Ángel.
– ¿Con qué fin?
– Quiero constatar algo.
– Será después de que la atiendan.
– No tengo nada roto. Mis heridas son superficiales. Hay cosas más urgentes que hacer. En esa isla han levantado una cruz -desveló Martina-. Y mucho me temo que, clavado a esa cruz, esté agonizando un hombre.
– ¿De qué me está hablando, por el amor de Dios?
– No perdamos el tiempo, sargento. Corramos a la patrullera. Que sus hombres registren la casa de Heliodoro Zuazo. Es aquella construcción, sobre lo alto del cabo. Es posible que encuentren un cadáver, el de su padre, Pedro Zuazo, el farero, que alguien previamente desenterró. Usted y yo desembarcaremos en la isla. Espéreme mientras me cambio en la cabaña.
– Subinspectora…
Pero Martina subía ya las escaleras del refugio. En cuestión de un minuto volvió a salir. Se había puesto un jersey negro. Llevaba el sombrero y la gabardina en la mano.
El sargento se limitó a seguirla, meneando la cabeza, como si no entendiera nada. Los agentes cargaron el cuerpo sin vida del Quemao. A juzgar por sus resoplidos, debía pesar lo suyo.
La patrullera los aguardaba con el motor encendido. El sargento ordenó a sus hombres que alistasen la zodiac y se dirigieran a Forca del Diablo para registrar la vivienda del raquero. En cuanto la zodiac hubo zarpado, el piloto del guardacostas puso rumbo a Isla del Ángel.
Martina se había acodado a la proa. Tenía el rostro desfigurado y sucio de sangre seca. Encendió un cigarrillo. El humo perforó algún punto sensible de sus pulmones, haciéndola toser.
– No debería fumar -dijo el sargento, acercándose a ella.
– Me ayuda a pensar.
– No creo que necesite hacerlo mucho más. Ese tarado los mató, ¿no es cierto?
Martina se limitó a castigarse con otra calada.
– Vamos, subinspectora. Iba a violarla. Después, habría acabado con usted. ¿Tan pronto lo ha olvidado?
– Era un enfermo.
– Y un criminal. ¿Logró que confesara?
– Hay detalles que no encajan.
– ¿No lo hizo solo, quiere decir? ¿Tuvo algún cómplice?
Pero la subinspectora parecía encontrarse lejos. Abstraída, contemplaba la mole de la isla, que se acercaba con rapidez.
– Alcánceme unos prismáticos.
El sargento se los entregó. Martina fue graduando las lentes. De pronto, dejó caer los brazos.
– Mire.
Romero cogió los prismáticos y enfocó la isla.
– ¡Un hombre! -exclamó-. ¡Los pájaros le atacan!
La patrullera trazó un arco, provocando atrás una furiosa estela, y se deslizó sobre las olas con su máxima potencia. Atracaron en una cala. Martina y el sargento se dejaron caer al agua, que les llegaba a los muslos.
– ¿Cuál es el camino más corto hasta la cima? -preguntó la subinspectora.
– Hay dos. Uno, bastante seguro, y otro, por los acantilados, más peligroso.
Martina señaló una escarpada senda.
– ¿Ése? Vaya delante. ¡Deprisa!
Bordearon el precipicio. Una sola vez miró abajo Martina, para prometerse que no volvería a hacerlo. Las olas rompían contra las paredes de roca. El ruido era ensordecedor.
– ¡Cuidado! -exclamó.
El sargento había resbalado. A punto estuvo de caer, pero logró asirse a una raíz. La subinspectora tuvo una vivida imagen de Pedro Zuazo, el farero, despeñándose.
Alcanzaron la cumbre. La superficie era lisa, y mucho mayor de lo que se adivinaba desde el mar.
El cementerio ocupaba una pradera ondulada. Decenas de lápidas y algún decimonónico panteón, con los sillares erosionados por el viento, se disponían sin orden. La efigie de un ángel de piedra contemplaba el océano con las alas extendidas, como si estuviera listo para arrancar el vuelo hacia la eternidad.
Una cruz de madera se erguía más allá, en la ladera sur. Martina corrió hacia ella procurando no tropezar con los escombros que rodeaban las tumbas.
Con su blanca melena al viento, el crucificado estaba desnudo. Dos enormes pájaros, dos águilas pescadoras, pensaría después Martina, se habían posado en el madero, una a cada lado, y picoteaban sus hombros sin piedad. Al oír gritos levantaron el vuelo, pero permanecieron planeando, a la espera de volver sobre su presa.
El sargento Romero parecía incapaz de asimilar lo que estaba viendo. La subinspectora notó que se le revolvían las tripas; tuvo que hacer un esfuerzo para no vomitar. Hacía poco más de veinticuatro horas, en Portocristo, en la sede del semanario, se había cruzado con aquel anciano.
– Mesías de Born -murmuró el sargento-. ¡Está muerto!
– No lo está -dijo Martina-. Aún respira.
De los vacíos ojos de Mesías de Born, como lágrimas negras, pendían coágulos de sangre, pero un temblor había estremecido su pecho. Un clavo de hierro remachaba sus pies descalzos. En el pecho, a la altura de las costillas, le faltaban trozos de carne, como si hubiesen empezado a descuartizarlo, o las aves se hubieran ensañado con él.
Los labios de Mesías de Born se abrieron para emitir un lamento.
– ¡Hay que bajarlo de ahí! -apremió Martina.
– Intentaré tumbar la cruz -reaccionó el sargento-. El farero guardaba herramientas en uno de los panteones. Iré a buscarlas. ¡Vaya apartando esas piedras!
Romero regresó con un pico y una pala, y se puso a cavar. La cruz era alta, y había sido enterrada a bastante profundidad. A pesar del frío viento, la frente del sargento se perló de sudor. Martina iba retirando la tierra. Al cabo de un cuarto de hora, el madero osciló y crujió.
– ¡Yo lo sostendré! -gritó Romero-. ¡Empuje!
La cruz se venció. El sargento tuvo que apartarse, para que no le aprisionara al caer. El brusco impacto hizo desprenderse los clavos de las manos, cuyas reavivadas heridas tornaron a manar. Romero utilizó el pico como palanca, hasta desprender las puntas.
Entre ambos recostaron a Mesías de Born sobre la hierba. Anochecía. Un crepúsculo de tabaco y oro se extendía sobre el mar.
El martirio había sido excesivo para aquel anciano. Martina trató de no mirar las cuencas vacías de sus ojos.
– ¿Quién ha sido? ¿Quién le ha hecho esto? -preguntó Romero, fuera de sí.
La exangüe boca de Mesías de Born se abrió. El sargento acercó el oído a sus tumefactos labios.
– Heli… -acertó a denunciar el anciano.
Un vómito borró sus últimas palabras. La subinspectora incorporó el cuerpo, cuya cabeza cayó rígidamente a un lado. «La quinta víctima», enumeró, desviando la mirada hacia el ángel de piedra que parecía querer volar hacia la puesta de sol.
Читать дальше