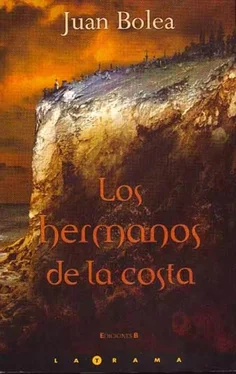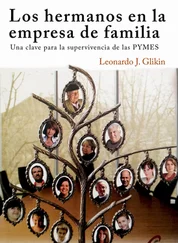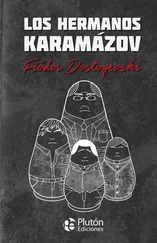Como ausente, Martina encendió un cigarrillo.
– ¿El capitán Sumí conocía a los hombres cuyos cadáveres rescató?
– De hecho, eran amigos suyos. El impacto emocional de ver sus cuerpos deshechos, tener que cargar con ellos y trasladarlos a puerto le ha mermado el ánimo.
– ¿Quiere decir que está enfermo? ¿Que padece una depresión clínica?
– Yo no diría tanto. Algo trastornado, quizá. Desde que enviudó, José Sumí no ha vuelto a ser el mismo. En los últimos tiempos ha envejecido, y apenas se relaciona con nadie. Con Dios, en todo caso.
– ¿El capitán Sumí es viudo?
– Sí.
– ¿Cuándo murió su mujer?
– Hará unos años.
– ¿De muerte natural?
– Se ahogó en las marismas, delante de él. Habían salido a navegar, y ella se empeñó en lanzarse al agua, para nadar. Las corrientes la arrastraron hacia la desembocadura.
– ¿Cuántos hijos tenían?
– Uno solo.
– ¿Elifaz?
– ¿Le conoce usted? -se asombró Romero.
La subinspectora aplicó una calada a su cigarrillo y clavó los ojos en los del sargento.
– ¿Qué más puede decirme del capitán Sumí, sargento?
– Es, ¿cómo le diría?, un patriarca. Organiza travesías marítimas por el estuario y dirige el club parroquial, una asociación católica. Ahora está alicaído, según le comentaba, pero si cree que puede ser necesario siempre se le encontrará dispuesto. De manera desinteresada, desde que murió el farero se ocupa de mantener limpio y en condiciones el vetusto cementerio de Isla del Ángel. Si no fuera porque de vez en cuando José Sumí va por allá para arreglar las tumbas y arrancar la mala hierba, no sé qué sería de aquello.
– ¿El capitán Sumí está deprimido, trastornado por las muertes de su mujer y de sus amigos, pero se dedica a limpiar tumbas en un remoto cementerio?
– Es un ferviente católico. Supongo que la religión le sirve de consuelo. Oiga-dijo el sargento, cambiando súbitamente de expresión-, ¿no estará pensando que José Sumí pudo hacerlo?
– No he dicho eso.
– Pero ha considerado la posibilidad, ¿no es cierto?
– No sé si lo hizo, sargento. No al menos, todavía. Pero sí sé que pudo hacerlo.
El sargento se sobó los carrillos. Martina se limitó a mantener su mirada, que comenzaba a brillar con un desafío contenido.
– No tiene sentido, subinspectora. ¿Por qué iba a matar a Dimas, con quien siempre le unió una estrecha amistad? ¿Y qué móvil podría impulsarle contra Santos Hernández?
– Yo no puedo saberlo. Respóndase usted mismo, sargento.
– La respuesta es obvia: ninguno. José Sumí no los mató.
– ¿Por qué está tan seguro?
– Porque me lo juró sobre las tapas de una Biblia, y sobre la memoria de su esposa.
– ¿Y usted le creyó?
– El capitán es hombre de una pieza. De los que ya no quedan. Un caballero.
Martina iba a hacer un comentario burlón, pero reparó a tiempo en que podía ofender a Romero.
– Espero que no todos los sospechosos se comporten de la misma manera, o jamás resolveremos el caso.
– Confíe en mí, Martina -apostilló el sargento-. Y en José Sumí. Puede ayudarnos, y lo hará.
Su propio nombre, en boca del guardia civil, le sonó ajeno. Por unos segundos, la devolvió a su intimidad. Experimentó un intenso deseo de llamar a Berta y preguntarle cómo estaba. ¿Se acordaría de ella? ¿Se habría preocupado de alimentar debidamente a la garita Pesca?
Romero parecía haber dado por zanjada la cuestión anterior, pero la subinspectora volvió a la carga:
– Entonces, sargento, y a pesar de que fue un mismo testigo, José Sumí, la primera persona en localizar los cadáveres de Pedro Zuazo, el farero, y de Dimas Golbardo, el pescador de ballenas, ¿descartaría usted que ambas muertes pudieran estar relacionadas?
– ¿A qué viene tanta obcecación? Por supuesto que no lo están. Pedro Zuazo se cayó accidentalmente. A Dimas lo abrieron en canal. ¿Dónde está la relación?
Martina permaneció pensativa.
– Volvamos a la Piedra de la Ballena. El cadáver de Santos Hernández apareció en la playa, a bastante distancia del de Dimas Golbardo. A varios kilómetros. Aunque el capitán Sumí no se hubiese entretenido con el traslado del primer cadáver, difícilmente hubiera encontrado también el segundo.
– No entiendo Adónde quiere ir a parar.
– Al hecho de que José Sumí no pudo advertir la existencia de un segundo cadáver.
– ¿Y bien?
– Lo que intento decirle, sargento, es que el criminal pudo haber planificado sólo uno de los crímenes, el que deseaba que fuese rápidamente descubierto, para que causase su efecto. De lo que podría deducirse que, en principio, el pasado domingo pensaba matar a un hombre, no a dos.
– ¿Y cuál de esos dos desdichados era su objetivo?
– Dimas Golbardo, obviamente. Su cuerpo apareció en un lugar que reúne un cierto ritual, la Piedra de la Ballena. Sabemos que los arponeros desguazaban las ballenas sobre esa losa de sílex. El propio Golbardo debió destazar allí a sus capturas. Esos días habría fiesta en la ría del Muguín. Se comería en abundancia, y se bebería más aún. Dimas Golbardo jamás pudo sospechar que un día él mismo sería sacrificado en ese lugar, que su sangre correría sobre la sangre. ¿Le preguntó al capitán Sumí en qué posición encontró el cadáver?
– Boca abajo -precisó el sargento-, con las piernas unidas y los brazos extendidos.
– ¿En forma de cruz?
– Sí.
– ¿Alrededor del cuerpo había manchas de sangre?
– Ya lo creo. Todavía seguirán ahí.
– ¿Encontraron rastros de sangre en otros lugares? ¿En el embarcadero, en las cabañas, en la barca de Dimas?
– No.
Martina fumó con calma.
– En la antigua Roma, las mutilaciones estaban relacionadas con el delito de hurto. Y lo mismo podría decirse del castigo de la cruz.
– ¿Está sugiriendo que Dimas Golbardo era un ladrón? ¿Que robó algo valioso y que por eso lo liquidaron?
– Es posible. ¿Y los ojos, cómo aparecieron?
– Sobre la cabeza, uno a cada lado.
– ¿Invertidos, como si mirasen desde el cogote?
El sargento afirmó. La subinspectora sacó su libreta de notas y pergeñó un rápido boceto.
– ¿De esta forma? ¿Extirpados y prendidos sobre el occipital?
– Más o menos.
– El asesino quiso privarlo de la vista y del tacto -murmuró Martina-. Tal vez la culpa de Dimas Golbardo, su hurto o traición, estuviese relacionada con esos sentidos.
– ¿Qué clase de culpa?
Martina suspiró.
– Todavía no puedo saberlo, sargento.
Romero esbozó una mueca levemente despectiva.
– ¿Y por qué lo desnudaron de cintura para arriba y le abrieron el vientre de una cuchillada?
La subinspectora le destinó una mirada vacía.
– Si lo que quiere insinuar es que hay muchas preguntas sin respuesta, no necesita formulármelas una detrás de otra. Por ahora, limitémonos a considerar que Dimas Golbardo era la víctima elegida. Fueron a por él, deliberadamente, y lo sacrificaron de manera ritual.
– ¿Y qué me dice de Santos Hernández? ¿No podría también significar algo el arpón que acabó con su vida?
– Esa muerte debió ser mucho más rápida -le contradijo Martina-. No se entretuvieron con él. Tenían prisa por huir.
– ¿Opina que Santos Hernández murió porque fue testigo involuntario de la muerte de Dimas?
– Me parece la hipótesis más acertada. Supongo que el arma homicida que acabó con Santos Hernández obra en su poder, sargento. Quisiera ver ese arpón.
Romero ahogó un suspiro. Aquella mujer policía comenzaba a producirle una migraña feroz. Se tomó su tiempo para encender una faria, cuyo extremo, previamente, mordió. Escupió al suelo una hebra de tabaco, y transigió:
Читать дальше