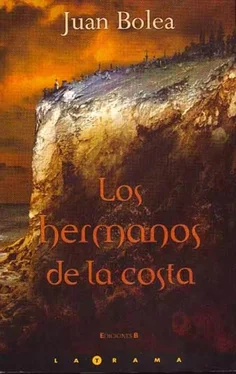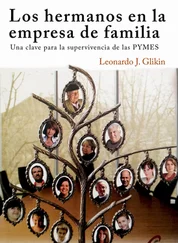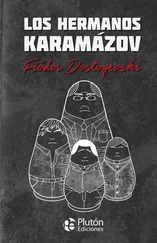Pasada la una y media de la madrugada del martes, nada más desembarcar, más pálida aún de lo habitual, Martina de Santo se había dirigido al destacamento de la Guardia Civil de Portocristo, que quedaba cerca del muelle.
En medio de la oscura noche, la subinspectora rompió a caminar con paso vivo, celebrando que la brisa de la bahía la fuera despejando de las claustrofóbicas horas sufridas a bordo, con el incesante vaivén del casco y los relámpagos rasgando la penumbra de su camarote a través de un ojo de buey.
De una sola planta, el acuartelamiento se levantaba en medio de un tétrico arenal, sobre un plafón de cemento crudo. A su alrededor, las dunas, tapizadas de jirones de niebla, modulaban un espectral paisaje nocturno.
La subinspectora entró al patio del cuartel. Un Land Rover cubierto de barro estaba aparcado junto a una galera cuyo caballo permanecía atado de las riendas a un poste de luz eléctrica. Detrás del acuartelamiento se erguía un pequeño y feo bloque de viviendas, con la pintura descascarillada por la humedad y ropas tendidas a secar. Martina supuso que debía albergar a las familias de los guardias, aislándolas de la población. En medio de ambas construcciones, decorado por un ralo jardín, se erguía un mástil con la bandera de España.
La subinspectora se identificó y preguntó por el sargento. Un guardia de retén le informó que su superior estaba despierto, trabajando en su despacho, y pasó a notificarle su presencia.
El sargento Romero la recibió tendiéndole una curtida diestra. Martina de Santo había elaborado una teoría sobre las distintas maneras de dar la mano. Un viril apretón como el que acababa de recibir por parte de aquel suboficial de castrense bigotito y vellosas matillas asomándole por los conductos auditivos le inspiraba confianza, una suerte de solvencia profesional. El flojo saludo, en cambio, de una diestra sudorosa o blanda la retraía instintivamente. Tampoco le agradaba que retuvieran la suya más tiempo del debido, como pretendiendo establecer una conexión, afluentes de simpatía o complicidad. Prefería las manos femeninas, sutiles y delicadas como divagantes pájaros.
Al saludarla, el sargento había mostrado un instante de vacilación, como si le desagradara el hecho de que la Jefatura de Policía de Bolscan hubiese destacado a un investigador para resolver casos acaecidos en áreas de su competencia.
La tarde anterior, el sargento Romero había recibido una llamada de su teniente coronel. El comisario Satrústegui había advertido a la Comandancia que enviaba un agente. Satrústegui se había abstenido de comentar que se trataba de una mujer, pero esa clase de ayudas, en cualquier caso, solían afectar al orgullo del sargento, pues las interpretaba como una velada acusación de incompetencia. Percatándose de ello, y recordando los consejos del comisario, la subinspectora se apresuró a invocar la mutua colaboración entre ambos Cuerpos, la necesidad de aunar fuerzas.
Romero se mostró solidario.
– Ningún inconveniente, subinspectora. Trabajaremos juntos, si lo desea. Tan sólo le pediré que me mantenga informado de cualquier progreso que pueda hacer. ¿Por dónde había pensado empezar?
– Pretendo examinar los cadáveres y entrevistarme con el juez de instrucción, así como con el marino que encontró los primeros restos. Doy por supuesto, sargento, que fueron sus hombres, mientras peinaban la zona, quienes hallaron el segundo cadáver, el de Santos Hernández.
El sargento lo confirmó. Martina siguió sondeándole:
– ¿Qué han averiguado en los escenarios de los crímenes?
– Nada de relieve. La patrullera puede llevarla en cualquier momento, pero no vale la pena que se desplace hasta allá, se lo puedo asegurar. Mis hombres han recorrido las playas, sin incorporar nada nuevo a la investigación.
– De todos modos, creo que visitaré esos parajes.
– Como guste, subinspectora, pero no encontrará allí otra cosa que insalubres marismas y unos pocos embarcaderos y cobertizos para resguardar artes de pesca. Esa parte de la costa es muy solitaria. Hacia la sierra subsisten algunas parroquias y vaquerías aisladas, pero apenas mantienen población estable. En un radio de treinta kilómetros no viven cuatro gatos.
El sargento ofreció asiento a Martina, señalándole una de las duras sillas de su oficina, pero la subinspectora, un tanto decepcionada por la vaga explicación que el mando acababa de ofrecerle, prefirió permanecer en pie.
Detrás del escritorio, sujeto a la pared con chinchetas, se extendía un mapa del delta. Al discurrir por las tierras bajas, los canales dibujaban una especie de cáliz. Ese plano era más preciso aún que el proporcionado por el comisario a Martina. Registraba las curvas de nivel, los campos de arroz, las parcelas de labrantío, las pistas forestales y los caminos de carros. La subinspectora se acercó para estimar la distancia entre Portocristo y el cabo oriental del estuario, Forca del Diablo. Cuando se hubo situado espacialmente, comentó:
– Si las áreas próximas a los escenarios de los crímenes están semidesiertas, eso debería reducir la búsqueda.
El sargento fingió no haber captado la crítica implícita en esa observación, y repuso:
– Las marismas cuentan con una población flotante, por así decirlo. Y están los cazadores de patos, los pescadores de bajura, o los serranos, que bajan con sus galeras al mercado dominical de Portocristo.
– ¿En serio no tenemos ningún sospechoso, sargento? -Insistió Martina-. Usted debe conocer bien a la gente de aquí.
– Nadie acaba de calar a estos lugareños. Son peculiares, una mezcla curiosa. Sus ancestros proceden de la sierra, pero la precariedad de recursos acabó convirtiéndolos en lobos de mar. Con ellos, como con los gallegos, nunca se sabe si vienen o van. No señalo a nadie. Mentiría si le dijese lo contrario.
Martina hizo un ademán de impaciencia.
– No pretendo realizar un estudio antropológico. Tampoco le estoy pidiendo que me revele a ciencia cierta el nombre de la persona capaz de clavar un arpón en el pecho de Santos Hernández, o de torturar a Dimas Golbardo hasta la muerte, seccionando sus manos y abandonando sus despojos en las rocas, pero lógicamente deberemos ponernos a trabajar sobre quienes mantuvieron con las víctimas algún tipo de relación conflictiva. Empecemos por Dimas Golbardo, si le parece. ¿Estaba atravesando alguna tragedia personal? ¿Tenía deudas? ¿Pleitos familiares? ¿Líos con mujeres?
Romero se rascó uno de sus peludos tímpanos.
– No lo creo. Apenas le traté, para serle sincero. En apariencia, era un hombre tranquilo. Tengo otra teoría, subinspectora. ¿De verdad no quiere sentarse?
Martina agradeció su insistencia, pero volvió a declinar la invitación. El sargento presumió:
– Ese crimen y el de Santos Hernández pueden guardar relación con el tráfico de estupefacientes. Antes o después, los escarmientos y ajustes de cuentas tenían que llegar incluso a este lugar apartado del ojo de Dios.
– ¿Está sugiriendo que Dimas Golbardo y Santos Hernández formaban parte de un cártel?
– Sería prematuro afirmarlo, pero en los últimos tiempos hemos interceptado alijos de cierta importancia. No hace mucho, si recuerda, abordamos aquel mercante de bandera albanesa que transportaba quinientos kilogramos de coca. Estaba a punto de desembarcar la mercancía. Necesariamente tenía que contar con secuaces en tierra, pero nadie cantó. Ese pelo se nos quedó en la gatera.
Martina tenía conocimiento de esa acción gracias al dossier de Horacio Muñoz. Además de las aprehensiones de alijos, el archivero había elaborado un informe de la actividad criminal en la costa, a partir de los años cincuenta. En total, había inventariado tres asesinatos, ninguno de ellos debido al narcotráfico. Tales homicidios abundaban en los estigmas del crimen rural, a cuyo clásico esquema se remitían sus móviles. Pleitos familiares, retorcidos litigios de lindes o servidumbres de paso que acabaron resolviéndose, sin previo aviso, con el estampido de una escopeta de caza.
Читать дальше