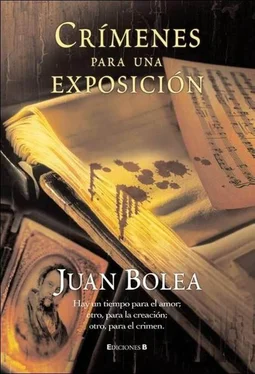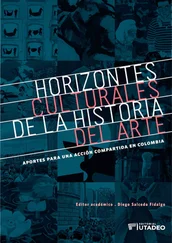En el cerebro de la subinspectora se hizo una luz.
– ¿Exactamente tres días después? ¿Como una especie de nota necrológica?
– Sí, pero aún tendrían que pasar varios meses para que Stasov y algunos de los colegas arquitectos de Hartmann organizasen en San Petersburgo una muestra pictórica consagrada a su recuerdo póstumo. Mussorgsky asistió a la inauguración con parte del Grupo de los Cinco, Cesar Cui, Borodin, el propio Rimsky-Korsakov. Paseó entre los marcos, seguramente medio borracho, como un marino en la cubierta de un barco a punto de naufragar, y yo juraría que en ese momento escuchó las primeras notas del Promenade. Contemplaría, con lágrimas en los ojos, los dibujos y acuarelas de su amigo muerto. Decidió hacerle su particular homenaje, revivirlo, inmortalizarlo, y concibió los Cuadros.
– Que componen una serie.
– No en su concepto. Mussorgsky los adaptó a una sucesión seriada de motivos iconográficos, pero en ningún momento salieron del lápiz o de los pinceles de Hartmann bajo esa condición orgánica. La exposición póstuma de San Petersburgo ya no podía resultar más aleatoria. El propio Hartmann, escindido, en su sensibilidad, entre la tentación occidental y el rescate de las tradiciones rusas, de sus primitivas leyendas y arquitecturas, estaba a punto de fracasar como artista. Stasov, sin ir más lejos, la pluma crítica del momento, lo consideraba un pintor mediocre. Descontando la Gran Puerta de Kiev, que Hartmann trazó para participar en un concurso convocado por el zar Alejandro II, no valen gran cosa. Esos judíos, por ejemplo, caricaturizados, casi ridículos, nos hablan sin ambages de un antisemitismo atroz…
– ¿Hartmann era antisemita?
– Como el propio Mussorgsky. No hubiera sido necesario esperar a los nazis para alcanzar la solución final. Pero luego vino la revolución de los soviets, y la historia tomaría por otros derroteros.
– ¿En alguna ocasión Mussorgsky utilizó el signo de la esvástica?
– No lo creo. ¿Por qué lo pregunta?
– Por nada. Siento haberle interrumpido. Continúe, por favor.
– La semilla del nacionalismo ruso contenía el germen de un racismo que había señalado a las poblaciones hebreas con su dedo acusador. Pero la voluntad de los pueblos en fase de emancipación dibuja a menudo curiosos meandros… ¿Puedo preguntarle algo, subinspectora?
Martina asintió. Su cabeza estaba muy lejos de allí, en estepas y ciudades que reflejaban sus orientales torres en ríos de hielo.
– ¿Qué tienen que ver Mussorgsky y Hartmann con el crimen de ese anticuario?
– Todavía no lo sabemos.
– No se tomaría usted tantas molestias si no dispusiera ni siquiera de una intuición.
– Algunos indicios apuntan en esa dirección -se evadió la subinspectora, con deliberada vaguedad-. Ya le he entretenido bastante, señor Mercié. Consultaré la documentación que le ha prestado a Horacio. Si tengo nuevas dudas, volveré a llamarle.
– Estaré a su disposición.
– No se moleste en acompañarme.
Sin embargo, Mercié la siguió por el pasillo con un paso elástico, por completo inapropiado a su edad.
– ¿Le gusta a usted la música clásica, subinspectora?
– Desde luego.
– Pero no tiene demasiadas oportunidades para disfrutar de ella, ¿no es así?
– Mi tiempo es para los inocentes.
– Los músicos lo son, siempre. Mussorgsky lo era. Creía en el hombre, no en esa criatura vengativa e inferior que pasea por nuestras calles su pavorosa mediocridad. La decadencia se ha instalado entre nosotros, y tardará mucho en desaparecer o en ser erradicada.
– Esa misión requeriría un líder.
– Incondicionalmente. Alguien capaz de imponer su selectiva voluntad, a imitación de César o de Napoleón.
– O de Hitler.
– También. Sin embargo, me temo que yo no viviré lo bastante como para verlo.
Martina estrechó la mano que el profesor le tendía. Su tacto era caliente, casi febril, y comunicaba una viscosa energía. Pero ella no se alteró por ese roce, sino a causa del nombre propio grabado en la pulsera que colgaba de la muñeca de Leonardo Mercié, y que la subinspectora pudo leer al revés.
Manuel.
Cuando Martina regresó a Jefatura, un gran revuelo agitaba el vestíbulo. El griterío era atroz. La gente se había apartado, buscando la protección de las paredes y del mostrador de atención al público.
Cuatro policías, al menos, estaban intentando reducir a un hombre que se debatía con furia. Los agentes se afanaban por inmovilizarle en el suelo, pero el detenido se resistía con todas sus fuerzas. Rechazándoles cuando se le echaban encima, se levantaba una y otra vez.
– Maurizio… -murmuró la subinspectora, abatida.
Se acercó a él, pero apenas le reconoció. Con el pelo revuelto, hematomas en la cara y una salvaje expresión, Amandi se encontraba en un estado de total descontrol. Presa de una crisis nerviosa, gritaba cosas sin sentido y lanzaba los puños al aire. Un sargento le dobló el brazo detrás de la espalda.
– ¡Quieto, cabrón!
– Déjenlo, por favor -suplicó Martina.
– Lo siento, subinspectora -le repuso el sargento-. Tenemos orden de llevarle al calabozo.
Martina se arrodilló junto a su amigo.
– Soy yo, Maurizio -le susurró-. Estoy aquí. Contigo.
– Casi me matan, Mar -repuso él, con voz ronca-. Entraron al hotel y se me echaron encima. Me enfrenté a ellos en defensa propia. ¡En la pelea destrozaron el busto de Mussorgsky!
– No te preocupes, cuidaré de ti.
La subinspectora continuó hablándole en voz baja. Penosamente, Amandi se puso en pie. Su camiseta estaba desgarrada, y no llevaba zapatos.
– Ha intentado huir -le informó el sargento, en un aparte, cuando la subinspectora le exigió una explicación-. La primera vez en el hotel. Se puso como un loco en cuanto nos vio y se jugó la vida saltando por la terraza a la habitación contigua. Tuvimos que reducirle por la fuerza, no nos dio opción. La segunda, ahora mismo, después de que le tomáramos las huellas. Ya lo ve, está fuera de sí. ¡Pónganle las esposas!
– No lo hagan -rogó Martina-. Yo me encargaré de él. ¡Cálmate, Maurizio, por favor!
Amandi extendió las manos, como para permitir que se las esposaran, pero cuando fueron a apresárselas emitió un rugido, se desasió e intentó ganar la salida. Uno de los agentes, lanzándose contra sus piernas, lo derribó en las escaleras. Tras una confusa lucha, en la que alguno de los policías resultaría contusionado por los puñetazos del músico, lo empujaron hacia la planta subterránea, donde se disponían las celdas.
Martina bajó tras ellos, con el corazón encogido. El inspector Buj estaba aguardando al detenido en la sala de interrogatorios. La subinspectora se le encaró:
– ¡No creo que sea necesario maltratar al sospechoso!
Buj le dio una calada a su Bisonte.
– Le aconsejo que no se meta en esto, De Santo.
– Voy a elevar un informe.
– Hágalo por triplicado y páseme una copia. Me la meteré en el bolsillo trasero del pantalón, para cuando tenga que ir al servicio.
– Le aseguro, inspector, que esto no quedará así.
– Puede apostar por ello. Ahora, si me lo permite, debo interpelar a su amiguito. ¿O sería más exacto que le llamara su amante? ¿Sería tan amable de dejarme a solas con él? No lo trataré con tanto cariño como usted, pero procuraré devolvérselo entero.
Martina abandonó la sala de interrogatorios dando un portazo. Todavía furiosa, permaneció al otro lado del espejo, junto a los sistemas de vídeo y audio desde los que se grabaría y filmaría el careo.
Los agentes que habían esposado a Maurizio le obligaron a sentarse en una silla, junto a la mesa de fórmica en cuyo otro extremo, a unos dos metros y medio de distancia, se situó Buj. La expresión del inspector era tranquila, casi feliz. Sin embargo, Martina sabía que ése podía ser el peor síntoma de lo que se avecinaba.
Читать дальше