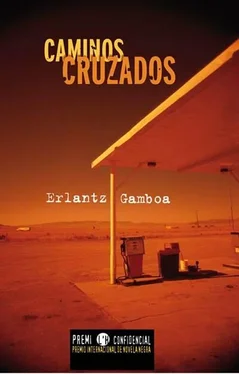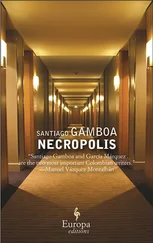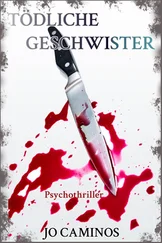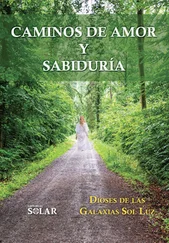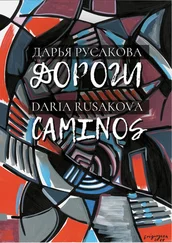– ¿Qué es eso? -preguntó el conductor.
– Un ruido -dijo la rubia, con simpleza.
– Ya sé que es un ruido. Pero ¿de dónde sale ese ruido?
– De atrás.
El hombre disminuyó la velocidad. Al dejar de rugir el motor, el ruido se oyó mucho más claro. Manuel seguía pegando sobre la lámina, con la culata de la pistola. Perseveraría mientras no se detuviese el automóvil.
– Algo golpea en el maletero -dijo el conductor.
– Será eso -aceptó la mujer, indiferente a lo que pasase detrás.
– No sé qué puede estar suelto. Voy a mirar.
Se detuvo en la orilla de la carretera. Antes de que pudiera abrir la puerta, escuchó un portazo en la trasera del vehículo. Manuel había salido como un rayo y cerró con violencia la cubierta del maletero. Notaba que no podía mover las piernas, pero logró colocarse de cuclillas, agazapado tras el auto. En la mano derecha empuñaba la escuadra, a la que le había quitado el seguro. El hombre bajó y se dirigió hacia el portaequipajes. Apenas llegaba al final del coche cuando un hombre se irguió súbitamente y le apuntó con un arma, colocándola ante su nariz. La mente del conductor no estaba muy lúcida, pero sí lo suficiente como para comprender que la situación revestía gravedad. Era un asalto. No arriesgaría la vida por su cartera o el auto.
– Muévete -le ordenó.
– ¿Qué es lo que quieres?
– Cualquier cosa menos charla. Muévete hacia delante.
– No tengo dinero. Me lo gasté en la juerga de anoche. -Había reconocido a Manuel: era el tipo que estaba junto a las bombas, y recordaría que él pidió una botella de whisky-. Pregúntale a ella.
– ¿Te mueves o te pego un tiro?
Ante la posibilidad de perder algo más valioso que el auto, e imaginando que el zarrapastroso no dudaría en cumplir su amenaza, dio media vuelta y se dispuso a regresar al volante. Su mente no acompañaba a las piernas, pues estaba volando en busca de ayuda, aunque dudaba de que le cayese del cielo.
Un coche pasó a toda velocidad. Quizá sus ocupantes vieron lo que sucedía, pero no se detuvieron. Manuel bajó el arma y la colocó en su costado derecho, mientras cogía con la mano izquierda al hombre por el cuello.
– Vamos dentro. No te hagas el valiente, porque te irá muy mal.
– Apenas tengo diez dólares -musitó el conductor, temblando.
– Cállate y vamos. Por la otra puerta.
Se acercaron a la portezuela en donde estaba la rubia. Esta no se había percatado de lo que ocurría; sólo se había dado cuenta de que su amigo estaba acompañado. Se asustó cuando ambos hombres se colocaron ante la ventanilla y vio que el extraño llevaba un arma disimulada en la cadera.
– ¿Sabes conducir? -le preguntó Manuel a la rubia.
– Un poco -susurró ella, aterrada.
– Lo suficiente como para quitarnos de aquí. Muévete al otro lado. Y tú vas atrás. No olvides que te puedo meter un balazo si me pones nervioso.
Cuando la rubia dejó el asiento libre, el conductor movió el respaldo y se introdujo en el pequeño espacio posterior. Manuel lo hizo junto a la mujer. Se puso de perfil, para observarlos a ambos. Colocó la pistola sobre la parte superior del respaldo, para que no hubiese dudas de que él controlaba la situación, y luego la bajó a la altura de su cintura.
– Vámonos de aquí. Cuando llegues a una intersección a la derecha, a un camino de terracería, te metes.
– ¿Adónde nos lleva? Puede quedarse con el coche, mi reloj y este anillo. -El hombre estaba sudando y comenzó a quitarse el anillo y el reloj.
– Haz lo que te digo, o te pego un tiro -amenazó Manuel a la rubia-. Y tú, cállate. Iremos a donde yo diga, y sin chistar.
La mujer tardó en arrancar, porque no lograba meter la velocidad, y eso que el coche era automático. Al final consiguió que el vehículo se moviese y circuló lentamente, con un ojo a la carretera y el otro a la pistola. El dueño del deportivo no hablaba; pensaba en su mala idea de haberse metido en un cuartucho de una gasolinera, habiendo un sinfín de hoteles en varios pueblos cercanos. No quiso que le viesen sus familiares, y estaba pagando cara su privacidad. Recordó la máxima de «lo barato a la larga es muy caro», y prometió alejarse de malos lugares en las carreteras, para evitarse topar con tipos como el que tenía detrás.
Cristóbal había recibido, por radio, orden de no moverse de donde estaba. Había comunicado que se veían huellas de camión unos metros delante de la parada del autobús, marcadas en la grava. El jefe, Marcia y sus dos ayudantes se personaron en el lugar. Los federales, de academia, traje elegante y buen sueldo, estaban desbordados por el desaliñado, y no abrían el pico. Si se trataba de vehículos, reconocían que Carvajal era un experto. Podía demostrarles que también en otros campos los superaba, y dudaba que en materia de homicidios ellos le diesen lecciones. Pero eso vendría más tarde, ya que había decidido no apartarse del caso. Había pasado en su jurisdicción, y él tenía más derecho que los federales en perseguir al homicida. A sus paisanos no les agradaría que dejase el asunto en manos de extraños y se sentase en un soportal a esperar noticias.
– Es un camión -dijo el joven, señalando las marcas en la grava.
– Uno de doble rodada -dedujo el jefe-. Esos suelen llevar prisa. No creo que haya hecho muchas paradas desde aquí a Ciudad Valdés.
– Jefe, con respeto, ¿por qué supone usted que va a Ciudad Valdés? -preguntó Josué.
– Porque no hay ninguna población en el camino adonde llevar mercancías con un tráiler de doble remolque. Y si se quedase en el camino, no circularía a medianoche, porque llegaría a las tres de la mañana y no encontraría quién descargase.
Josué movió la cabeza afirmativamente. El policía de pueblo era muy listo. En realidad, vivía en un pueblo, pero había trabajado con los federales, en San Pedro. Marcia hizo un mohín con la boca. Aquel hombre le vendría bien en su equipo, y podía considerar su cama como una extensión de la oficina.
– Habrá puesto gasolina antes de llegar a Ciudad Valdés, porque, si no va por la circunvalación, no encontrará donde abastecerse una vez dentro de la ciudad. Si se ha detenido, tal vez tengamos suerte.
– ¿Por qué? -preguntó Marcia.
– Tengo conocidos en las gasolineras. De noche andan medio sonámbulos, pero, como son menos los clientes, se suelen fijar más. Y también porque recelan de todo el mundo, y están más atentos.
– Perfecto. Nos estás sirviendo de mucha ayuda -admitió la teniente-. ¿Qué más podemos obtener de las huellas?
– El modelo, pero necesitamos un experto en neumáticos. Eso será tardado, y yo confío más en que algún camionero nos diga que recogió al tipo. Es cuestión de esperar.
– Nos lleva un día de ventaja -le recordó Marcia-. Nosotros iremos rumbo a Ciudad Valdés. Esperaré tu llamada.
Sonó a súplica o a petición de favor. Así lo entendió el jefe, quien asintió con la cabeza. Realmente, no se había hecho ilusiones de que ella se quedase. Pero la vería en breve, al haber decidido tomar parte aunque no le invitasen.
– Te localizo si sé algo.
– O si tienes alguna idea. Si le encontramos, serás el primero en saberlo -prometió ella.
– A la gente del pueblo le encantará que lo atrapen. Lo de los Méndez no se les olvidará en mucho tiempo.
En cuanto supiera algo, se pondría en camino. Mientras, dejaría que los federales gastasen la gasolina de los contribuyentes y se paseasen por la carretera sin saber adónde dirigirse. Él aguardaría en su oficina, y las noticias llegarían sin necesidad de salir a buscarlas.
El camionero que llevó a Manuel estaba de regreso. Había llegado a Ciudad Valdés la mañana del martes, le descargaron en tres horas y le cargaron de nuevo. Hizo un viaje corto a la zona industrial y se repitió la rutina. Aquella noche, durmió en un hotelucho, porque le darían la salida por la mañana. Apenas pegó ojo cuando descargaron su camión, dos horas; y aún menos durante la segunda carga, de manera que ni pensó en irse a tomar unas copas y se metió a la cama en cuanto pudo. No desayunó, porque a esa hora todo estaba cerrado, y le avisaron de otra carga que urgía entregar en Villegas, con lo que no tenía tiempo que perder. A las seis estaba listo, con los últimos paquetes que llegaron en un furgón. Llegaría a San Pedro por la noche y saldría temprano. Encontraría dormidos a sus hijos y tendría tiempo justo para un «apresurado» con su mujer. Un asco de vida, pero al menos tenía la fortuna de gozar de empleo y podía alimentar a su familia. Los que ponían muchos pretextos, terminaban sin trabajo, y luego recordaban que debieron quejarse menos y aguantar más. De que era un asco no había duda, pero esa vida le tocó en gracia.
Читать дальше