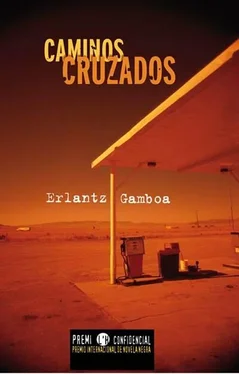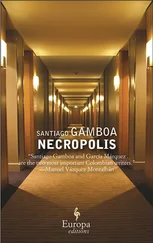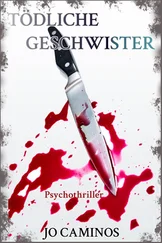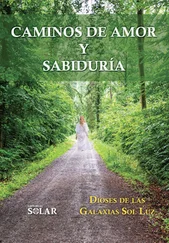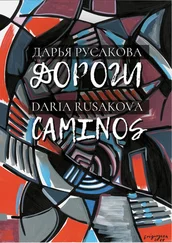– ¿No les damos al menos unas galletas? -preguntó Torres.
– De las tuyas, las que quieras. Las mías, las guardas para ella, porque vendrá con hambre.
– Es usted un tigre, jefe.
– Y te daré un zarpazo si no vas a perder el tiempo a otra parte. No te burles, porque te mando a patrullar las pocilgas de la barranca.
– Lo decía en serio, jefe.
El jefe sonrió. Era el típico halago del subordinado, pero podía jurar que le puso empeño y que la teniente no tuvo queja. No era un tigre, pero, al menos, aulló como un lobo, o quizá maulló como un gato en celo, de los que llenaban los tejados del pueblo en la primavera. A su edad no se le podían pedir milagros.
– ¿Dónde está Cristóbal? -preguntó, para cambiar de tema, porque no pensaba discutir con Torres su vida sexual, o su modus operandi-. Él nunca llega tarde.
– Fue al depósito, adonde llevamos el coche rojo, a ver si allí encontraba algo.
– Ese sí es un buen elemento, no como otros holgazanes que ni peinarse saben. Comunícame con él, a ver si ha averiguado algo.
Torres se quedó en el umbral, pensando la respuesta. Ninguna excusa sería creíble, pero debía pensar en una.
– No me peino porque tengo un herida en el cuero cabelludo, jefe.
– Que se llama capa de mierda añeja. Vete a localizar a Cristóbal y me lo pasas. Y también me comunicas con la gasolinera de El Vado, y con la de Salinas.
– ¿Por qué tan lejos, si hay gasolineras en el pueblo?
El subordinado seguía sin quitarse de la puerta. No tenía muchas ganas de ponerse a trabajar tan temprano, y discutir las órdenes del jefe era una forma de dilatar el momento de comenzar a simular que hacía algo.
– Vete a… -El jefe le mostró un puño-. Tú haz lo que te digo, y no pienses, porque se te puede derretir la capa de mugre, y nos asfixiamos con el olor.
– Es una infección, jefe. Me dijo el doctor…
Torres salió apresuradamente del despacho, porque el jefe había cogido una piedra verde que usaba de pisapapeles. Cuando estuvo solo, Carvajal musitó:
– El tipo no se ha ido en ningún autobús, porque sabe que es donde ellos buscarían. Ha dejado el auto cerca de la parada, para que así lo crean. Yo no entenderé mucho de asesinos seriales, pero sí de tipos que roban un auto y se deshacen de él para convertirse en humo.
– Jefe, tengo a la gasolinera de Salinas. Se la paso -gritó Torres, quien había dejado abierta la puerta del despacho precisamente para poder anunciar a gritos las llamadas, y ahorrarse caminatas.
– Hola, Jaime, ¿cómo andas?
– Bien, ¿y tú? ¡Qué milagro que te acuerdes de mí! ¿Qué cuentas?
– Ya sabes, lo de siempre.
– No lo creo, porque se ha escuchado que tienes un asesino sádico en el pueblo.
– ¿Quién te ha contado eso? No son las diez todavía y la noticia ya recorre las carreteras. Joder, como guardan los secretos en este pueblo -se quejó el jefe, aunque sin demasiada vehemencia, porque no le asombraba lo más mínimo: conocía a sus paisanos.
– Tú sabes que aquí no hay mucho que contar, y ya hace un año que ocurrió lo del choque de los dos camiones, y nos hemos cansado de darle vueltas al asunto.
– Pues sí, los Méndez. Buena gente. Un hijo de puta loco, de esos que nos sueltan los de San Pedro. Fue anteayer, lunes, por la noche, pero le encontraron ayer por la mañana.
– Me han dicho que estuvo de película de horror.
– Mucho más. Yo no había visto, ni en fotos, algo semejante.
– Vaya la que te han armado -dijo el de la gasolinera, compadeciendo a su amigo.
– Pues a mí… Están aquí los federales, y ellos llevarán el caso. Oye, quería saber si algún camionero ha dejado o ha recogido a algún tipo flaco, con mala facha, con una mochila o un paquete, la noche del lunes. O si iba a su lado.
– No sé. Al menos yo no he visto a nadie así.
– No creo que lo haya levantado un particular, porque ellos son desconfiados. Los camioneros se aburren, y además son gente menos miedosa.
– No lo he visto, pero voy a preguntar.
– Me harás un gran favor. Bueno, haz correr la voz, a ver si alguien sabe algo. Me llamas. Salúdame a tu esposa.
Colgó y llamó a Torres. Éste no acudió, pero gritó que tenía la otra gasolinera. El jefe repitió casi lo mismo, con excepción de los saludos, porque Rodrigo era soltero. Tampoco consiguió nada. Se quedó pensativo.
– ¡Tengo a Cristóbal, jefe! -gritó Torres.
Cogió de nuevo el auricular del teléfono. Le gustaba aquel muchacho, le echaba ganas. No es que Torres le desagradase, ya que era un buen elemento, aunque un tanto sucio. Pero ¿para qué o quién se iba a engalanar? Su esposa le dejó porque no podía vivir con el sueldo de un policía, además de que quería una casa en la playa, como si fuese artista de cine. Y desde entonces, Torres solamente andaba con las del bar, y éstas no distinguían el perfume del olor a puerco.
– Buenos días, Cristóbal.
– Buenos días, jefe.
– ¿Qué has averiguado?
– He encontrado una mancha en el asiento delantero derecho.
– ¿Una mancha? -El jefe se rascó la cabeza. Podía ser una mancha importante.
– Dejó el cuchillo ensangrentado en el asiento delantero derecho. Pero el cuchillo no está.
– Tuvo prisa por irse y no lo limpió. Pero seguramente lo hizo después. No lo iba a meter sangrando en su maleta, maletín o lo que sea, ni en el bolsillo, ni subiría a un autobús con él en la mano -dedujo el jefe.
– Eso me ha parecido a mí.
– Déjame pensar si eso nos sirve de algo -pidió el jefe-. Por el momento, lo que quiero es que vayas al cruce del camino vecinal y mires en la cuneta, en el arcén.
– ¿Qué busco, jefe?
– Te explico. El autobús se detiene en la parada, pero los camiones lo hacen saliéndose de la carretera. Busca huellas de camión, y, si las hay, el dibujo, el número de ruedas y lo que puedas.
– Entendido, jefe.
– Me llamas.
Colgó, porque había visto que se abría su puerta. Marcia estaba en el umbral. Como llevaba ropa distinta de la del día anterior, el jefe supo que había ido a buscar su maleta a alguna parte, quizás al maletero del gran coche negro.
– ¿Has desayunado? -le preguntó Enrique.
– No me ha dado tiempo. ¿Me ofreces algo?
– Café, leche y galletas. Si quieres algo distinto, mando a buscarlo al bar.
– No, con eso me conformo.
La mujer entró, y tras ella sus dos ayudantes. Torres llegó con una silla más, porque en el despacho solamente había dos para las visitas. Su cortesía no se debía a su educación, sino al deseo de no ser excluido de lo que allí se tratase.
– No tenemos secretos para el jefe -les dijo la teniente a sus hombres-, así que podéis hablar con confianza.
– No tenemos nada -confesó el jovencito-. Han preguntado a todos los chóferes de autobuses que pasaron anteayer por la noche por esa intersección, y nadie recogió un pasajero. Tampoco recuerdan a alguien que se ajuste a la descripción y que pudiera subirse en otro sitio. Se fue con un particular.
– No paran de noche en una carretera solitaria -apuntó el jefe.
– Posiblemente robó otro coche -dijo el robusto.
– No es su estilo -les recordó la teniente-. No lo ha hecho en otras ocasiones, lo que nos ha indicado que teme los controles. Usa los robados para distancias cortas, lo que sugiere que no le gusta mucho andar por carretera. Así que no tenemos nada.
Los dos hombres agacharon las cabezas. Marcia aceptó el café y las galletas que le ofrecía Torres y se quedó pensativa.
– Si teme salir a carretera, es posible que no sea por llevar un auto robado, porque debe de saber que la alerta tarda varias horas -opinó el jefe-. Si le detienen en un control y sus papeles están en regla, es dudoso que ya sepan del robo. Posiblemente el problema lo lleve consigo.
Читать дальше