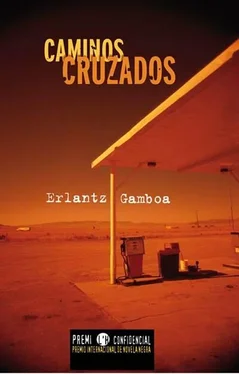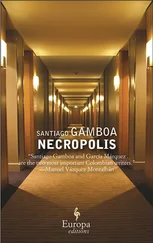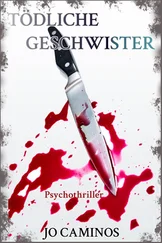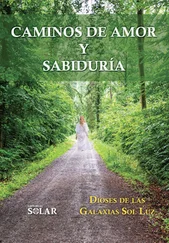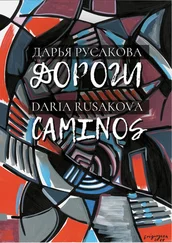– ¡Ya! Sí, le recuerdo. Me parece que no estaba interesado en comprar una parcela.
– No, no quería comprar nada, sino que tú le obsequiases con algo. Te habló de su familia en Molinar.
– No me suena el pueblo. Es que con la venta de las parcelas conocí a mucha gente, y me hablaban de su familia o sus pueblos, y no me prestaban atención. Parecía que ellos eran los vendedores.
– Está cerca, mucho antes que Ciudad Valdés. Podríamos ver qué hay ahí.
– ¿Y a qué se dedica su familia? ¿Tienen negocios? Tu memoria es mucho mejor que la mía. Además apuntas todo, y yo confío en mi mala memoria.
Él se sintió halagado, y, como no tenía esos datos en la hoja, buscó en la memoria, que su esposa reputaba como muy buena.
– Creo que tenía media familia en ese pueblo, y poseen varios negocios.
– Suena bien. Podríamos ver si hay algo para nosotros.
– Nos detendremos y echaremos un vistazo.
La tarde caía, y la gente caminaba por la aceras. Era la hora de las compras, de las salidas de las oficinas, de aprovechar la luz de dorado y carmín que restaba antes de que llegase la oscuridad. Era muy buen momento para disfrutar la terraza del bar.
En otro punto, y en otro tiempo, daban las seis de la mañana, y el sol estaba anunciando su llegada. En la gasolinera, el empleado del turno de la mañana acababa de bajar de un autobús y se dirigió a la oficina, para el relevo. El encargado de la noche le dio las cuentas del día y le dijo que dos cuartos estaban alquilados: uno a una pareja, de la que él conocía al menos al hombre; en el otro había un tipo mal vestido. Los dos cuartos deberían quedar libres a las once de la mañana, cuando llegaba la encargada de la limpieza. Tras el cambio de guardia, el del turno de noche se sirvió un desayuno, listo para marcharse a su casa. El otro salió a la calle y fue a una de las bombas, porque acababa de llegar un coche.
Alrededor de las diez de la mañana, sin ser advertido, Manuel salió de su habitación y se dirigió, agazapado, hacia el auto deportivo en el que había llegado la pareja. Una vez que estuvo tras él, sin que pudieran verlo desde el restaurante, revisó la cerradura del portaequipajes, sacó una navaja y un destornillador del bolsillo, y hurgó un momento en ella, hasta que consiguió que se abriese. Luego se metió en el maletero, un hueco no muy amplio, pero en el que cabía con un poco de pericia. Por fortuna para Manuel, el auto estaba a la sombra, por lo que no se ahogaría, al menos hasta después del mediodía.
Unos minutos después de las once, el encargado llamó a la puerta del cuarto de Manuel. Al no recibir respuesta, movió el pomo. Estaba abierta. Se asomó y no pudo percibir nada, puesto que reinaba una total oscuridad. Corrió las cortinas y comprobó que el cuarto se hallaba vacío.
– Ya se fue éste -dijo entre dientes-. No le he visto salir. Me importa un pito, mientras no se haya llevado las sábanas o las almohadas. Hace tres meses, un tipo no dejó ni las cortinas viejas y de plástico de la ducha -le explicó a un inexistente oyente.
Constató que no faltaba nada y cerró la habitación. Llamó en la contigua. Debió hacerlo varias veces, porque nadie respondía. Puso una mano sobre el pomo, pero éste no giró, lo que indicaba que estaba cerrada por dentro. Volvió a llamar. Por fin sonó una voz destemplada, airada y sorda. Unos minutos más tarde, un rostro somnoliento, con señas de una noche de alcohol, apareció en la rendija entre la puerta y el marco.
– Ya es la hora, amigo. ¿Quiere quedarse otro día?
– ¿Qué hora es? -preguntó el huésped con tono aguardentoso.
– Las once y diez.
– ¡Tan tarde! Bien, bien, ahora nos vamos.
Se cerró la puerta y el encargado regresó a las bombas. Otro vehículo acababa de llegar. En el auto verde, una abertura en el portaequipajes indicaba que allí dentro faltaba el aire, y Manuel lo necesitaba o se asfixiaría. Ya llevaba una hora dentro. No pensó en que la pareja no despertaría hasta que los llamasen, y no temprano, como él. Pero ya se acercaba el momento, pues oyó la conversación entre el encargado y el cliente. No se apresurarían, pero al cabo de media hora subirían por fin al auto. Manuel no contó con que el hombre rubio no había tenido sexo la noche anterior, aunque había pagado por él, ni con que solamente se había emborrachado en compañía de la mujer, ni con que, aquella mañana, pensó que eso pudo haberlo hecho solo, o con amigos. Por ende, se cobraría mientras se duchaban, y el encargado esperaría un poco más.
Eran las nueve de la mañana en Figueroa, casi veinticuatro horas más tarde que cuando Manuel despertó en la gasolinera. En la casa del Gordo Carvajal, también se desperezaba la mitad de una pareja. El jefe abrió un ojo y miró a su lado. Vio que no estaba solo, lo que hacía bastante que no pasaba. La teniente aún estaba durmiendo.
– Vaya con ella. Qué energía se carga. Y ganas…
Bostezó y abandonó la cama. Prepararía café, y al cabo de un rato iría a la oficina. Él solía llegar a las ocho de la mañana, aunque fuese domingo; pero era la primera vez en mucho tiempo que dormía con una mujer, y eso justificaba cierto retraso. Y en verdad se aplicaba en lo de dormir, además de en lo que hubo antes. En otras ocasiones, pasaba unas horas en uno de los cuartos traseros del bar de Clemente, donde unas furcias ejercían ese negocio que dicen que es el más viejo del mundo. Hubiera supuesto que ése era el de cazador, pero los expertos sabrán. El negocio era ilegal, pero el jefe hacía la vista gorda, al igual que los demás del pueblo, porque las prostitutas no molestaban, y las mujeres de la localidad tampoco protestaban. Preferían que sus maridos se acostasen en el pueblo, donde estarían más controlados, porque lo harían furtivamente, rápido y sin ruido, a que se trasladasen a otro lugar, en donde campasen a sus anchas. La moralidad siempre se supedita a los intereses.
El jefe obtenía descuento por ser sordo, ciego y mudo, por lo que solía pasar de vez en cuando por el bar, para verificar y asegurarse de que no sucedía nada fuera de lo común. Él tenía, al igual que el alcalde, una cuota de cortesía, lo que equivalía a un trabajo semanal gratuito. Algunas semanas usaba su privilegio, y otras ayunaba, porque ya no gozaba de la fogosidad de la juventud. El alcalde no ayunaba nunca, a pesar de estar casado y tener medio siglo encima, y solía acudir un par de veces, la segunda usando un crédito que equivalía a gratuidad, porque no pensaba pagar. Ellas le recordaban lo que debía, pero sin intención de cobrar, tan sólo para que no ampliase la cortesía a más «fiscalizaciones».
El Gordo no dormía en el cuartito de los sudores, y al irse tan pronto podía realizar su inspección de rutina. Aquella noche había resultado excepcional en varios sentidos: la mujer estaba muy bien, con algunos kilos de más, aunque el jefe le superaba en ese detalle; sabía del asunto, aunque eso no lo hubiera aprendido en la academia; y le puso muchas ganas. Se iría aquel mismo día, pero quizá regresase a recabar algunos testimonios faltantes, o…
– No, no creo -musitó.
Le estaba llevando un café a la habitación cuando llamaron a la puerta. Dejó la taza sobre la mesilla y fue a abrir. Era Torres, quien temprano tenía mucho más aspecto de bobo que después del mediodía. Y bostezaba, pues solía seguir dormido, aunque sin cama, unas dos horas después de levantarse.
– ¿No ha visto a la teniente? -preguntó el ayudante.
– Buenos días, Torres. ¿Has descansado bien?
– Perdone, jefe. Buenos días. ¿Ha descansado usted bien?
– Muy bien, como nunca. Necesito un asesinato cada cierto tiempo para descansar tan bien.
– ¿Ha visto usted a la teniente? -insistió el hombre. Había ido a buscar a la teniente, y no a saber si aquel día el jefe durmió a pierna suelta o se la ató a la mesilla.
Читать дальше