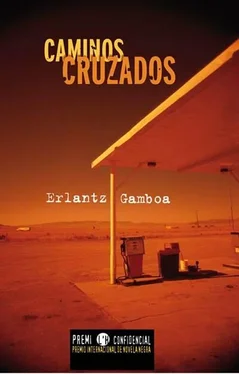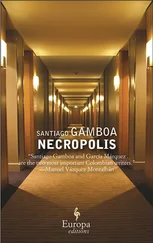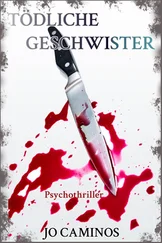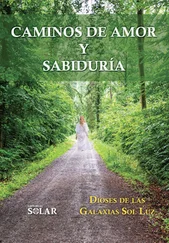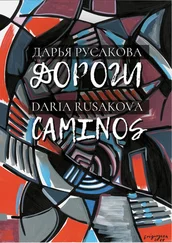– Pues sí, y la he visto muy bien. ¿La buscan sus hombres?
Torres se quedó boquiabierto. Se rascó la cabeza y no supo qué más decir. Su mente estaba desmenuzando la frase del jefe, porque le parecía que significaba que la teniente… No tuvo que estrujarse el magín, porque una voz que procedía del dormitorio del jefe preguntó:
– Enrique, ¿me buscan?
– Sí, Marcia. Tus hombres andan preocupados por tu paradero.
– Ya voy. Me doy un baño y voy.
– Te espero en la oficina. Yo me adelanto y desayuno en un bar. Te dejo un coche con las llaves puestas y me llevo al mensajero. Vámonos, Torres.
Torres se colocó al volante, sin dejar de rascarse la cabeza. No usaba peine, pero posiblemente tampoco champú, por lo que más que por perplejidad se rascaría por los piojos. Y con tal higiene como norma, no percibió que el jefe tampoco se duchó aquella mañana. En la cualidad de la limpieza se parecían mucho, y en la carencia de un buen olfato, algo que resulta extraño en los sabuesos.
– ¿Y se ha acostado con ella, jefe?
– Sí. ¿Crees que soy impotente? Soy más viejo que tú, pero aún doy guerra.
– Es que… ella es teniente de los federales.
– ¿Y dejaría de ser mujer al ascender a teniente?
– No, no es eso. Es que… Bueno, es que está muy buena.
– Conduce y deja de decir estupideces. Y como no has visto nada, no se te ocurra mencionar lo que no has visto. ¿Entiendes o te hago un dibujo?
– Entiendo, jefe.
Torres podía jurar sobre diez Biblias que iba a guardar silencio; pero en cuanto fuese al bar, aquella noche, contaría lo del jefe. Habría muchos que no le creerían, pero serviría de tema de conversación, aunque el demencial asesinato de los Méndez ocupaba todas las lenguas del pueblo. Ya había una teoría que decía que Juan Méndez tenía algo que ver con una secta satánica, a la que abandonó para casarse. Los de la secta le estuvieron buscando, porque, como sucede en la mafia, uno solamente se sale si lleva los pies por delante. Al hallarlo, le asesinaron a su estilo, y a su esposa por haberle inducido a desertar de la hermandad. Muy buena historia, para proceder de un pueblo en donde jamás habían visto un sacrificio ritual, ni siquiera por televisión. Pero alguien leía mucho, y esa versión gustó bastante más que la de que un loco liquidó a los Méndez porque se cruzaron en su camino, y que pudo haber sido otra pareja. Era mejor para la tranquilidad de todos, para poder dormir plácidamente, que el asesino hubiera ido directamente a por Méndez, que suponer que les pudo haber tocado a otros si los ojos del demente se hubiesen posado en ellos.
El teniente Palacios había establecido su cuartel general en una habitación de la fonda de Manzanos. No estarían allí mucho tiempo, pues a quien buscaba ya no volvería, y solamente les restaba recabar información.
Había llegado el informe de las huellas, y a la vez las hijas de la difunta, quienes recordaron, ya tarde, que tenían madre. Palacios habló un momento con ellas, para explicarles que se trataba de un asesino en serie, alguien que no tenía nada personal contra la anciana, lo que más bien significaba no querer proseguir con ellas, y que vivía del robo, aunque con asesinato previo. Sin embargo, él no desechaba la idea de que alguien le diera al homicida la combinación de la caja fuerte ni que la pelirroja pudiera ser amiga de una de las hijas. Pero eso quedaba para más adelante, si podía encontrar a la misteriosa mujer.
No necesitaba tomar sus huellas, porque las tenían registradas en el Departamento de Vehículos, y ya habían comprobado que en el caso de una sí correspondían a alguna de las halladas en la habitación. Pero le quedaban otras, y de alguien no registrada. Una mujer no identificada había puesto sus manos en la caja fuerte, sin guantes. También pudo hacerlo el asesino, pero de éste se sabía que usaba guantes.
– Gloria Perales, la asistente social que atendía a la señora Núñez -anunció Pereira, tras abrir la puerta.
Junto a él estaba una mujer de unos treinta años, menuda, flaca y con dientes saltones, peinada como en los años 60, y vestida como en los 50, y a quien hizo pasar a la habitación. Pereira entró también y cerró la puerta tras ambos. Palacios le ofreció una silla a la mujer, y su ayudante se sentó sobre la cama. El teniente se quedó de pie, mirando por la ventana.
– Supongo que sabe que murió la señora Núñez.
– Dicen que la asesinaron.
– Es cierto -confirmó Palacios-. ¿Usted la visitaba con frecuencia?
– ¿Creen que yo la he matado? -preguntó nerviosa la mujer.
– No, no creemos eso. Estamos tras un hombre, y la hemos llamado porque usted puede proporcionarnos algunos datos.
– Bien. Ayudaré en lo que pueda -prometió la asistente, más tranquila.
– ¿Usted ha estado alguna vez en el dormitorio de la señora Núñez?
– Nunca. Cada vez que he ido a su casa, me ha recibido en la sala.
– ¿Tiene usted permiso de conducir?
– No. Ni tengo coche. ¿Es eso importante?
– Necesito sus huellas dactilares, como las de todos quienes han estado en la casa. Solamente para ir descartando a aquellos que conocemos, y para aislar las de quienes no conocemos. Y, como no tiene usted permiso, no conseguí sus huellas.
– No hay problema.
– El sargento Pereira se las tomará. Otra cosa. Nos han dicho que una mujer joven, alta y delgada, solía visitar a la señora Núñez, y que entraba en la casa. Pensamos que sería otra asistente social, pero ya hemos confirmado que no hay nadie en el Seguro con tal descripción. ¿Por casualidad le habló ella de una amiga o pariente?
– No recuerdo. Normalmente hablábamos de su salud, y a veces me comentaba algo de sus nietos.
– La mujer que buscamos es pelirroja. Eso llama la atención, y más donde la mayoría de la gente es de pelo oscuro. Una larga cabellera roja.
– Pelirroja… -La mujer se quedó pensativa.
– ¿La conoce? -Palacios se interesó.
Pereira abandonó la cama y fue junto a la asistente. Ésta tardó en responder, y los dos hombres respetaron su evocación y silencio. Se explicó:
– En una ocasión en que vine, hace cosa de un mes, me crucé con una mujer alta, pelirroja, muy bien vestida. Pero fue en la acera, y no ante la casa de la señora Núñez. Lo que sí coincide es que la mujer tenía una cabellera larga, de color rojo pálido.
– Si ella fuese a un lugar de los que peinan a las mujeres… -comenzó Palacios.
– Una estética -apuntó Pereira.
– Eso, ¿Dónde hay una estética en este pueblo?
– Hay dos, y ambas en la calle principal, la avenida Primero de Mayo.
– Imagino que la mujer, si estuvo aquí un mes, usaría los servicios de una estética -estableció el teniente.
– Eso es normal entre las mujeres. Sí, y una pelirroja no pasa desapercibida -aseguró Gloria-. No se les habrá olvidado.
– Y las fondas -propuso Pereira-. En algún lugar se alojaría.
– O en algún cuarto de los muchos que alquilan particulares -dijo Gloria.
– Pues muchas gracias, señorita Perales. Le agradeceré que le proporcione sus huellas al sargento. ¿Dónde anda Mario? -le preguntó a su ayudante.
– Por el pueblo, precisamente preguntando por la pelirroja.
– Perfecto. No puede haber estado aquí sin que alguien la haya visto.
Palacios cogió el auricular del teléfono y marcó un número de Ciudad Valdés. La pelirroja se había convertido, junto con el gasero, en firme candidata a asesina.
– Pero debe de ser fuerte -murmuró el teniente-. Alta ya es, y quizá también pueda romperle el cuello a una anciana. Veremos si también aparece en otros casos.
Cuando el Gordo Carvajal llegó a su oficina, los sabuesos de Marcia le estaban esperando. Se llamaban Jonás, el robusto, y Josué, el jovencito, de manera que los conocían en la Federal de Investigación como «los Bíblicos», y a Marcia la apodaban «Jezabel», por «ciertos detalles» también especificados en las Sagradas Escrituras. Los detectives no le informaron al jefe de lo que habían investigado, por lo que, en desquite, él no los invitó a café y los dejó en la sala de espera.
Читать дальше