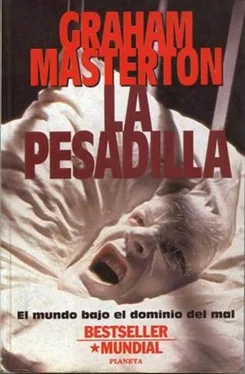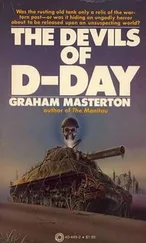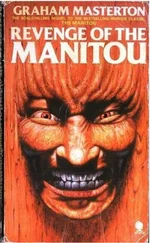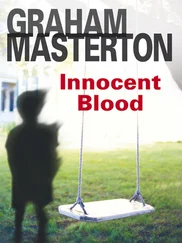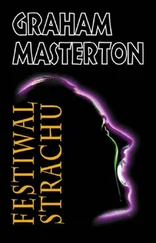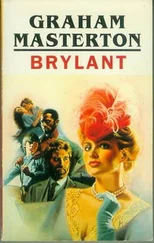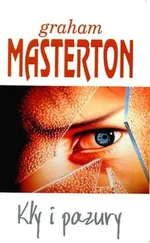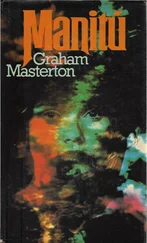Verna Latomba seguía atada fuertemente a la mesa, desnuda, magullada, con los tobillos y las muñecas atadas a la espalda. Tenía un dibujo de espiga hecho a base de cortes en la espalda, y las nalgas y la parte superior de los muslos estaban salpicados de cera blanca y seca.
Verna intentó volverse para ver quién era.
– ¿Patrice? -preguntó con voz aguda y jadeante-. ¿Eres tú, Patrice?
Ralph dio unos cuantos pasos muy despacio hacia adelante, apuntando con la pistola entre los ojos de Joseph. Cuando Verna vio quién era dijo:
– ¿Usted?
– Digamos que le debo un favor a Patrice -le explicó Ralph. Bryan dejó de limarse las uñas y dejó caer la lima en el bolsillo de la chaqueta.
– ¡He dicho que no os mováis! -rugió Ralph.
El joven levantó las dos manos.
– Ya estamos quietos, por amor de Dios, ya estamos quietos.
– Poned las manos sobre la cabeza -les ordenó Ralph a los dos-. Poned las manos sobre la cabeza y daos la vuelta. Cara a la pared, ¿comprendido?
Los dos hombres se miraron largamente el uno al otro, se encogieron de hombros y luego hicieron lo que Ralph les decía. El que estaba fumando conservó el cigarrillo entre los dedos, de manera que el humo parecía salirle como una cinta de la parte superior de la cabeza.
Tenso, con los ojos muy abiertos, Ralph dio la vuelta a la mesa. Uno de los jóvenes se volvió a mirar, pero Ralph le dijo al instante con brusquedad:
– ¡De cara a la pared, cabrón!
– Perdóneme usted por mirar -se excusó el joven casi con petulancia.
Ralph fue abriendo uno tras otro los cajones de la cocina hasta que encontró lo que buscaba: cuchillos. Sacó el que parecía más afilado y procedió a cortar con la mano izquierda las ataduras que sujetaban los tobillos y las manos de Verna.
– No sé qué clase de pervertidos de mierda sois vosotros dos -dijo jadeando mientras cortaba las cuerdas.
– Mejor para ti -observó uno de los hombres.
Cortó la última de las ataduras. Con una mueca de dolor, Verna bajó lentamente los pies. Ralph dejó caer el cuchillo y se quedó de pie muy cerca de ella, cubriéndole la espalda con el brazo en actitud protectora.
– ¿Crees que podrás andar? -le preguntó.
– No sé -dijo Verna. Intentó débilmente agarrarle la manga.
– Vale… si no puedes caminar, no me va a quedar más remedio que llevarte a hombros, ¿de acuerdo? Intenta sentarte, sólo eso. Sólo intenta sentarte.
El joven del cigarrillo se dio la vuelta hasta quedar frente a Ralph y bajó las manos. Ralph le gritó:
– ¡Date la vuelta! ¡Vuelve a ponerte de espaldas! ¿Estás sordo o qué?
El joven se quedó donde estaba. Dio una tenue chupada al cigarrillo y luego dijo:
– ¿Podemos deducir de esta equivocada misión de rescate que el señor Latomba es incapaz de encontrar nuestro dinero?
– Por última vez, chico, te lo advierto. ¡Date la vuelta!
– Mi querido señor, necesito saber si hemos estado perdiendo el tiempo aquí o no. Si el señor Latomba no es capaz de devolvernos el dinero, entonces vamos a tener que averiguar dónde podremos recuperarlo.
– ¡Date la vuelta! -repitió Ralph.
El joven se quedó donde estaba, fumando, esperando, sonriendo. Entonces, el otro joven bajó las manos y se dio la vuelta también, y los dos se quedaron mirando y esperando, como si estuvieran desafiando a Ralph a que los matase.
– Vamos, arriba -le sugirió Ralph a Verna. Se apoyó sobre una rodilla al lado de la mesa y consiguió levantarla sobre el hombro. No pesaba mucho, Ralph podía notar las costillas y las caderas de la mujer, y oler su perfume y su sudor. No obstante a él empezó a temblarle el brazo a causa de la tensión. Debió de sufrir un tirón en el hombro al saltar al balcón, y la mano derecha empezaba a flaquearle del esfuerzo de mantener levantado el revólver del 44, que pesaba más de dos quilogramos.
Se puso en pie, gruñendo por el esfuerzo, y dio un paso a un lado con evidente dificultad para mantener el equilibrio.
– Quedaos atrás -les advirtió a los hombres de cara blanca-. No quiero disparar, pero lo haré si es necesario.
– Me temo que no le corresponde a usted decidir cuándo hemos de morir -le dijo el joven del cigarrillo. Empezó a acercarse con cautela, apartando una de las sillas de la cocina que se interponía en su camino.
Ralph retrocedió hacia la puerta y levantó a Verna un poco más. La llevaba colgada del hombro tan inerte y poco cooperadora como un antílope muerto, hasta el punto de que casi le hacía caer hacia adelante. Las muñecas y los tobillos debían de habérsele entumecido de tal manera que ni siquiera podía aguantarse en equilibrio sobre él. Por algún motivo, Ralph se acordó de su padre, que había sufrido esclerosis múltiple. Un día, su padre se encontraba de pie delante del fuego, peinándose en el espejo que había sobre la repisa de la chimenea, completamente ajeno al hecho de que un pie calzado con zapatilla estaba enterrado entre los leños encendidos, de modo que estaba quemándose.
Recordó a su madre, que entró en la habitación y se puso a gritar, y aquel grito todavía tenía el poder de romperle la concentración, incluso ahora.
Justo cuando Ralph alcanzaba la puerta de la cocina, el otro joven salió agazapándose, dando vueltas y bailando alrededor de la mesa para cortarle la huida.
Ralph movió el arma ante él.
– Quítate de en medio, ¿vale? ¿Sabes lo que es esto? Un 44, te arrancará la cabeza de cuajo. Te quedarán sólo los hombros, ni señal de la cabeza.
El joven se encogió de hombros y retrocedió con las manos levantadas en gesto apaciguador.
– Está bien, amigo… no hay que excitarse.
Por el rabillo del ojo, Ralph vislumbró al otro joven, que también intentaba acercarse. Se volvió bruscamente y el joven se lanzó a por él, y ahora Ralph disparó, los buenos reflejos de Ralph Brossard. La pistola le saltó en la mano y la cocina pareció expandirse a causa del ensordecedor estruendo de una bala del 44 sobrecargada y disparada casi a quemarropa. Vio cómo las solapas del joven se rompían, tiras de tela negra. Había humo, y el joven se retorcía en medio del mismo; lo vio caer, desplomarse hacia el suelo.
Pero en lugar de caerse del todo, siguió retorciéndose y dando vueltas, casi como un bailarín cosaco, y luego se irguió de nuevo, entre el humo, sonriendo; y se enfrentó a Ralph con la misma despreocupación con la que se había enfrentado antes.
– Ya se lo dije -repitió sonriendo-. No le corresponde a usted decidir cuándo hemos de morir.
Ralph volvió a disparar, qué demonios. El retroceso del arma le sacudió el brazo hacia arriba y le dio un tirón en el otro hombro. La chaqueta del joven estalló en jirones negros, y él soltó un jadeo humeante, pero eso fue todo. Ralph disparó otra vez, aunque sabía que era inútil.
Oyó que alguien aporreaba la puerta de entrada del apartamento. Parecía Patrice.
– ¡Brossard! ¡Brossard! ¿Qué demonios está pasando ahí, tío?
– ¡Nada! -le contestó-. ¡Nada! Tengo a Verna, todo va bien.
El joven soltó una carcajada vacía.
– ¿Todo va bien? ¿Todo va bien? ¡No creo! Yo creo que todo va mal, está que arde.
Se acercó a Ralph; la chaqueta seguía humeando a causa de la pólvora. Tenía los ojos ensangrentados y sin expresión. Ralph levantó el 44, pero el joven se limitó a desviar el cañón hacia un lado y a decir:
– No, ésa no es la manera.
– Voy a llevarme de aquí a esta mujer -le advirtió Ralph.
– Desde luego -convino el joven-. Vas a llevártela de aquí… fuera de aquí, y muy, muy lejos. Donde esté a salvo.
Metió la mano en el bolsillo de la destrozada chaqueta y sacó un pequeño disco de cobre y bronce que sostuvo frente a su cara con los dedos índice y pulgar.
Читать дальше