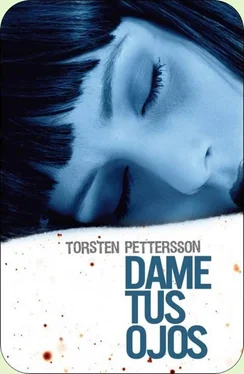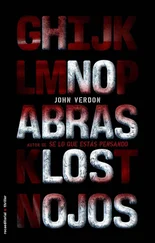¿Qué siento cuando termino? Consumación. El ansia dentro de mí se había abierto paso en mi interior, pero esta tarde y este encuentro la han calmado. Ahora se sumerge de nuevo dentro de mí. Me quedo un buen rato junto al cuerpo yacente y respiro hondo con la cabeza echada hacia atrás, antes de comenzar con mis rituales finales con la ropa y el cuchillo…
Al igual que en Stensta tras el asesinato de Dahlström, imaginarlo, estar dentro del Cazador mientras todo sucedía, me produjo cierta embriaguez. Y no fue tan desagradable como en la cabaña de Jonasson; aquello fue una especie de cortocircuito. Existe un riesgo en esto de entrar en los asesinos: que entran en mí y me hacen igual que ellos.
Cuando se me pasó la resaca, por así decirlo, volví a observar el salón en el que había muerto Lennart Gudmundsson. Era amplio y estaba ordenado, con un pesado tresillo y libros sobre jardinería diseminados por la mesa. Sobre la larga repisa de la ventana había hileras de pequeños adornos. A la luz de la habitación se adivinaban arbustos y arriates fuera de las ventanas.
A excepción del cuerpo y la ropa desparramada, que ya se habían llevado, todo estaba tal cual. Quedaban restos de sangre, pero no eran muy grandes porque Gudmundsson, al igual que Dahlström, yacía de espaldas y la mayor parte de la sangre de los cortes en la piel estaba sobre el cadáver.
Entré en la habitación de al lado y me costó encontrar el interruptor de la luz, medio oculto por una librería. Una biblioteca bien surtida: historia, literatura y, naturalmente, botánica y jardinería. Una mesa de escribir marrón oscuro, bien ordenada, con un tapete secante verde oscuro. Abrí los cajones; su contenido no se había llevado a la comisaría porque el carácter de la serie de asesinatos parecía no tener que ver con la vida privada de las víctimas. Diversos papeles sobre la casa, cartas antiguas y folletos, catálogos de semillas…, nada de interés especial.
Me disponía a salir cuando vi que en la parte baja de una estantería también había un montón de papeles. Pasé un dedo por la superficie: tan solo un poco de polvo de las últimas semanas. Levanté el montón y lo coloqué sobre el escritorio. Y allí, bajo un folleto sobre la distribución de los gastos del municipio, había un relato largo prendido por un clip. Eran copias de papel carbón de un texto cuidadosamente escrito, pálido, pero totalmente legible. Creo que me estremecí un poco cuando vi la primera página. Ponía el nombre completo y la edad: «Lennart Edvard Gudmundsson, cuarenta y ocho años». ¡Igual que en el relato de Gabriella Dahlström! Y después esa extraña expresión: «Mi realidad». Esto también lo recordaba del manuscrito de Gabriella.
Casi olvidé respirar cuando quité cuidadosamente el clip y empecé a leer, primero de pie y luego sentado junto a la lámpara del escritorio. Quizá me hallara ante el punto de contacto crucial entre los dos casos.
Abril de 2006
Me llamo Lennart Edvard Gudmundsson y tengo cuarenta y ocho años, nací y me crié en Forshälla como hijo único.
Mi realidad. Diré inmediatamente una cosa que sin duda alguna la ha marcado: no mido más de un metro cincuenta y ocho centímetros. Mis padres eran bajos los dos, y yo, claro, también lo soy. Por lo demás, tengo un físico y una apariencia normal. Tengo el pelo castaño oscuro, algo canoso, peinado hacia el lado; ojos marrones grisáceos, buen cutis y facciones regulares. Ni barba, ni gafas, siempre he tenido una vista estupenda, lo mismo que mis padres hasta una edad muy avanzada.
Mamá y papá llevaban casados siete años sin tener hijos, y entonces nací yo. Para ellos significaba mucho, y eso lo sentí toda mi vida: lo importante que era para ellos. «Una vez te tuvimos a ti, no necesitábamos a nadie más», dijeron cuando les pregunté por qué no tenía hermanos pequeños.
Al principio vivíamos en la ciudad en Kungsgatan. Tengo algunos recuerdos: flashes de aquí o de allí, un jardín asfaltado completamente cerrado por altos muros y un gran contenedor de basura que de vez en cuando alzaban hasta un camión que apenas cabía por el portón. Me veo allí clavado como un palo en invierno, a veces jugando prudentemente con otros niños, pero a menudo solo. En mis recuerdos casi siempre es invierno o entrado el otoño, menos cuando en primavera juego a la comba con dos gemelas que viven allí. Sus colas de caballo saltan.
Más adelante hicieron tantas plazas de aparcamiento que no había sitio para jugar. Pero entonces nos mudamos a una casa en Kronstad, cerca del Jardín Botánico; fue aproximadamente cuando comencé la escuela. Era una casa de piedra con un jardín grande, demasiado cara para nosotros, pero mamá y papá apostaron todo por la casa y cumplieron con los pagos. Solo tenían un hijo y vivían con mesura, nunca iban al bar, no tenían casa de campo y nunca viajaban. Tampoco eran cosas que necesitáramos, porque el jardín era nuestra distracción de verano, para la que nos preparábamos todo el año. Comprábamos también pequeños adornos, animales y curiosidades que alineábamos en las repisas de las ventanas. Recuerdos de viajes que nunca habíamos hecho; ciudades y países de los que hablábamos a veces.
Pero lo fundamental era el jardín. Era el proyecto vital de mis padres: aprender todo lo posible sobre jardinería, aunque ambos habían sido niños urbanitas que habían crecido en pisos. Tenían facilidad para aprender cosas de los libros porque eran maestros de escuela. Papá lo era de historia y mamá, de alemán y francés. Habían practicado en una parcela antes de que tuviéramos la casa, y durante toda mi infancia hubo siempre a la vista grandes volúmenes sobre jardinería. Yo los esparcía por el suelo y, allí de rodillas, contemplaba los arriates que brillaban y florecían bajo el eterno rayo de sol.
Cuando era pequeño pensaba que nuestro jardín sería exactamente como los de las fotos que mamá y papá señalaban cuando lo planificaban. En invierno lo parecía, pero cuando la primavera y el verano llegaban, nada estaba tan tupido ni colorido ni tenía formas tan hermosas. Al final entendí que nuestra casa nunca sería como en los libros. «No tenemos tanto espacio.» «El clima no es el adecuado.» La decepción fue aún mayor que saber que el Papá Noel que venía a casa era un profesor de la escuela con barba postiza y ropa de color rojo. Aún recuerdo ese día de abril en el que, llorando, pateé los libros de jardinería abiertos.
Por lo demás, tuve una infancia armoniosa. No recuerdo ninguna discusión, ni siquiera en la pubertad, un fenómeno que por cierto opino que está bastante exagerado. Para mí no significó mucho más que el hecho de que con el tiempo la voz se me oscureció y me salió pelo en el pubis. Exceptuando eso, la infancia y la juventud fueron para mí un proceso natural sin otra interrupción que el cambio de voz, si he de ser sincero. No entiendo por qué hay que gritar y alborotar y pegar portazos y protestar si en realidad uno está bien, como le ocurre a la mayoría.
Por supuesto, yo tenía mi propia habitación, un cuarto grande en el piso de arriba, en el que aún duermo. Tiene vistas al jardín, por lo que no me molestan los autobuses que para nuestra desdicha empezaron a pasar a comienzos de los noventa. «Los diablos verdes», decíamos a veces bromeando. En mi cuarto tenía una maqueta de tren, un ajedrez en la repisa de la ventana y una colección de sellos en el cajón del escritorio. Eran mis aficiones, de estilo clásico podríamos decir; no soy una persona extraña. Y además leía mucho , Latte Igelkott y Ture Sventon eran mis favoritos.
Pero sobre todo pasaba mucho tiempo en la sala de estar. Allí escuchaba la radio y veía la tele con mamá y papá. En la mesa del comedor hacía los deberes, y naturalmente me ayudaban. Parecía que lo sabían todo, pero es que eran profesionales de la enseñanza. En la escuela yo iba a otras clases, paralelas a aquellas en las que ellos enseñaban, pero nos veíamos en los recreos y en la comida.
Читать дальше