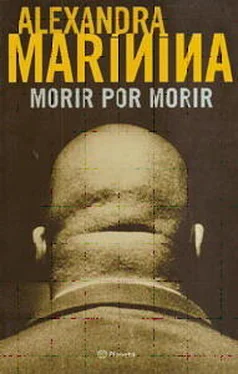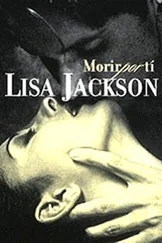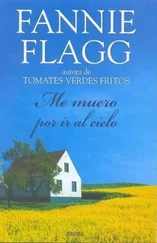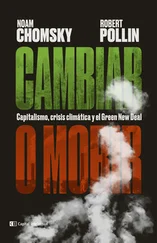Desde su infancia, veía en las mujeres unos seres envueltos en un velo de misterio, un velo que no podía ni soñar con levantar nunca. Su madre era crítica teatral, y de algún modo, esta circunstancia imprimió un pronunciado carácter propio sobre todos los aspectos de la vida de su familia. Vadim creció en total ausencia de todos aquellos pequeños detalles que a su modo de ver debían formar parte integrante de los conceptos «el hogar» y «la familia». Cada noche, mamá se marchaba a algún teatro, por lo que era su padre quien le acostaba, y también era su padre quien le leía el cuento para que se durmiese y quien le daba el beso de buenas noches. Mamá regresaba pasada la medianoche y por las mañanas no se levantaba antes de las diez u once, por lo que, de nuevo, tenía que ser el padre quien le despertaba, quien le preparaba el desayuno y quien también le acompañaba al colegio, al menos en los primeros tiempos.
En cambio, cuando Vadim volvía a casa después de las clases, mamá solía estar en casa. Pero esto no significaba en absoluto que, como hacían miles de madres de colegiales, se lanzase a preguntarle sobre sus progresos y sobre sus notas, y que le diese de comer. No, no, qué va. Mamá estaba sentada en la cocina escribiendo rápidamente a máquina sin soltar de los labios un pitillo, y el hijo que volvía del colegio era un incordio y un engorro para su proceso creativo. Ni se le pasaba por la cabeza interrumpir el trabajo para despejar la mesa de la cocina y darle de comer al niño. No, ¿para qué? El niño se había criado solo, era independiente y perfectamente capaz de calentarse la comida sin molestar a la madre, llevársela a su cuarto y volver luego, caminando de puntillas, para aclarar los platos bajo el grifo y colocarlos en su sitio.
Tampoco las notas del hijo le interesaban. ¿Qué más le daba qué notas traía a casa? Mientras no cayera enfermo y no andará con malas compañías emborrachándose en los portales de las casas… Hasta aproximadamente el tercer curso, Vadim, ingenuo de él, intentó discutir con la madre sus asuntos escolares, le enseñaba los «sobresalientes» de su libreta, presumía de los éxitos en las clases de dibujo y de manualidades. Era cierto, era un manitas, y los divertidos juguetes y pequeños artefactos producidos por Vadim Boitsov ganaban los primeros premios de los certámenes del colegio y obtenían toda clase de galardones. Pero por algún motivo, mamá no parecía percatarse de eso.
En realidad, Vadim no lograba comprenderla y por eso se le antojaba misteriosa como una princesa encantada, a la que una mala bruja había convertido en una mujer veleidosa, antojadiza e histérica. Una noche, Vadim despertó y oyó unos sollozos desesperados que llegaban desde el cuarto de baño. Corrió asustado al dormitorio de los padres. El padre estaba tumbado en la cama y fumaba sin encender la luz.
– Papá, ¿qué ha pasado? -le preguntó el niño.
– Nada, hijo, todo está en orden -contestó el padre con calma, como si de veras no hubiera ocurrido nada especial.
– ¿Por qué está llorando mamá? ¿Os habéis peleado?
– No, hijo mío, qué dices. Ya sabes que tu madre y yo no nos peleamos nunca. Sencillamente, se ha sentido triste y ha salido al baño a llorar un ratito. No pasa nada, a las mujeres les sucede con frecuencia.
El padre le había dicho la verdad, era cierto, la madre y él no se peleaban nunca. En la vida real, lo que ocurría era lo siguiente: la madre se ponía histérica, animada por el obvio deseo de provocar al hombre para que le correspondiera con un ataque similar, lo que al instante utilizaría como pretexto para organizar una escena y entonces dar rienda suelta a sus impulsos, chillar, llorar, incluso, si había suerte, romper dos o tres platos, soltar el gas, desfogarse. Pero, hasta donde Vadim podía recordar, el padre jamás había cedido a sus provocaciones. Esto sacaba a la madre de quicio pero, por extraño que pareciera, la mujer no lo entendía. Cada vez, la situación seguía el curso definido por aquel mismo guión clásico.
– Voy a volverme loca -declaraba mamá irrumpiendo en el piso, arrojando el bolso al suelo y dejándose caer sobre el sofá sin quitarse el abrigo-. No lo aguanto más. Quieren acabar conmigo, no me perdonan aquella reseña. Para todo el mundo, Lébedev es una estrella, es el rey del escenario, todo el mundo le lleva en palmitas, poco más y se echan a lamerle el culo, mientras que yo, perversa de mí, me permito escribir que la puesta en escena del segundo acto de Los burgueses es un desatino. No digo nada, Lébedev es un gran director pero esto no significa que no pueda cometer fallos y errores. Mi tarea como crítica consiste en advertir esos fallos y errores. ¡Pues si oyeras cómo me ha gritado hoy el jefe de la redacción! Me ha puesto a la altura del betún. No tengo ganas de continuar viviendo.
Al llegar a este punto, mamá acostumbraba respirar hondo y miraba alrededor. Y como en cualquier casa normal, a menos que su dueña fuese una maníaca de la limpieza, su mirada tropezaba con algún «desorden». A veces se trataba de algo «grave», como la presencia de polvo en la superficie pulida de un mueble; a veces era una minucia, como un libro que alguien había cogido de la estantería y dejado encima del sofá. La envergadura del «desorden» era lo de menos, lo que importaba era el pretexto, el empujoncito para cambiar el objeto de sus iras, para sustituir al jefe de redacción, que en ese momento se encontraba fuera de su alcance, por el personal disponible.
– ¡Dios mío! -gemía la mujer-. Ese maldito trabajo está acabando con mis nervios, y por si fuera poco, ni siquiera en casa encuentro descanso. Tengo que coger la bayeta y ponerme a limpiar lo que habéis ensuciado. Dos tíos adultos que son incapaces de mantener un mínimo orden. Pero ¿por qué he de hacerlo todo yo sola, por qué me obligáis a cargar con todo el trabajo de casa? Tengo que preparar la comida, hacer la colada, y por si fuera poco, encima tengo que ganar dinero para manteneros.
– Cálmate, cariño -solía contestar el padre-, échate y relájate un rato, estás cansada, Vadim y yo lo limpiaremos todo en un momento, ahora lo arreglaremos todo, no te pongas así.
A Vadim no dejaba de sorprenderle que el padre no le gritase a mamá, que no le dijese que, por cierto, también él trabajaba y que ganaba muchísimo más dinero, que el piso estaba suficientemente limpio porque precisamente ayer habían pasado la aspiradora.
A la madre, ni que le hubieran dado cuerda. Cada vez encontraba nuevas cosas que reprochar a su marido y a su hijo. Tras comprobar lo inútil de sus esfuerzos por provocar una reacción a sus ataques, rompía a llorar, se marchaba a la cocina, cerraba la puerta y rechazaba todo intento de diálogo. Al cabo de un tiempo recuperaba su talante alegre y cariñoso, como si nada hubiese ocurrido.
– Papá, ¿por qué no le dices a mamá que tú también trabajas y traes un sueldo a casa? -preguntaba el niño.
– Porque, hijo mío, no servirá de nada y no interesa a nadie -explicaba el padre vagamente-. No pensarás que mamá no lo sabe, ¿verdad? Sabe perfectamente que trabajo, que mi trabajo es duro y peligroso y que por hacerlo cobro mucho dinero.
– Entonces, ¿por qué te hace esos reproches si lo sabe todo? -preguntaba Vadim extrañado.
– Es complicado explicarlo pero voy a intentarlo, ya eres lo bastante mayor para comprender esas cosas. No me reprocha nada, hijo mío, está enfadada con su jefe y con sus enemigos, pero como les tiene miedo y no puede levantarles la voz nos echa la bronca a nosotros. Lo hace porque nos quiere, porque confía en nosotros y porque no nos teme. En cambio, no confía en sus enemigos, les tiene un poco de miedo y por eso no puede dejarles ver que está enfadada con ellos. ¿Entiendes?
Читать дальше