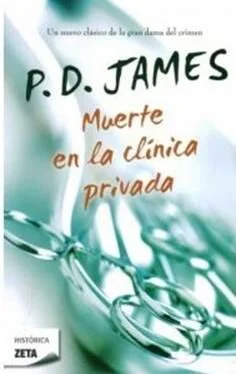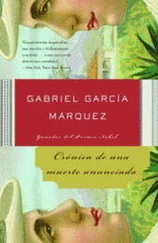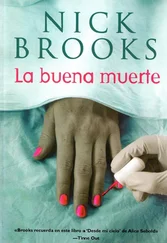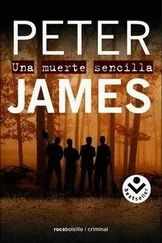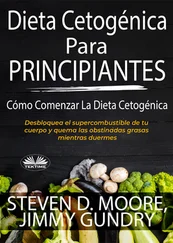Benton sacó la linterna y leyó en voz alta el recorrido que debían seguir. El olor a parafina de la ropa y las manos de Dalgliesh impregnaba el coche. Bajó la ventanilla, y el aire nocturno, fresco y agradable, le llenó los pulmones. La estrecha carretera se desplegaba ante ellos con subidas y bajadas. A ambos lados se extendía Dorset, con sus valles y colinas, los pueblecitos, las casitas de piedra. A aquellas horas de la noche había poco tráfico. Todas las casas estaban a oscuras.
De pronto notó un cambio en el aire, una frescura que era más una sensación que un olor, aunque para él resultaba inconfundible: el aroma salobre del mar. La carretera se estrechó cuando descendieron por el silencioso pueblo y siguieron hasta el muelle de Kimmeridge Bay. Ante ellos, el mar rielaba bajo la luna y las estrellas. Siempre que Dalgliesh estaba cerca del mar se sentía atraído hacia el mismo como un animal a una charca de agua. Aquí, siglos después de que el hombre se mantuviera erguido en la orilla, el mar, con su plañido inmemorial, inquebrantable, ciego, indiferente, provocaba muchas emociones, no siendo la menor, como ahora, la conciencia de la fugacidad de la existencia humana. Se encaminaron a la playa en dirección este, bajo la imponente negrura del acantilado de pizarra, en lo alto oscuro como el carbón y en la base alfombrado de hierba y matorral. Los bloques de pizarra se adentraban en el mar, formando un camino de rocas azotadas por las olas, que se deslizaban por encima siseando al retirarse. A la luz de la luna, relucían como ébano lustrado.
Haciendo crujir las piedras a su paso, barrieron con las linternas la playa y el sendero elevado de negra pizarra. Marcus Westhall, que había estado callado durante todo el trayecto, parecía reanimado y avanzaba a vigorosas zancadas por la franja de guijarros de la orilla como si fuera inmune al cansancio. Rodearon un promontorio y se hallaron frente a otra playa estrecha, otra extensión de negras piedras agrietadas. No encontraron nada.
Ya no podían avanzar más. La playa se acababa y los acantilados, descendiendo hacia el mar, les cerraban el paso.
– No está aquí -dijo Dalgliesh-. Miremos en la otra playa.
La voz de Westhall, elevada para superar el rítmico bramido del mar, fue un grito áspero.
– Ella no va a nadar allí. Es aquí donde vendría. Andará cerca, en alguna parte.
– Volveremos a buscar de día -dijo Dalgliesh con calma-. Creo que es mejor no seguir.
Sin embargo, Westhall ya estaba otra vez avanzando por las piedras, en equilibrio precario, hasta que llegó al borde del rompiente. Y allí se quedó, perfilado en el horizonte. Tras intercambiar una mirada, Dalgliesh y Benton fueron saltando sobre los bloques barridos por las olas y se dirigieron hacia él. Westhall no se volvió. El mar, bajo un cielo moteado en el que nubes bajas amortiguaban el brillo de la luna y las estrellas, le pareció a Dalgliesh un caldero interminable de agua de baño sucia, cubierta de espuma que se colaba por las grietas de las rocas. La marea subía con fuerza, y vio que los pantalones de Westhall estaban empapados y, cuando se situó a su lado, una ola repentina y poderosa estalló contra las piernas de la rígida figura, y a punto estuvo de tirarlos a ambos de la roca. Dalgliesh lo agarró del brazo y lo sujetó con firmeza.
– Vámonos -dijo con calma-. No está aquí. No hay nada que usted pueda hacer.
Sin decir palabra, Westhall dejó que lo ayudaran a cruzar el traicionero tramo de pizarra y lo acompañaran con amable prisa hasta el coche.
Se hallaban a mitad de camino de la Mansión cuando chisporroteó la radio. Era el agente Warren.
– Hemos encontrado el coche, señor. No fue más allá de Baggot's Wood, a menos de un kilómetro de la Mansión. Ahora estamos buscando en el bosque.
– ¿Estaba abierto el coche?
– No, señor, cerrado. Y dentro no hay señales de nada.
– Muy bien. Prosigan; pronto me reuniré con ustedes.
No era una búsqueda que le hiciera mucha ilusión. Como ella había aparcado el coche y no había utilizado el tubo de escape para suicidarse, todo apuntaba a que se había ahorcado. A Dalgliesh la horca siempre le había horrorizado, y no sólo porque había sido tanto tiempo el método británico de ejecución. Por mucha compasión con que se llevara a cabo, había algo singularmente degradante en el inhumano ahorcamiento de otro ser humano. Ahora tenía pocas dudas de que Candace Westhall se había suicidado, pero, por favor Dios mío, no de este modo.
Sin volver la cabeza, se dirigió a Westhall.
– La policía local ha encontrado el coche de su hermana. Vacío. Ahora lo acompañaré a la Mansión. Necesita secarse y cambiarse. Y debe esperar. No tiene absolutamente ningún sentido hacer nada más.
No hubo respuesta, pero cuando se abrió la verja y el coche se detuvo frente a la puerta principal, Westhall dejó que Benton lo llevara adentro y lo dejara en manos de Lettie Frensham, que estaba aguardando. Westhall la siguió como un niño obediente hasta la biblioteca. Un montón de mantas y una alfombra estaban calentándose junto a un crepitante fuego y en la mesita junto al sillón había frascos de brandy y de whisky.
– Creo que debería tomar un poco de la sopa de Dean -dijo ella-. Ya la tiene preparada. Ahora quítese la chaqueta y los pantalones y envuélvase con estas mantas. Iré en busca de sus zapatillas y su albornoz.
– Están por el cuarto de baño -dijo él sin entonación.
– Ya los encontraré.
Hizo lo que se le decía dócil como un niño. Los pantalones, como un montón de harapos, humeaban frente a las llamas saltarinas. Se arrellanó en el sillón. Se sentía como un hombre recuperándose de la anestesia, sorprendido al descubrir que podía moverse, resignándose a estar vivo, deseando volver a perder el conocimiento porque así cesaría el dolor. Pero a buen seguro se durmió unos minutos en el sillón. Al abrir los ojos vio a su lado a Lettie, que le ayudó a ponerse el albornoz y las zapatillas. Tenía delante un tazón de sopa, caliente y de sabor fuerte, y observó que era capaz de tomársela, aunque sólo notó el sabor del jerez.
Al cabo de un rato, durante el cual Lettie estuvo sentada a su lado en silencio, él dijo:
– Debo decirte algo. Tendré que decírselo a Dalgliesh, pero necesito hacerlo ahora. He de decírtelo a ti.
La miró fijamente y advirtió la tensión en los ojos de ella, la naciente ansiedad por lo que estaba a punto de oír.
– No sé nada sobre los asesinatos de Rhoda Gradwyn ni de Robin -dijo él-. No es eso. Pero mentí a la policía. Si no me quedé con los Greenfield aquella noche, no fue porque el coche tuviera problemas. Me fui para ver a un amigo, Eric. Tiene un piso cerca del Hospital Saint Ángela, donde trabaja. Quería darle la noticia de que me iba a África. Sabía que esto lo afligiría, pero debía intentar hacérselo entender.
– ¿Y lo entendió? -preguntó ella en voz baja.
– La verdad es que no. Lo eché todo a perder, como siempre.
Lettie le tocó la mano.
– Yo no molestaría a la policía con esto a menos que necesite hacerlo o ellos pregunten. Ahora no les parecerá importante.
– Para mí lo es. -Tras un silencio, añadió-: Déjame ahora, por favor. Estoy bien. Te aseguro que estoy bien. Necesito estar solo. Avísame si la encuentran.
Estaba seguro de que Lettie era la única mujer que comprendería su necesidad de que lo dejaran en paz y no discutiría.
– Bajaré la intensidad de la luz -dijo ella, que colocó un cojín sobre un escabel-. Recuéstese y ponga los pies en alto. Volveré dentro de una hora. Procure dormir.
Y se fue. Pero él no tenía ninguna intención de dormir. Se trataba de vencer el sueño. Si no quería volverse loco, sólo había un sitio donde necesitaba estar. Tenía que pensar. Tenía que intentar comprender. Tenía que aceptar lo que su mente le decía que era verdad. Tenía que estar donde hallara más paz y cordura de las que podía encontrar aquí, entre esos libros muertos y los ojos vacíos de los bustos.
Читать дальше