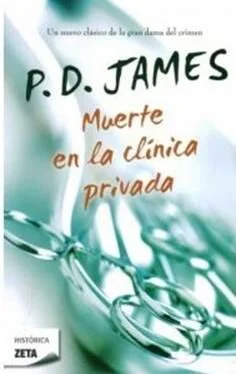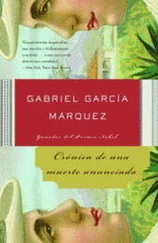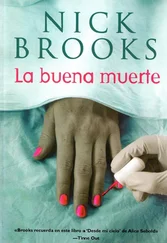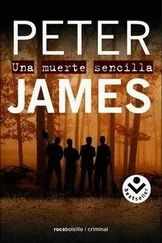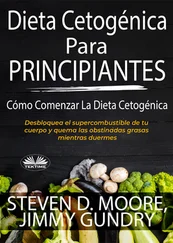– ¿Le pasa algo a la señorita Gradwyn?
– Desde luego que no. Si le pasara algo, no estaría yo aquí. A las seis y cuarto ha dicho que tenía hambre y ha pedido la cena, consomé, huevos revueltos y salmón ahumado, y de postre mousse de limón, por si te interesa. Ha conseguido comérselo casi todo, parecía disfrutar de la comida. He dejado a la enfermera Frazer al cargo hasta que yo vuelva, luego ella acaba el turno y regresará a Wareham. En todo caso no he venido a hablar de la señorita Gradwyn.
La enfermera Frazer pertenecía al grupo de empleados a tiempo parcial.
– Si no es urgente, ¿podemos esperar a mañana?
– No, George, no podemos. Ni a mañana, ni a pasado mañana, ni al otro. No podemos esperar a que tú te dignes encontrar tiempo para escucharme.
– ¿Tardaremos mucho tiempo? -dijo él.
– Más del que normalmente estás dispuesto a conceder.
George podía adivinar lo que venía después. Bueno, más pronto o más tarde había que resolver el futuro de su relación, y ya que la noche estaba echada a perder, ahora podía ser un buen momento. Últimamente, los estallidos de rencor de Flavia se habían vuelto más habituales, pero nunca se habían producido estando ambos en la Mansión.
– Cogeré la chaqueta -dijo él-. Caminaremos bajo los limeros.
– ¿En la oscuridad? Además empieza a soplar viento. ¿No podemos hablar aquí?
Pero él ya iba en busca de la chaqueta. Volvió, se la puso y se palpó las llaves del bolsillo.
– Hablaremos fuera -dijo-. Sospecho que la discusión será desagradable, y prefiero que las conversaciones desagradables tengan lugar fuera de esta habitación. Mejor que cojas un abrigo. Te espero en la puerta.
No hacía falta especificar qué puerta. Sólo la del ala oeste de la planta baja conducía directamente a la terraza y a la senda de los limeros. Ella le esperaba, con el abrigo puesto y una bufanda de lana anudada a la cabeza. La puerta estaba cerrada pero con el cerrojo descorrido, y él la cerró a su espalda. Caminaron un minuto en silencio, sin que Chandler-Powell tuviera intención de romper el hielo. Aún molesto por perder la noche, no tenía ganas de mostrarse servicial. Flavia había pedido esta reunión. Si tenía algo que decir, adelante.
Caminaron en silencio hasta el final de la senda, y tras unos segundos de indecisión, se dieron la vuelta. Entonces Flavia se detuvo y se plantó frente a él. George no le veía la cara con claridad, pero Flavia tenía el cuerpo rígido y en su voz había una dureza y una determinación que él no había oído antes.
– No podemos seguir así. Hemos de tomar una decisión. Te pido que te cases conmigo.
Así que había llegado el momento que George temía. Sin embargo, la decisión iba a ser de él, no de ella. Se extrañó de no haberlo previsto, pero luego reparó en que la petición, aun en su crudo carácter explícito, no era del todo inesperada. George había decidido pasar por alto las indirectas, el mal humor, la sensación de un agravio tácito que equivalía casi a rencor.
– Me temo que no es posible, Flavia -dijo con calma.
– Pues claro que es posible. Tú estás divorciado, y yo estoy soltera.
– Quiero decir que es algo que ni siquiera he llegado a plantearme. Desde el principio, nuestra relación nunca tuvo este carácter.
– ¿Qué carácter crees exactamente que tenía? Estoy hablando de cuando empezamos a ser amantes, hace ocho años por si lo has olvidado. ¿Qué carácter tenía entonces?
– Supongo que había atracción sexual, respeto, afecto. Sé que yo sentía todas estas cosas. Nunca te he dicho que te amaba. Nunca mencioné el matrimonio. Yo no buscaba el matrimonio. Con un fracaso basta.
– Sí, siempre fuiste sincero, sincero y prudente. Ni siquiera podías darme fidelidad, ¿no? Un hombre atractivo, un cirujano distinguido, divorciado, un buen partido. ¿Crees que no sé cuántas veces te has apoyado en mí, o en mi severidad si lo prefieres, para librarte de esas codiciosas cazafortunas que intentaban hacerte caer en sus garras? No estoy hablando de una aventura intrascendente. Para mí nunca lo fue. Estoy hablando de ocho años de compromiso. Dime, cuando estamos separados, ¿piensas en mí? ¿Me imaginas alguna vez salvo con la bata y la mascarilla en el quirófano, previendo todas tus necesidades, sabiendo lo que te gusta y lo que no te gusta, qué música quieres poner mientras trabajas, siempre disponible, discretamente en el margen de tu vida? No es tan diferente del hecho de estar en la cama, ¿verdad? Pero al menos en el quirófano no era fácil encontrar una sustituía.
George habló con calma, pero sabiendo, con cierta vergüenza, que Flavia no pasaría por alto la inequívoca falta de sinceridad.
– Lo siento, Flavia. Estoy seguro de que he sido desconsiderado e involuntariamente cruel. No tenía ni idea de que te sentías así.
– No estoy pidiéndote compasión. Ahórrate esto. Ni siquiera te pido amor. No puedes darlo porque no lo tienes. Estoy pidiendo justicia. Quiero el matrimonio. El estatus de ser una esposa, la esperanza de tener hijos. Tengo treinta y seis años. No quiero trabajar hasta jubilarme. ¿Qué haría entonces? Utilizar el monto de la jubilación para comprar una casita en el campo, esperando que los vecinos me acepten? ¿O un piso de una habitación en Londres cuando ya no pueda permitirme vivir en un barrio decente? No tengo hermanos. He desatendido a amigos para estar contigo, para estar disponible cuando tuvieras tiempo para mí.
– Nunca te pedí que sacrificaras tu vida por mí -dijo él-. Vamos, si tú dices que es un sacrificio.
Pero ella siguió hablando como si él no hubiera dicho nada.
– En ocho años no hemos pasado unas vacaciones juntos, ni en este país ni en el extranjero. ¿Cuántas veces hemos ido a un espectáculo, al cine, a cenar a un restaurante excepto a uno en que no hubiera peligro de encontrarnos a alguien que conocieras? Yo quiero estas cosas corrientes, de la vida social, que otras personas disfrutan.
– Lo siento -volvió a decir George con cierta sinceridad-. Lo siento. Evidentemente he sido egoísta e irreflexivo. Creo que con el tiempo serás capaz de recordar estos años de manera más positiva. No es demasiado tarde. Eres muy atractiva, y todavía joven. Es sensato reconocer cuándo una etapa de la vida ha llegado a su fin, cuándo ha llegado el momento de cambiar de rumbo.
Y ahora, incluso en la oscuridad, George pensó que alcanzaba a ver el desdén en Flavia.
– ¿Pretendes dejarme plantada?
– No es eso. Es cambiar de rumbo. ¿No es de eso de lo que estás hablando? ¿De qué va toda esta conversación?
– ¿Y no te casarás conmigo? ¿No cambiarás de opinión?
– No, Flavia, no cambiaré de opinión.
– Es la Mansión, ¿verdad? -dijo ella-. No es otra mujer la que se ha interpuesto entre nosotros, es esta casa. Nunca me has hecho el amor aquí, nunca, ¿verdad? No me quieres aquí. De forma permanente, no. Ni como esposa tuya.
– Esto es ridículo, Flavia. No estoy buscando una señora de la casa.
– Si vivieras en Londres, en el piso de Barbican, no tendríamos esta conversación. Allí podríamos ser felices. Pero yo no pertenezco a la Mansión, lo veo en tus ojos. En este lugar todo está en mi contra. Y no creo que los demás ignoren que somos amantes… Helena, Lettie, los Bostock, incluso Mog. Seguramente están preguntándose cuándo vas a mandarme a paseo. Y si lo haces, tendré que soportar la humillación de su lástima. Te lo pregunto otra vez, ¿te casarás conmigo?
– No, Flavia. Lo lamento, pero no. No seríamos felices, y no voy a correr el riesgo de un segundo fracaso. Has de aceptar que esto se ha terminado.
Y de pronto, vio horrorizado que ella lloraba. Flavia agarró la chaqueta de George y se apoyó contra él, y él oyó los fuertes sollozos entrecortados, sintió el pulso del cuerpo de ella en el suyo, la suave lana de la bufanda rozándole la mejilla, el olor familiar de ella, de su aliento. La cogió por los hombros y le dijo:
Читать дальше