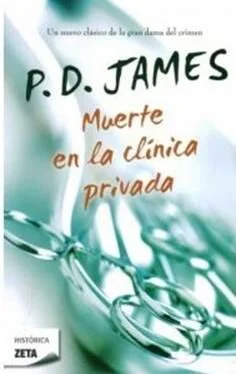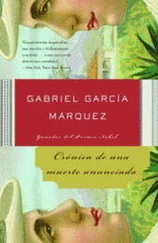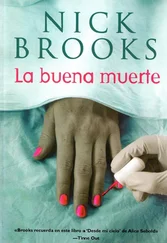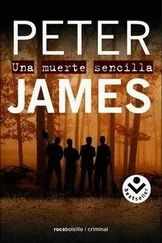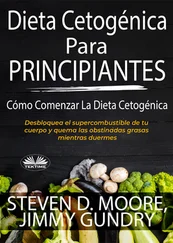– ¿Y va a volver? -preguntó Candace.
– Supongo que sí, dentro de dos semanas -dijo Helena. Hubo un silencio-. ¿Por qué te importa tanto? Es una paciente como las demás. Ha reservado habitación para una semana de convalecencia después de la operación, pero siendo diciembre no creo que aguante hasta el final. Probablemente querrá regresar a la ciudad. En todo caso, no veo que vaya a dar la lata más que los otros pacientes. Tal vez menos incluso.
– Depende de lo que entiendas tú por dar la lata. Es una periodista de investigación. Siempre anda a la caza de una historia. Y si quiere material para un artículo nuevo, lo encontrará, aunque sólo sea una diatriba sobre la vanidad y la estupidez de algunos de nuestros pacientes. Al fin y al cabo, les hemos garantizado discreción y seguridad. No entiendo cómo puedes esperar discreción con una periodista de investigación residiendo aquí, ésta en especial.
– Sólo estarán ingresadas ella y la señora Skeffington -señaló Helena-. No lo tendrá fácil para encontrar más de un ejemplo de vanidad y estupidez sobre el que escribir.
Pero hay algo más. ¿ Por qué se preocupa Candace de que la clínica prospere o fracase una vez su hermano se haya marchado?
– Es algo personal, ¿verdad? -dijo Helena-. Seguro.
Candace se volvió. Helena lamentó el repentino impulso que le hizo formular la pregunta. Las dos trabajaban bien juntas, se respetaban, al menos en lo profesional. No era cuestión de comenzar a explorar esas esferas privadas que, como la suya, tenían puesto un letrero de «prohibido el paso».
Hubo unos instantes de silencio; luego Helena dijo:
– Decías que eran dos cosas.
– Le he preguntado a George si podía quedarme otros seis meses, quizás hasta un año. Si crees que puedo ser útil, seguiré ayudando en la contabilidad y en la oficina en general. Evidentemente, en cuanto Marcus se haya ido pagaré un alquiler como es debido. Pero no quiero quedarme si tú no estás conforme. A propósito, la semana que viene faltaré tres días. He de ir a Toronto a tramitar una especie de pensión para Grace Holmes, la enfermera que me ayudó a cuidar a mi padre.
Así que Marcus se marchaba. Ya era hora de que se decidiera. Su pérdida sería un contratiempo importante para George, pero hallaría un sustituto, sin duda.
– Sin ti no nos resultaría fácil -dijo Helena-. Me gustaría que te quedaras, aunque sea sólo por un tiempo. Sé que Lettie opinará igual. ¿Ya has acabado con la universidad, entonces?
– Más bien la universidad ha acabado conmigo. No hay suficientes alumnos para justificar un Departamento de Clásicas. Lo veía venir, desde luego. El año pasado cerraron el Departamento de Física para ampliar el de Ciencia Forense, y ahora cierra el de Clásicas, y Teología se convierte en Religión Comparada. Cuando se considere que esto es demasiado difícil, y con nuestra admisión indudablemente lo sería, entonces seguro que Religión Comparada pasará a ser Religión y Periodismo. O Religión y Ciencias Forenses. El gobierno, que proclama el objetivo de que el cincuenta por ciento de los jóvenes vayan a la universidad y al mismo tiempo garantiza que el cuarenta por ciento sean incultos al terminar la secundaria, vive en un mundo de fantasía. Pero no me hagas hablar de la enseñanza superior. No quiero aburrirte.
Así que ha perdido su empleo, pensó Helena, va a perder a su hermano y se le vienen encima seis meses atascada en esta casa sin tener una idea clara sobre su futuro. Mirando el perfil de Candace, sintió una oleada de piedad. La sensación fue transitoria pero sorprendente. No se imaginaba en la situación de Candace. El daño lo había causado ese viejo terrible y dominante, muriéndose lentamente durante dos años. ¿Por qué Candace no se había librado de él? Lo había atendido a conciencia, como habría hecho una hija victoriana, pero ahí no había habido amor. Para ver esto no hacía falta ninguna percepción especial. Ella se mantuvo alejada de la casa todo lo posible, como de hecho hizo la mayoría del personal, pero la verdad de lo que pasaba se sabía gracias a los chismorreos, las indirectas y a lo que la gente veía y oía. El siempre había despreciado a su hija, había destruido su confianza en sí misma como mujer y como docente. ¿Por qué, con su capacidad, había solicitado Candace un trabajo en una universidad situada en los últimos lugares del escalafón y no en una de prestigio? ¿El viejo tirano le había dejado claro que no merecía nada mejor? Y encima él había necesitado más cuidados de los que ella podía razonablemente proporcionarle, incluso con la ayuda de la enfermera del distrito. ¿Por qué no lo había ingresado en una casa de reposo? El no había estado contento en la de Bournemouth, donde había sido atendido su padre, pero había otras y a la familia no le faltaba el dinero. Se rumoreaba que el viejo había heredado casi ocho millones de libras de su padre, fallecido sólo unas semanas antes que él. Ahora que se había autentificado el testamento, Marcus y Candace eran ricos.
Candace se fue al cabo de cinco minutos. Helena reflexionó sobre la conversación que habían mantenido. Había algo que no había dicho a Candace. No imaginaba que fuera especialmente importante, pero podía haber supuesto otra fuente de irritación. Difícilmente Candace se habría sentido de mejor humor si hubiera sabido que Robin Boyton también había hecho una reserva en el Chalet Rosa para el día anterior a la operación de la señorita Gradwyn y para la semana de convalecencia.
A las ocho del viernes 14 de diciembre, con la operación de Rhoda Gradwyn llevada a cabo de forma satisfactoria, George Chandler-Powell estaba solo en su salón privado del ala este. Era una soledad que buscaba a menudo al final de un día de operaciones, y aunque únicamente había una paciente, ocuparse de aquella cicatriz había sido más complicado y había requerido más tiempo de lo que pensaba. A las siete, Kimberley le había subido una cena ligera, y a las ocho habían sido retirados los platos de la comida y la mesa estaba plegada y guardada. Contaba con dos horas de soledad. A las siete había visto a su paciente y comprobado su evolución, y volvería a hacerlo a las diez. Inmediatamente después de la intervención, Marcus se había ido para pasar la noche en Londres y ahora, sabiendo que la señorita Gradwyn estaba en las expertas manos de Flavia, y estando él mismo de guardia, George Chandler-Powell se dedicó a los placeres privados, no siendo el menor de ellos la licorera de Château Pavie que había en una mesita frente a la chimenea. Movió los troncos para avivar el fuego, se aseguró de que quedaran cuidadosamente alineados y se puso cómodo en su sillón favorito. Dean había decantado el vino, y Chandler-Powell consideró que en otra media hora estaría en su punto.
Algunos de los mejores cuadros, adquiridos cuando compró la Mansión, colgaban en el gran salón y la biblioteca, pero aquí estaban sus preferidos. Entre ellos se incluían seis acuarelas que le había legado una paciente agradecida. Había sido algo totalmente inesperado, y George tardó un tiempo en recordar el nombre de la mujer. Le complacía el hecho de que ella obviamente compartiera su prejuicio hacia las ruinas extranjeras y los paisajes foráneos. Los seis cuadros mostraban escenas inglesas. Tres imágenes de catedrales: una de Canterbury, de Albert Goodwin, una de Gloucester, de Peter de Wint, y una de Lincoln, pintada por Girtin. En la pared de enfrente había colgado una imagen de Kent, de Robert Hill, y dos paisajes, uno de Copley Fielding y el estudio de Turner para su acuarela sobre la llegada del paquebote a Calais, su favorita.
Posó los ojos en la estantería estilo regencia con los libros que más a menudo se prometía a sí mismo releer, unos predilectos desde la infancia, otros de la biblioteca de su abuelo, pero ahora, como solía pasar al final del día, estaba demasiado cansado y era incapaz de reunir la energía necesaria para la satisfacción simbiótica de la literatura y optó por la música. Esta noche le esperaba un placer especial, un nuevo CD de la Semele, de Händel, dirigida por Christian Curnyn con su mezzosoprano favorita, Hilary Summers, soberbia música sensual y alegre como una ópera bufa. Estaba poniendo el disco en el reproductor cuando oyó que llamaban a la puerta. Sintió una irritación cercana a la cólera. Muy pocas personas venían a molestarle a su salón privado y aún menos llegaban a llamar. Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta y entró Flavia, cerró de golpe a su espalda y se apoyó en la hoja. Aparte de la gorra, aún llevaba el uniforme. Las primeras palabras de George fueron instintivas.
Читать дальше