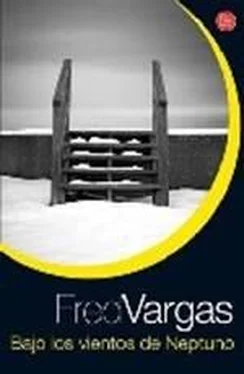– ¿Y esto? -preguntó Adamsberg señalando con dedo incierto una ficha llena de adornos.
– Es una Flor, hay ocho. Son honores que no cuentan, salvo por puro adorno.
– ¿Y qué se hace con todo este follón?
– Jugar -repitió pacientemente Camille-. Debes componer tríos o secuencias de tres fichas, a medida que las vas cogiendo. Los tríos tienen más valor. ¿Sigue interesándote?
Adamsberg inclinó ligeramente la cabeza y tomó su café.
– Vas cogiendo hasta que reúnes una mano completa. Sin chapurrar, si es posible.
– Si chapurras, te empitono. Eso decía mi abuela, que era la hostia. «Le dije al chapucero, si chapurras, te empitono.»
– De acuerdo. Ahora ya sabes jugar. Si tanto te apasiona, te dejaré el reglamento.
Camille fue a sentarse al fondo de la habitación, con un libro. A esperar que pasara. Adamsberg levantaba pequeñas pilas de fichas que se derrumbaban y volvía a empezar, mascullando, secándose los ojos de vez en cuando, como si aquellos desplomes le causaran una gran pesadumbre. El alcohol le arrancaba emociones y divagaciones, a las que Camille respondía con un leve gesto. Tras más de una hora, cerró su libro.
– Si te encuentras mejor ahora, vete -dijo ella.
– Primero quiero ver al tipo de los perros -afirmó Adamsberg levantándose con rapidez.
– Bueno. ¿Cómo piensas hacerlo?
– Sacándolo de su escondrijo. Un tío que se esconde y que no se atreve a mirarme de frente.
– Es posible.
Adamsberg recorrió el estudio con pasos vacilantes, luego se dirigió hacia la buhardilla.
– No está arriba -dijo Camille guardando las fichas-. Puedes creerme.
– ¿Dónde se esconde?
Camille abrió los brazos en un gesto de impotencia.
– Aquí no -dijo.
– ¿Aquí no?
– Eso es. Aquí no.
– ¿Ha salido?
– Se ha marchado.
– ¿Te ha abandonado? -gritó Adamsberg.
– Sí. No grites y deja ya de buscarle.
Adamsberg se sentó en el brazo del sillón, bastante despejado ya por los remedios y la sorpresa.
– Carajo, ¿te ha abandonado? ¿Con el niño?
– Eso pasa.
Camille terminaba de meter las fichas del Mah-Jong en su caja.
– Mierda -dijo sordamente Adamsberg-. Realmente no tienes suerte.
Camille se encogió de hombros.
– No hubiera debido marcharme -proclamó Adamsberg sacudiendo su cabeza-. Te habría protegido, habría sido una muralla -afirmó abriendo los brazos y pensando, de pronto, en el boss de las ocas marinas.
– ¿Te aguantas de pie ya? -preguntó dulcemente Camille, levantando los ojos.
– Claro que me aguanto.
– Entonces vete ahora, Jean-Baptiste.
Adamsberg llegó a Clignancourt por la noche, sorprendido de poder mantener casi recto su manillar. El tratamiento de Camille le había avivado la sangre y despejado la cabeza, y no tenía ganas de dormir, ni le dolía el cráneo. Entró en la casa oscura, colocó un tronco en el hogar y contempló cómo se inflamaba. Ver de nuevo a Camille le había perturbado. Se había marchado de un brinco y volvía a encontrarla en aquella situación imposible, con aquel cretino que se había esfumado, con corbata y de puntillas en sus embetunados zapatos, llevándose sus chuchos. Ella se había lanzado a los brazos del primer imbécil que le había hecho creer cualquier cosa.
Y ahí estaba el resultado. Carajo, ni siquiera había pensado en preguntar por el sexo del niño, ni por su nombre. No lo había pensado en absoluto. Había hecho pilas con las fichas. Le había hablado de dragones y de Mah-Jong. ¿Por qué quería, a toda costa, encontrar aquellos dragones? Ah, sí, por lo de las ventanas.
Adamsberg movió la cabeza. Las borracheras no le sentaban bien. Hacía un año que no veía a Camille y se había plantado allí como un bruto empapado en vino, le había exigido que sacara el Mah-Jong y ver al nuevo padre. Igualito que el boss de las ocas marinas. También lo emplearía para atestar la catedral, graznando como un impotente imbécil desde lo alto del campanario.
Se sacó el reglamento del bolsillo donde lo había metido y lo hojeó con un dedo entristecido. Era un antiguo reglamento amarillento, del tiempo de aquellas abuelas cojonudas. Los círculos, los bambúes, los caracteres, los vientos y los dragones, lo recordaba todo esta vez. Recorrió lentamente las páginas, buscando aquella mano de honores que, según mamá Guillaumond, su esposo era incapaz de hacer. Se detuvo en «Figuras particulares», muy difíciles de obtener. Como la «Serpiente verde», una sucesión completa de bambúes acompañada por un trío de dragones verdes. Para jugar, para divertirse. Siguió con el dedo la lista de Figuras y se detuvo en «La mano de honores»: compuesta por tríos de dragones y vientos. Ejemplo: tres vientos del oeste, tres vientos del sur, tres dragones rojos, tres dragones blancos y un par de vientos del norte. Figura suprema, casi inaccesible. Papá Guillaumond tenía razón en que aquello le importara un pepino. Como a él le importaba un pepino el reglamento que tenía en la mano. No hubiera querido tener ese papelucho, sino a Camille, ésa era una de las cosas de su vida. Y él la había jodido. Como se había jodido en aquel sendero, como había jodido su cacería del juez, que terminaba en un callejón sin salida, en Collery, en los orígenes del blanco dragón materno.
Adamsberg se inmovilizó. El dragón blanco. Camille no le había hablado de eso. Recuperó el reglamento que había caído al suelo y lo abrió con rapidez. Honores: dragones verdes, dragones rojos y dragones blancos. A los que Camille había llamado «vírgenes». Los cuatro vientos: Este, Oeste, Sur y Norte. Adamsberg apretó la mano sobre el frágil papel. Los cuatro vientos: Soubise, Ventou, Autan y Wind. Y Brasillier: el fuego y, por lo tanto, un perfecto dragón rojo. Al dorso del reglamento, escribió rápidamente los nombres de las doce víctimas del Tridente, añadiendo a la madre, es decir, trece. La madre, el Dragón Blanco original. Apretando los dedos en su lápiz, Adamsberg intentaba descubrir las piezas del Mah-Jong alojadas en la lista del juez, en su «mano de honores». La que el padre nunca había podido obtener y que Fulgence reunía furiosamente, devolviéndole la dignidad suprema. Con un tridente, como la mano del padre al tomar las fichas. Fulgence agarraba a sus víctimas con sus tres dedos de hierro. ¿Y cuántas fichas se necesitaban para componer la mano? ¿Cuántas, carajo?
Con las palmas húmedas, volvió al comienzo del reglamento: deben reunirse catorce fichas. Catorce. Faltaba pues una ficha para terminar la serie del juez.
Adamsberg releía los apellidos y los nombres de las víctimas, buscando la ficha oculta. Simone Matère. Mater como «maternal», como la madre, como un dragón blanco. Jeanne Lessard como lézard , el lagarto, un dragón verde. Los demás nombres se le escapaban. Imposible encontrar en ellos sentido alguno. Ya se tratara de un dragón o de un viento. No sabía qué hacer con Lentretien, con Mestre, con Lefebure. Pero tenía ya cuatro vientos y tres dragones, siete piezas de trece, demasiado para ser una casualidad.
Y advirtió de pronto que, si no andaba errado, si el juez procuraba reunir las catorce fichas de la mano de honores, entonces Raphaël no había matado a Lise. La elección de la joven Autan delataba la mano del Tridente y liberaba la de su hermano. Pero no la suya. El nombre de Noëlla Cordel no evocaba honor alguno. Las flores, recordó Adamsberg, Camille había dicho algo de las flores. Se inclinó sobre el reglamento. Las flores, honores añadidos que se conservan al tomarlos, pero que no entran en la composición de la mano. Adornos en cierto modo, algo fuera de serie. Víctimas suplementarias, permitidas por la ley del Mah-Jong y que por lo tanto no era necesario atravesar con el tridente.
Читать дальше