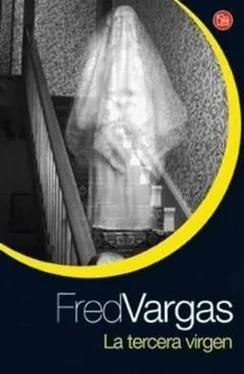– Tenían las manos sucias y llenas de tierra -dijo Retancourt-. Los zapatos también. Después de que se fueran, Emilio barrió el barro seco y la gravilla que habían dejado debajo de la mesa.
– ¿Cuál es la idea? -preguntó Mordent extrayendo la cabeza de su espalda encorvada, como una gran garza gris y ventruda que se hubiera posado en el borde de la mesa-. ¿Habían estado trabajando en un jardín?
– Con tierra, en todo caso.
– ¿Inspeccionamos los parques y solares de Montrouge?
– ¿Qué habrían ido a hacer en un parque? ¿Con material pesado?
– Buscad -dijo Adamsberg abandonando el coloquio, súbitamente desinteresado.
– ¿Transporte de un cofre? -sugirió Mercadet.
– ¿Para qué coño quieres un cofre en un jardín?
– Pues a ver si se te ocurre otra cosa que pese -replicó Justin-. Que pese lo suficiente para reclutar a dos tipos cachas no muy escrupulosos con la naturaleza del encargo.
– Encargo lo bastante delicado como para que después les cerraran el pico -precisó Noël.
– Cavar un hoyo, enterrar un cuerpo -propuso Kernorkian.
– Eso lo hace uno solo -replicó Mordent-, no con dos desconocidos.
– Un cuerpo pesado -dijo amablemente Lamarre-. De bronce, de piedra, por ejemplo una estatua.
– ¿Y por qué quieres inhumar una estatua, Lamarre?
– No he dicho que quisiera inhumarla.
– ¿Qué haces con tu estatua?
– La robo en un sitio público -enunció Lamarre reflexionando-, la transporto y la vendo. Tráfico de obras de arte. ¿Sabes cuánto vale una estatua de la fachada de Notre-Dame?
– Son falsas -intervino Danglard-. Elige Chartres.
– ¿Sabes cuánto vale una estatua de la catedral de Chartres?
– No, ¿cuánto?
– ¿Cómo quieres que lo sepa? Cientos de miles.
Adamsberg ya no oía más que fragmentos discontinuos, jardín, estatua, cientos de miles. La mano de Danglard le apretó el brazo.
– Vamos a retomar el hilo por la otra punta -dijo dando un sorbo de café-. Retancourt vuelve a ver a Emilio. Se lleva a Estalère, que tiene buenos ojos, y al Nuevo, porque tiene que formarse.
– El Nuevo está en el cuchitril.
– Lo sacaremos de allí.
– Ya lleva once años en la policía, ¿no? -dijo Noël-. No necesita que lo eduquen como un crío.
– Formarse en trabajar con vosotros, Noël, que no es lo mismo.
– ¿Qué buscamos donde Emilio? -preguntó Retancourt.
– Los restos de gravilla que dejaron en el suelo.
– Comisario, hace trece días que esos hombres fueron al café.
– ¿El suelo es de baldosas?
– Sí, blancas y negras.
– ¡Cómo no! -dijo Noël riéndose.
– ¿Habéis intentado alguna vez barrer gravilla? ¿Sin que se os escape ni una china? El bar de Emilio no es un palacio. Con un poco de suerte, algo de gravilla habrá ido à parar a un rincón y se habrá quedado allí, agazapada, esperándonos.
– Si he entendido bien la consigna -dijo Retancourt-, ¿vamos a buscar una piedrecita?
A veces, la antigua hostilidad de Retancourt hacia Adamsberg volvía a aflorar en la superficie de sus relaciones, pese a que su contencioso se resolviera en Quebec, en un excepcional cuerpo a cuerpo que fusionó a la teniente y al comisario para toda la vida [4]. Pero Retancourt, que formaba parte de los positivistas, consideraba que las directivas borrosas de Adamsberg obligaban a los miembros de su brigada a actuar a ciegas con demasiada frecuencia. Reprochaba al comisario que maltratara la inteligencia de sus agentes, que nunca hiciera por ellos el esfuerzo de aclarar las cosas, el esfuerzo de tender un puente para guiarlos a cruzar sus pantanos. Y eso por la sencilla razón, ella lo sabía, de que no era capaz. El comisario le sonrió.
– Eso es, teniente. Una piedrecita paciente y blanca en el bosque profundo. Que nos llevará directamente al terreno de operaciones, con la misma facilidad que las de Pulgarcito a la casa del Ogro.
– No es exactamente así -rectificó Mordent, especialista en cuentos y leyendas y, a ser posible, relatos de terror-. Las piedrecitas servían para encontrar la casa de los padres, no la del Ogro.
– Seguramente, Mordent. Pero nosotros buscamos al Ogro. Por lo tanto, procedemos de otra manera. De todos modos, los seis niños acabaron en la casa del Ogro, ¿no?
– Los siete niños -dijo Mordent levantando los dedos-. Pero, si encontraron al Ogro, fue precisamente porque habían perdido las piedras.
– Pues nosotros las buscamos.
– Si es que existen -insistió Retancourt.
– Por supuesto.
– ¿Y si no existen?
– Claro que existen, Retancourt.
Con esta evidencia caída del cielo de Adamsberg, es decir de esa bóveda celeste particular a la que nadie tenía acceso, se dio por finalizado el coloquio sobre La Chapelle. Plegaron las sillas, tiraron los vasos de plástico, y Adamsberg llamó a Noël con una seña.
– Deje de protestar, Noël -dijo tranquilamente.
– No necesitaba que ella viniera a salvarme. Me las habría arreglado solo.
– ¿Con tres tipos encima armados con barras de hierro? No, Noël.
– Podía deshacerme de ellos sin que Retancourt jugara a los vaqueros.
– Eso no es verdad. Y el que una mujer le haya sacado de apuros no lo deshonrará para siempre.
– Yo a eso no lo llamo una mujer. Un arado, un buey de labranza, un error de la naturaleza. Y no le debo nada.
Adamsberg se pasó el dorso de la mano por la mejilla, como para comprobar su afeitado, señal de una fisura en su estado flemático.
– Recuerde, teniente, por qué se fue Favre, él y su infinita maldad. El que su nido esté vacío no significa que tenga que venir otro pajarraco a ocuparlo.
– No ocupo el nido de Favre. Ocupo el mío, y en él trino lo que me da la gana.
– Aquí no, Noël. Porque como trine demasiado, irá, como él, a soltar sus gorgoritos a otra parte. Con los gilipollas.
– Con ellos estoy. ¿Ha oído a Estalère? ¿Y a Lamarre con su estatua? ¿Y a Mordent con su Ogro?
Adamsberg consultó sus dos relojes.
– Le doy dos horas y media para ir a caminar y airearse los sesos. Bajada al Sena, contemplación y vuelta a subir.
– Tengo informes que terminar -dijo Noël encogiéndose de hombros.
– No me ha entendido, teniente. Es una orden, es una misión. Salga y vuelva con la cabeza saneada. Y lo volverá a hacer todos los días si es necesario, durante un año si es preciso, hasta que el vuelo de las gaviotas le cuente algo. Váyase, Noël, y lejos de mí.
Antes de entrar en el edificio de Camille para sacar de allí al Nuevo, Adamsberg se examinó los ojos en el retrovisor de un coche. Bien, concluyó irguiéndose de nuevo. A melancólico, melancólico y medio.
Subió los siete pisos hasta el taller, se dirigió a la puerta de Camille. Discretos ruidos de vida, Camille trataba de dormir al niño. Él le había explicado cómo ponerle la mano en el pelo, pero a ella no le funcionaba. En ese terreno él llevaba una gran ventaja, a falta de haber conservado los otros.
En cambio, ni un suspiro en el cuartucho que servía de portería al policía. El Nuevo melancólico relativamente guapo se había quedado dormido. En lugar de velar por la seguridad de Camille, como era su misión. Adamsberg llamó, con tentaciones de soltarle una reprimenda injusta, dado que estar encerrado en ese chisme durante horas habría arrastrado al sueño a cualquiera, y sobre todo a un melancólico.
En absoluto. El Nuevo abrió inmediatamente la puerta, con un cigarrillo entre los dedos, e inclinó brevemente la cabeza en señal de reconocimiento. Ni deferente ni ansioso, sólo trataba de hacer que volvieran sus pensamientos a gran velocidad, como quien lleva un rebaño al redil. Adamsberg le estrechó la mano observándolo sin discreción. Dulce, pero no tanto. Energía y cóleras seguras en reserva bajo el fondo de sus ojos, efectivamente melancólicos. En cuanto a la belleza, Adamsberg había visto las cosas muy negras, como pesimista profesional que era, vencido antes de haber luchado. Relativamente guapo, pero más relativo que guapo, y sólo si se le miraba con buenos ojos. Además, el hombre era apenas más alto que él. Más macizo, eso sí, con el cuerpo y el rostro envueltos en una materia un tanto tierna.
Читать дальше