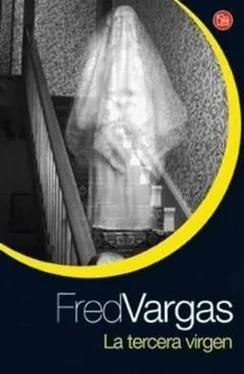Retancourt sorprendió una indignación inesperada en los ojos del cabo.
– Buscaré la piedra -dijo el joven levantándose torpemente-. Y no porque toda la Brigada me tome por un panoli, tú igual que los demás. Sino por él. Él mira, él sabe. Él busca.
Estalère tomó resuello.
– Él busca una piedra -dijo Retancourt.
– Porque hay cosas en las piedras, hay colores, hay dibujos, hay historias. Y tú no las ves, Violette, y no ves nada.
– ¿Por ejemplo? -preguntó Retancourt apretando su vaso.
– Piensa, teniente.
Estalère abandonó la mesa con violencia adolescente y se fue a ver a Emilio, que se había refugiado en la sala interior.
Retancourt hizo girar la cerveza en su vaso y miró al Nuevo.
– Es un hilo de cristal -dijo-, a veces se exalta. Hay que comprender que venera a Adamsberg. ¿Qué tal tu entrevista con él? ¿Correcta?
– Yo no diría eso.
– ¿Te ha paseado de una idea a otra?
– Un poco.
– No lo hace a propósito. Tuvo que aguantar mucho, hace algún tiempo, en Quebec. ¿Qué piensas de él?
Veyrenc sonrió de soslayo, y a Retancourt le gustó. Encontraba que el Nuevo tenía mucho encanto, y lo miraba a menudo, detallando su rostro y su cuerpo, atravesando su ropa, invirtiendo los papeles, como un hombre desnuda sin discreción a una chica guapa que pasa. A sus treinta y cinco años, Retancourt se portaba como un viejo soltero en un espectáculo. Eso sí, sin riesgos, puesto que había echado el candado a su espacio sentimental para evitar toda desilusión. De jovencita, Retancourt ya era tan maciza como la columna de un templo, y a partir de entonces tuvo por divisa que el derrotismo la protegería de la esperanza. Todo lo contrario de la teniente Froissy, que se imaginaba que el amor era feliz y esperaba que apareciera en cualquier esquina, y había acumulado, por ese principio, una pila impresionante de disgustos variados.
– Para mí es diferente -dijo Veyrenc-. Adamsberg se crió en el valle del Gave de Pau.
– Cuando hablas así, te pareces a él.
– Es posible. Vengo del valle de al lado.
– Ah -dijo Retancourt-. Dicen que no hay que poner dos gascones en un mismo prado.
Estalère volvió a pasar delante de ellos sin dirigirles ni una mirada y salió del café dando un portazo.
– Se fue -comentó Retancourt.
– ¿Vuelve sin nosotros?
– Eso parece.
– ¿Te quiere?
– Me quiere como si yo fuera un hombre, como si fuera lo que él quiere llegar a ser y no será nunca. Un tanque, una ametralladora, un caza. Aquí, cuida de ti y mantente al margen. Ya los has visto, nos has visto. Adamsberg y su divagación inaccesible. Danglard y su erudición inmensa corriendo detrás del comisario para evitar que la nave zozobre en alta mar. Noël, huérfano y rayano en la brutalidad obtusa. Lamarre, tan cohibido que le cuesta mirar a los demás. Kernorkian, que tiene miedo a la oscuridad y a los microbios. Voisenet, un peso pesado que corre a su zoología en cuanto volvemos la espalda. Justin el meticuloso, escrupuloso hasta la impotencia. Adamsberg sigue sin ser capaz de meterse en la cabeza quién es Voisenet y quién Justin, confunde constantemente sus nombres, y ninguno de los dos se ofende. Froissy, sumida en la comida y las aflicciones. Estalère el devoto, a quien acabas de conocer. Mercadet, un genio de los números que lucha contra el sueño. Mordent, adepto de lo trágico, que posee cuatrocientos volúmenes de cuentos y leyendas. Yo, vaca polivalente del grupo, según Noël. ¿Qué has venido a hacer aquí, por el amor de Dios?
– Es un proyecto -dijo Veyrenc en tono vago-. ¿No te caen bien tus compañeros?
– Claro que sí.
– Sin embargo, Señora,
con palabras de acero asestáis estocadas.
¿Son ellos los culpables, o es vuestro el error?
Retancourt sonrió y miró a Veyrenc.
– ¿Qué dices?
– Que no hay piedad alguna en esta su semblanza,
y busco alguna causa a vuestra enemistad.
– ¿Por qué lo dices así?
– Una costumbre -dijo Veyrenc sonriendo también.
– ¿Qué te ha pasado? En el pelo.
– Un accidente de coche, atravesé de cabeza el parabrisas.
– Ah -dijo Retancourt-. Tú también mientes.
Estalère volvió a abrir la puerta del café y, tensas las piernas delgadas, llegó de dos zancadas hasta la mesa. Apartó los vasos vacíos, hurgó en su bolsillo y depositó tres piedrecillas grises en el centro de la bandeja. Retancourt las examinó sin moverse.
– Él dijo «blanca», él dijo «una» -declaró.
– Pues son tres, y son grises.
Retancourt cogió la gravilla y la hizo rodar en la palma de su mano.
– Devuélvemelas, Violette. Serías capaz de no dárselas.
Retancourt alzó la cabeza con vivacidad, encerrando las piedras en su puño.
– No te pases, Estalère.
– ¿Por qué?
– Porque, si yo no existiera, Adamsberg ya no existiría. Yo lo saqué de las garras de los maderos canadienses. Y no sabes ni sabrás nunca lo que hice para sacarlo de allí. Así que, cabo, cuando hayas realizado por Él un acto de devoción de esa categoría, habrás conquistado el derecho a echarme broncas. Antes no.
Retancourt dejó las piedras con gesto brusco en la mano de Estalère. Veyrenc vio temblar los labios del joven e hizo una señal a Retancourt de que se calmara.
– Dejémoslo -dijo tocando el hombro del cabo.
– Perdona -musitó Estalère-. Quería estas piedras.
– ¿Estás seguro de que son éstas?
– Sí.
– Emilio lleva trece días barriendo cada noche, el camión de la basura lleva trece días pasando cada mañana.
– Esa noche era tarde. Emilio barrió deprisa para quitar la gravilla y la tiró a la calle. He buscado allí donde debían de haber caído, o sea junto a la pared, contra el escalón de la entrada, allí donde nadie mira nunca.
– Nos vamos -dijo Retancourt poniéndose la chaqueta-. Sólo tenemos un día y medio antes de que los estupas nos los levanten.
En la salita que albergaba la máquina expendedora de bebidas, Adamsberg descubrió dos grandes cuadrados de gomaespuma envueltos en una vieja manta, formando una colchoneta improvisada a ras de suelo que transformaba el lugar en refugio rudimentario para un sin techo. Iniciativa de Mercadet, seguro, el hipersomne del grupo, cuya necesidad de sueño atormentaba su conciencia profesional.
Adamsberg sacó un café de la máquina benefactora y decidió probar la colchoneta. Se acomodó, se colocó un cojín en la espalda, estiró las piernas.
Allí se podía dormir, no cabía duda. La espuma cálida envolvía pérfidamente el cuerpo, dando casi la sensación de una compañía. Allí se podía reflexionar, si se daba el caso, pero Adamsberg sólo sabía reflexionar deambulando. Si se podía llamar a eso reflexionar. Hacía mucho tiempo que había admitido que, en él, pensar no tenía nada en común con la definición aplicada a ese ejercicio. Formar, combinar ideas y juicios.
Y no porque no lo hubiera intentado, quedándose sentado en una silla limpia, apoyando los codos en una mesa impoluta, tomando una hoja y una pluma, apretándose la frente con los dedos, tentativas todas que no habían hecho más que desconectar sus circuitos lógicos. Su mente desestructurada le recordaba un mapa mudo, un magma en que nada llegaba a aislarse, a identificarse como idea. Todo parecía siempre poder conectarse con todo, por atajos en que se enmarañaban ruidos, palabras, olores, fulgores, recuerdos, imágenes, ecos, partículas de polvo. Y con sólo eso, tenía él, Adamsberg, que dirigir a los veintisiete miembros de su brigada y obtener, según el término recurrente del inspector de división, Resultados. Eso debería haberlo preocupado. Pero otros cuerpos fluctuantes ocupaban ese día la mente del comisario.
Читать дальше