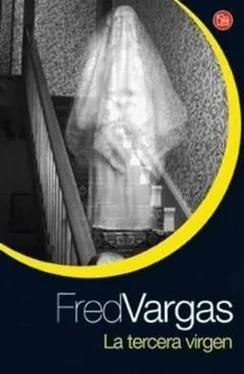– ¿Sin que le diera tiempo a acabar?
– O sin querer acabar. Los pinchó una vez muertos, Jean-Baptiste.
Adamsberg colgó, pensativo. Pensando en el viejo Lucio y preguntándose si, a esas horas, Diala y La Paille trataban de rascarse un pinchazo inacabado en sus brazos muertos.
En la mañana del 21 de marzo, el comisario se tomó el tiempo de ir a saludar cada árbol y cada ramilla del nuevo recorrido desde su casa hasta el edificio de la Brigada. Incluso bajo la lluvia, que casi no había parado desde el chaparrón sobre Juana de Arco, la fecha merecía ese esfuerzo y ese respeto. Incluso si ese año la naturaleza llevaba retraso, debido a citas desconocidas, a menos que se le hubieran pegado las sábanas, como a Danglard un día de cada tres. La naturaleza es caprichosa, pensaba Adamsberg, no se le puede exigir que todo esté estrictamente en su sitio para la mañana del 21, dada la cantidad astronómica de capullos de los que tiene que ocuparse, sin contar las larvas, las raíces y los gérmenes, que no se ven, pero que sin duda le consumen una energía increíble. En comparación, el incesante trabajo de la Brigada Criminal era una brizna irrisoria, una simple broma. Broma que daba una conciencia impoluta a Adamsberg para demorarse en las aceras.
Mientras el comisario atravesaba pausadamente la gran sala común, llamada «sala del Concilio», para dejar una flor de forsitia en cada una de las mesas de las agentes de la Brigada, Danglard se precipitó a su encuentro. El largo cuerpo del comandante, que parecía haberse derretido antaño como un cirio al calor, borrando sus hombros, ablandando su torso, combando sus piernas, no estaba adaptado a la marcha rápida. Adamsberg lo miraba con interés moverse en las distancias largas, preguntándose siempre si iba a perder uno de sus miembros en la carrera.
– Lo estábamos buscando -dijo Danglard sin resuello.
– Estaba rindiendo homenaje, capitán, y ahora honro.
– Maldita sea, son más de las once.
– A los muertos les da igual un par de horas más o menos. No tengo cita con Ariane hasta las cuatro de la tarde. Por las mañanas, la forense duerme. Sobre todo, no lo olvide nunca.
– No se trata de los muertos, se trata del Nuevo. Ha estado dos horas esperándolo. Ya van tres veces que pide cita. Pero, cuando llega, se queda solo, en su silla, como un don nadie.
– Lo siento, Danglard. Yo tenía una cita imperiosa desde hacía un año.
– ¿Con?
– Con la primavera, que es susceptible. Si se le da plantón, es capaz de irse enfurruñada. Y luego a ver quién es el guapo que la alcanza. En cambio, el Nuevo volverá. ¿Qué Nuevo, por cierto?
– Joder, el nuevo teniente que sustituye a Favre. Dos horas de espera.
– ¿Cómo es?
– Pelirrojo.
– Muy bien. Así variamos un poco.
– En realidad es castaño, pero con mechas pelirrojas. Como a rayas. Lo nunca visto.
– Mejor -dijo Adamsberg dejando su última flor en la mesa de Violette Retancourt-. Ya puestos, que los nuevos sean nuevos de verdad.
Danglard hundió las blandas manos en los bolsillos de su elegante chaqueta mientras miraba a la enorme teniente Retancourt ponerse la florecita amarilla en el ojal.
– Éste me parece bastante nuevo, demasiado quizá -dijo-. ¿Ha leído su expediente?
– Por encima. De todos modos, lo tendremos obligatoriamente de prueba durante seis meses.
Antes de que Adamsberg empujara la puerta de su despacho, Danglard lo retuvo por el brazo.
– Ya no está aquí. Se ha ido a ocupar su puesto en el cuchitril.
– ¿Por qué protege él a Camille? Pedí agentes con experiencia.
– Porque sólo él soporta ese puto trastero en el rellano. Los otros no pueden más.
– Y como es nuevo, se lo han encasquetado.
– Así es.
– ¿Desde cuándo?
– Hace tres semanas.
– Mándele a Retancourt. Ella sí es capaz de aguantar en el cuchitril.
– Ya se propuso ella misma. Pero hay un problema.
– No veo qué problema podría estorbar a Retancourt.
– Sólo uno. No puede moverse allí metida.
– Demasiado gorda -dijo Adamsberg pensativo.
– Demasiado gorda -confirmó Danglard.
– Fue su formato mágico lo que me salvó, Danglard.
– No lo dudo, pero no puede embutirse en el cuchitril y punto. Por lo tanto, no puede relevar al Nuevo.
– Ya lo había entendido, capitán. ¿Qué edad tiene ese Nuevo?
– Cuarenta y tres años.
– ¿Y qué pinta tiene?
– ¿Desde qué punto de vista?
– Estético, seduccional.
– La palabra «seduccional» no existe.
El comandante se pasó la mano por la nuca, como cada vez que estaba confuso. Por sofisticada que fuera la mente de Danglard, era reacio, como todos los hombres, a comentar el aspecto físico de los demás hombres, fingiendo no haber visto nada ni haberse fijado en nada. Adamsberg, por su parte, prefería claramente saber cómo era el que habían dejado acampar tres semanas en el rellano de Camille.
– ¿Qué pinta tiene? -insistió Adamsberg.
– Relativamente guapo -admitió Danglard a regañadientes.
– Mala suerte.
– No. Camille no me preocupa tanto, es Retancourt.
– ¿Sensible?
– Eso dicen.
– ¿Cómo de relativamente guapo?
– Bien plantado, tipo árbol, sonrisa ladeada y mirada melancólica.
– Mala suerte -repitió Adamsberg.
– No podemos matar a todos los hombres de la tierra, ¿no?
– Podríamos matar al menos a los hombres con mirada melancólica.
– Coloquio -dijo de repente Danglard, mirando el reloj.
Danglard era el responsable, huelga decirlo, de la atribución del nombre de «sala del Concilio» al espacio común donde se celebraban las reuniones; a la sazón, una asamblea general de los veintisiete agentes de la Brigada. Pero el comandante nunca había confesado su fechoría. También había anclado en la cabeza de los agentes el término «coloquio» para sustituir el de «reunión», que le producía tristeza. La autoridad intelectual de Adrien Danglard tenía tanto peso que todos asimilaban sus decisiones sin cuestionar su acierto. Como un medicamento de cuyo carácter benéfico nadie dudaba, las nuevas palabras del comandante eran absorbidas sin rechistar, y tan rápidamente integradas que se volvían irrecuperables.
Danglard fingía no tener nada que ver con esas pequeñas conmociones del lenguaje. Oyéndolo, esos términos anticuados habían remontado desde las profundidades abisales de los tiempos para impregnar los edificios, como un agua arcaica que rezumara, vía la red de sótanos. Explicación muy plausible, había observado Adamsberg. Y por qué no, había respondido Danglard.
El coloquio se abría con los asesinatos de La Chapelle y el fallecimiento de una sexagenaria en un ascensor por paro cardiaco. Adamsberg contó rápidamente sus agentes. Faltaban tres.
– ¿Dónde están Kernorkian, Mercadet y Justin?
– En la Brasserie des Philosophes -explicó Estalère-. Están acabando.
La suma de homicidios que le había caído a la Brigada en dos años todavía no había logrado apagar la alegría asombrada que perpetuamente agrandaba los ojos verdes del cabo Estalère, el miembro más joven del equipo. Largo y delgado, Estalère se mantenía siempre junto a la amplia e indestructible teniente Violette Retancourt, a quien rendía un culto casi religioso y de quien no se separaba mucho más de unos pocos metros.
– Dígales que vengan inmediatamente -ordenó Danglard-. No creo que estén acabando un concepto.
– No, comandante, sólo un café.
Para Adamsberg, que la asamblea se llamara reunión o coloquio no cambiaba las cosas. Poco dado a las charlas colectivas y poco proclive a distribuir órdenes, esas puestas al día generales lo aburrían tan intensamente que no recordaba haber seguido una sola de principio a fin. En algún momento, sus pensamientos desertaban de la mesa y, desde muy lejos -pero ¿desde dónde?-, oía llegar a él retazos de frases desprovistas de sentido, acerca de los domicilios, los interrogatorios, los seguimientos. Danglard vigilaba el aumento de la tasa de nubosidad en los ojos castaños del comisario y le apretaba el brazo cuando ésta alcanzaba el punto crítico. Adamsberg comprendía esa señal y volvía al mundo de los hombres, abandonando lo que algunos habrían llamado estado de estupor y que para él era una salida de emergencia vital, donde investigaba en solitario, en direcciones innominadas. Farragosas, decretaba Danglard. Farragosas, confirmaba Adamsberg.
Читать дальше