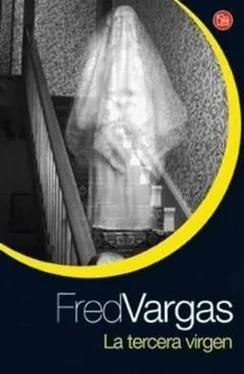– Sí -reconoció Adamsberg-. Hay tensiones entre el valle de Pau y el valle de Ossau.
– Ya -confirmó Angelbert como si estuviera al corriente de ese hecho.
Aunque acostumbrado a la pesada música del ritual de los hombres, Adamsberg comprendía que la conversación de los normandos, conforme a su fama, era más ardua que en otros sitios. Taciturnos. Aquí, las frases brotaban con dificultad, prudentes, suspicaces, tanteando el terreno a cada palabra. No se hablaba fuerte, no se abordaban los temas abiertamente. Se daban rodeos, como si plantear un tema sin más hubiera sido tan indelicado como echar sobre la mesa una pieza de carnicería.
– ¿Por qué es una mierda? -preguntó Adamsberg señalando la cuerna colgada encima de la puerta.
– Porque es de desmogue. Eso sólo vale para decorar y para fardar. Ve a echarle una ojeada si no me crees. Se le ve en la base del hueso.
– ¿Es hueso?
– Desde luego no tienes ni idea -dijo con tristeza Alphonse, como lamentando que Angelbert hubiera introducido a ese ignorante en el grupo.
– Es hueso -confirmó el viejo-. Es el cráneo del animal, que crece hacia fuera. Sólo les pasa a los cérvidos.
– ¿Te imaginas que nos creciera el cráneo hacia fuera? -dijo Robert, soñador durante unos instantes.
– ¿Con las ideas por encima? -dijo Oswald con una tenue sonrisa.
– Pues las tuyas no pesarían mucho.
– Sería muy práctico para la pasma -observó Adamsberg-, pero peligroso. Se vería todo lo que uno piensa.
– Exactamente.
Hubo una pausa meditativa, destinada también a la tercera ronda.
– ¿De qué entiendes tú? Además de entender de pasma -preguntó Oswald.
– No hagas preguntas -ordenó Robert-. Entiende de lo que le da la gana. ¿Te ha preguntado él a ti de qué entiendes?
– De mujeres -dijo Oswald.
– Pues él también. Si no, no habría perdido a la suya.
– Exactamente.
– Entender de mujeres y entender de amores no tiene nada que ver. Sobre todo con las mujeres.
Angelbert se irguió, como ahuyentando recuerdos.
– Explícaselo -dijo haciendo una seña a Hilaire y golpeando con el dedo la foto del ciervo destripado.
– El macho muda las cuernas todos los años.
– ¿Para qué?
– Porque le molestan. Lleva las cuernas para luchar, para ganar hembras. Cuando eso se acaba, se le caen.
– Qué lástima -dijo Adamsberg-. Es bonito.
– Como todo lo que es bonito -dijo Angelbert-, es complicado. Tienes que entender que pesan y que se enganchan en las ramas. Después de la berrea, se le caen solas.
– Como quien deja la artillería, por ejemplo. Tiene las mujeres, y suelta las armas.
– Son complicadas, las mujeres -dijo Robert, siguiendo con su idea.
– Pero bonitas.
– Es lo que te decía -murmuró el viejo-. Cuanto más bonita es una cosa, más complicada. No se puede entender todo.
– No -dijo Adamsberg.
– A saber.
Cuatro de los hombres tomaron un trago al mismo tiempo, sin concertarse.
– Se le caen, y son cuernas de desmogue -prosiguió Hilaire-. Las recoges en el bosque como se recoge una seta. En cambio, las cuernas de caza las sierras en la bestia que has matado. ¿Entiendes? Es algo vivo.
– Y el asesino pasa de las cuernas vivas -dijo Adamsberg volviendo a la imagen del ciervo destripado-. Sólo le interesa la muerte. O el corazón.
– Exactamente.
Adamsberg se esforzó en ahuyentar el ciervo de su mente. No quería entrar en la habitación del hotel con toda esa sangre en la cabeza. Esperó detrás de la puerta, frotando sus pensamientos, despejando su frente, introduciendo en ella a marchas forzadas nubes, canicas, cielos azules. Porque en la habitación dormía un niño de nueve meses. Y con los niños nunca se sabe. Son capaces de traspasar una frente, de oír rugir las ideas, de sentir el sudor de la angustia y, como colofón, de ver un ciervo destripado en la cabeza de un padre.
Empujó la puerta sin hacer ruido. Había mentido a la asamblea de hombres. Acompañar, sí; cortésmente, sí; pero para cuidar del niño mientras Camille tocaba la viola en el palacio. Su última ruptura -la quinta o la sexta, ya no sabía muy bien- había desencadenado una catástrofe imprevisible: Camille se había vuelto desesperantemente colega. Distraída, sonriente, afectuosa y familiar, en una palabra, en una trágica palabra, colega. Y ese nuevo estado desconcertaba a Adamsberg, que trataba de descubrir alguna señal de fingimiento, de hacer levantar el sentimiento palpitante, agazapado detrás de la máscara de naturalidad, como un cangrejo detrás de una roca. Pero Camille parecía definitivamente deambular lejos, liberada de las antiguas tensiones. Y, repitió para sí mientras la saludaba con un beso cortés, tratar de arrastrar a una colega exhausta hacia una recuperación del amor era del orden de lo imposible. Se concentraba, pues, sorprendido y fatalista, en su nueva función paterna. Debutaba en ese ámbito y se esforzaba en asimilar lo mejor posible que ese niño era su hijo. Le parecía que se habría entregado igual si hubiera encontrado al niño en un banco de la calle.
– No está dormido -dijo Camille mientras se ponía la chaqueta negra de concertista.
– Voy a leerle un cuento. He traído un libro.
Adamsberg sacó un grueso volumen de su bolsa. Su cuarta hermana parecía haberse asignado el deber de cultivarle la mente y de complicarle la existencia. Le había metido en su equipaje un tocho de cuatrocientas páginas sobre la arquitectura pirenaica, que le importaba un rábano, con la misión de leerlo y comentarlo. Y Adamsberg sólo obedecía a sus hermanas.
– Construir en Béarn -leyó-. Técnicas tradicionales de los siglos XII y XIX.
Camille se encogió de hombros sonriendo, a la verdadera manera alerta de los colegas. Mientras el niño se quedara dormido -y sobre este punto tenía en Adamsberg una confianza plena-, las excentricidades de éste le importaban poco. Todos sus pensamientos estaban concentrados en el concierto de esa noche, un milagro que sin duda se debía a Yolande, que habría intercedido con los Poderosos.
– Le gusta -dijo Adamsberg.
– Bueno, ¿por qué no?
Ni una crítica, ni una ironía. La nada blanca del auténtico colegueo.
Una vez solo, Adamsberg examinó a su hijo, que lo miraba sosegadamente, si es que podía emplearse esa palabra para un bebé de nueve meses. La concentración del niño en no se sabe qué otra parte, su indiferencia hacia los pequeños sinsabores, incluso su plácida ausencia de deseos, le resultaban inquietantes por lo afines que las sentía. Eso sin mencionar las cejas marcadas, la nariz que se anunciaba potente, un rostro tan poco corriente en todo que se le habría podido echar dos años más. Thomas Adamsberg prolongaba la línea paterna, y eso no era lo que el comisario había esperado de él. Pero mediante ese parecido el comisario empezaba a vislumbrar, a borbotones, a sobresaltos, que ese niño procedía realmente de su cuerpo.
Adamsberg abrió el libro por la página marcada con el billete de metro. Acostumbraba doblar la esquina de las páginas, pero su hermana le había recomendado que cuidara esa obra.
– Tom, escúchame bien, vamos a cultivarnos juntos y no tenemos elección. ¿Recuerdas lo que te leí sobre las fachadas expuestas al norte? ¿Lo tienes en mente? Pues escucha la continuación.
Thomas miró tranquilamente a su padre, atento e indiferente.
– «El uso de guijarros de río en la edificación de muretes, combinación de una organización de adaptación a los recursos locales, es una práctica extendida aunque no constante.» ¿Te gusta, Tom? «La introducción del opus piscatum en muchos de esos muretes responde a una doble necesidad compensatoria, generada por la pequeñez del material y la debilidad de la argamasa pulverulenta.»
Читать дальше