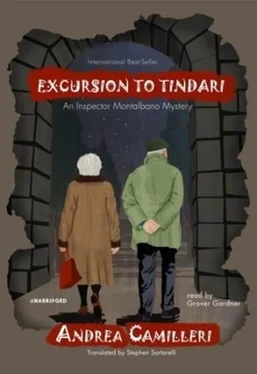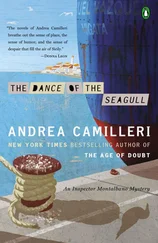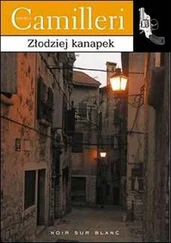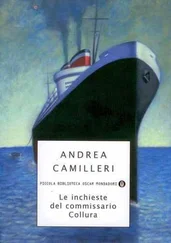– ¿Oiga? ¿Hablo con el comisario Montalbano?
No reconoció la voz.
– Sí.
– Comisario, le pido perdón por molestarlo a esta hora, cuando estará disfrutando del ansiado descanso con la familia…
Pero ¿qué familia? ¿Se habían emperrado todos, desde Lattes al desconocido, en atribuirle una familia que no tenía?
– Pero ¿con quién hablo?
– … tenía que estar seguro de localizarlo. Soy el abogado Guttadauro. No sé si me recuerda…
¿Cómo hubiera podido no acordarse de Guttadauro, el abogado predilecto de los mafiosos que, con ocasión del asesinato de la bellísima Michela Licalzi, había tratado de implicar al entonces jefe de la Brigada Móvil de Montelusa? Un gusano hubiera tenido sin duda más sentido del honor que Orazio Guttadauro.
– ¿Me disculpa un momento, señor abogado?
– ¡Por el amor de Dios! Soy yo quien debería…
Lo dejó hablar y se fue al cuarto de baño. Vació la vejiga y se lavó bien la cara. Cuando uno hablaba con Guttadauro tenía que estar muy despierto y despabilado para poder captar hasta el más evanescente matiz de las palabras que utilizaba.
– Aquí me tiene, señor abogado.
– Esta mañana, querido comisario, he ido a ver a mi viejo amigo y cliente don Balduccio Sinagra, a quien usted debe conocer sin duda, si no personalmente, por lo menos de nombre.
No sólo de nombre sino también de fama. Era el capo de una de las dos familias de la mafia (la otra era la de los Cuffaro) que se disputaban el territorio de la provincia de Montelusa. Como mínimo, un muerto al mes, uno por cada bando.
– Sí, lo he oído nombrar.
– Bien. Don Balduccio es muy mayor, anteayer cumplió los noventa. Padece algunos achaques, cosa muy natural dada su edad, pero tiene la cabeza muy clara, lo recuerda todo y a todos, lee los periódicos y ve la televisión. Yo lo voy a ver muy a menudo porque me fascinan sus recuerdos y, lo confieso humildemente, su preclara sabiduría. Piense que…
¿Estaba de guasa el abogado Orazio Guttadauro? ¿Lo llamaba a su casa a la una de la madrugada para soltarle un rollo acerca de la salud física y mental de un sinvergüenza como Balduccio Sinagra que, cuanto antes la palmara, mejor para todos?
– Señor abogado, ¿no le parece que…?
– Discúlpeme esta larga digresión, señor comisario, pero es que, cuando empiezo a hablar de don Balduccio, por el cual siento la más profunda veneración…
– Señor abogado, mire que…
– Disculpe, disculpe, disculpe. ¿Perdonado? Perdonado. Voy al grano. Esta mañana, don Balduccio, hablando de esto y de lo otro, se refirió a usted.
– ¿Cuando hablaba de esto o cuando hablaba de lo otro?
La cuchufleta se le había escapado a Montalbano sin poder evitarlo.
– No entiendo -dijo el abogado.
– No se preocupe.
Y no añadió nada más. Quería que fuera Guttadauro quien hablara. Pero levantó un poco más las orejas.
– Ha preguntado por usted. Si estaba bien de salud.
Un leve estremecimiento recorrió la columna vertebral del comisario. Cuando don Balduccio preguntaba por el estado de salud de una persona, en el noventa por ciento de los casos aquella persona acababa en el cementerio de la colina de Vigàta en cuestión de pocos días. Pero esta vez tampoco abrió la boca para animar a Guttadauro al diálogo. «Cuécete en tu propio caldo, cabrón.»
– El caso es que está deseando verlo -disparó el abogado, yendo finalmente al grano.
– No hay problema -dijo Montalbano con toda la flema de un inglés.
– ¡Gracias, señor comisario, gracias! ¡Usted no se imagina cuánto me alegra su respuesta! Estaba seguro de que accedería al deseo de un anciano que, a pesar de todo lo que se cuenta de él…
– ¿Vendrá a la comisaría?
– ¿Quién?
– ¿Cómo que quién? El señor Sinagra. ¿No acaba de decirme que quería verme?
Guttadauro carraspeó un par de veces para disimular su turbación.
– Señor comisario, el caso es que don Balduccio camina con gran dificultad, las piernas no lo sostienen. Resultaría extremadamente penoso para él ir a la comisaría, compréndalo…
– Comprendo muy bien que le resulte penoso ir a la comisaría.
El abogado prefirió no darse por enterado de la ironía y guardó silencio.
– Entonces ¿dónde podemos reunirnos? -preguntó el comisario.
– Mire, don Balduccio ha sugerido que… en resumen, que si usted fuera tan amable de ir a su casa…
– No tengo inconveniente. Pero, como es natural, primero tendré que informar a mis superiores.
Como es natural, no tenía la menor intención de hablar de ello con el muy imbécil de Bonetti-Alderighi. Simplemente quería divertirse un poco con Guttadauro.
– ¿Es de todo punto necesario? -preguntó en tono lastimero Guttadauro.
– Pues más bien sí.
– Es que, verá usted, señor comisario, don Balduccio deseaba mantener un coloquio reservado, muy reservado, precursor tal vez del desarrollo de importantes y futuros…
– ¿«Precursor», dice usted?
– Pues sí.
Montalbano lanzó un sonoro suspiro de resignación, propio de un comerciante obligado a liquidar sus existencias.
– En ese caso…
– ¿Le parece bien mañana sobre las dieciocho treinta? -se apresuró a preguntar el abogado, casi temiendo que el comisario se arrepintiera.
– Muy bien.
– ¡Gracias, gracias una vez más! Ni don Balduccio ni yo dudábamos de su caballerosa delicadeza, de su…
En cuanto bajó del coche a las ocho y media de la mañana, oyó desde la calle un griterío descomunal procedente del interior de la comisaría. Entró. Los primeros diez convocados, cinco maridos con sus respectivas mujeres, se habían presentado con mucho adelanto y se comportaban exactamente igual que los chiquillos de un parvulario. Reían, bromeaban, se propinaban empujones, se abrazaban. A Montalbano se le ocurrió pensar enseguida que alguien debería tomar en consideración la posibilidad de crear parvularios seniles municipales.
Catarella, a quien Fazio había encomendado el mantenimiento del orden público, tuvo la desdichada idea de gritar:
– ¡Ha llegado personalmente el señor comisario en persona!
En un abrir y cerrar de ojos, el jardín de infancia se transformó inexplicablemente en un campo de batalla. Entre empujones y zancadillas, agarrándose los unos a los otros por el brazo o la chaqueta, todos asaltaron al comisario en su afán de llegar los primeros. Y, en el transcurso de la refriega, hablaban y vociferaban, ensordeciendo a Montalbano con una algarabía totalmente incomprensible.
– Pero ¿qué ocurre? -preguntó en tono marcial.
Se produjo una relativa calma.
– ¡Por favor, nada de favoritismos! -dijo uno de los presentes, un medio enano, situándose bajo su nariz-. ¡Que las llamadas se hagan por orden estrictamente alfabético!
– ¡De eso nada! ¡Las llamadas tienen que hacerse por orden de ancianidad! -proclamó, enojado, un segundo.
– ¿Cómo se llama usted? -le preguntó el comisario al medio enano que había conseguido hablar en primer lugar.
– Me llamo Luigi Abate -contestó, mirando a su alrededor, como desafiando a que alguien lo negara.
Montalbano se felicitó a sí mismo por haber ganado la apuesta. Había pensado que el medio enano, defensor de la llamada por orden alfabético, debía de apellidarse Abate o Abete, dado que en Sicilia no abundaban los apellidos como el de Alvar Aalto.
– ¿Y usted?
– Arturo Zotta. ¡Y soy el más viejo de todos los presentes!
Tampoco se había equivocado acerca del segundo.
Tras haber superado venturosamente la marea de aquellas diez personas que parecían cien, el comisario se encerró en su despacho con Fazio y Galluzzo, y dejó a Catarella de guardia para reprimir ulteriores tumultos seniles.
Читать дальше