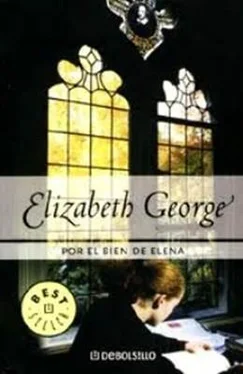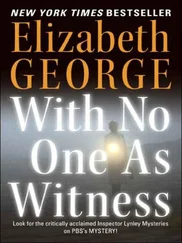– Veo que ha traído algunas de sus obras para enseñármelas, doctor Weaver -dijo Sarah, mientras los demás se iban.
Se acercó a su mesa y esperó a que los desenvolviera. Hacía años que no se sentía tan nervioso y superior.
Ella los examinó con aire pensativo.
– ¿Albaricoques y…?
Anthony notó que su cara enrojecía.
– Amapolas.
– Ah. -Y enseguida-: Sí. Muy bonitos.
– Bonitos, pero no es arte.
Ella le dirigió una mirada franca y cordial. Que los ojos de una mujer le miraran con tanto desparpajo le desconcertó.
– No me malinterprete, doctor Weaver. Estas acuarelas son muy hermosas. Y las acuarelas hermosas también tienen un lugar.
– ¿Las colgaría en su pared?
– ¿Yo? -Bajó la vista, pero luego volvió a clavarla en él-. Prefiero las pinturas algo más osadas. Es cuestión de gustos.
– ¿Y estas no son osadas?
La mujer estudió de nuevo las acuarelas. Se sentó sobre la mesa y sostuvo los cuadros sobre las rodillas, primero uno y después el otro. Apretó los labios. Ahuecó las mejillas.
– Lo asumiré -dijo Anthony, con una carcajada más angustiosa que humorística-. Puede ser sincera.
Ella le tomó la palabra.
– Muy bien -contestó-. Está claro que sabe copiar. Aquí tenemos la prueba. Pero ¿es capaz de crear?
No le hirió tanto como pensaba.
– Póngame a prueba -dijo.
Ella sonrió.
– Será un placer.
Se dedicó de pleno a ello durante los dos años siguientes, primero como alumno de las clases que Sarah ofrecía a la comunidad, y más tarde como estudiante particular, a solas con ella. En invierno, utilizaban modelos vivos en el estudio. En verano, iban al campo con caballetes, cuadernos de dibujo y pinturas. Solían dibujarse mutuamente, como un ejercicio destinado a comprender la anatomía humana. «El esternocleidomastoideo, Tony -decía ella, y apoyaba las yemas de sus dedos en su cuello-. Intenta pensar en los músculos como cuerdas bajo la piel.» Y siempre añadía música al ambiente. «Escucha, si estimulas un sentido, estimulas a los demás -explicaba-, es imposible crear arte si el artista es un pozo de insensibilidad. Hay que ver la música, escucharla, sentirla, sentir el arte.» Y la música empezaba; una fascinante selección de melodías celtas, una sinfonía de Beethoven, una orquesta de salsa, la Misa Luba, el rasgueo trepidante de guitarras eléctricas.
Ante la presencia de su intensidad y dedicación, empezó a sentirse como si hubiera salido de cuarenta y tres años de oscuridad para caminar por fin bajo el sol. Se sintió renacer. Sus intereses se renovaron, su intelecto estaba sometido a un constante desafío. Las emociones latían a flor de piel.
Durante los seis meses anteriores a que Sarah se convirtiera en su amante, lo llamó la búsqueda de su arte. Existía cierta seguridad en ello, a fin de cuentas. No exigía una respuesta dirigida al futuro.
Sarah, pensó, y se asombró de que, incluso ahora, después de todo, después de Elena, todavía deseara murmurar el nombre que le habían prohibido pronunciar durante los últimos ocho meses, desde que Justine le había acusado y él había confesado.
Se detuvieron ante la antigua escuela un martes por la noche, justo a la hora en que él solía llegar. Las luces estaban abiertas y el fuego encendido (vio su resplandor a través de las cortinas corridas), y supo que Sarah le estaba esperando, que sonaría música y que una docena o más de dibujos estarían diseminados por el suelo, entre los almohadones. Y que saldría a recibirle cuando sonara el timbre, que correría a su encuentro, que abriría la puerta y que le arrastraría al interior, diciendo: «Tonio, he tenido una idea maravillosa sobre la composición para ese cuadro de la mujer en el Soho, ya sabes cuál digo, el que me tiene loca desde hace una semana…».
«No puedo hacerlo -dijo a Justine-. No me lo pidas. La destruiré.»
«Me importa muy poco lo que le ocurra», contestó Justine, y salió del coche.
Debía estar cerca de la puerta cuando llamaron al timbre, porque contestó justo cuando el perro se puso a ladrar. Gritó: «Para, Llama, es Tony, ya sabes, Tony, tontorrón». Y entonces abrió la puerta, los vio a los dos, a él en primer término y a su mujer al fondo, y él llevaba el retrato, envuelto en papel marrón, bajo el brazo.
No dijo nada. Ni siquiera se movió. Se limitó a mirar a su mujer, y su rostro transparentó la enormidad del pecado cometido por Anthony. «La traición funciona en dos direcciones, Tonio», había dicho en cierta ocasión. Y él lo comprendió con absoluta claridad cuando Sarah dejó caer aquella cortina insustancial de educación y urbanidad, en la creencia de que iba a protegerla.
«Tony», dijo.
«Anthony», dijo Justine.
Entraron en la casa. Llama salió corriendo de la sala de estar con un viejo calcetín remendado entre los dientes y ladró alegremente al ver a su amigo. Seda, tendido junto al fuego y medio dormido, levantó la vista y movió la larga cola a modo de perezoso saludo.
«Ahora, Anthony», dijo Justine.
Carecía de voluntad para obedecer, para negarse, incluso para hablar.
Vio que Sarah miraba al cuadro. Dijo: «¿Qué me has traído, Tonio?», como si Justine no estuviera a su lado. Había un caballete en la sala de estar. Anthony desenvolvió el cuadro y lo colocó. Esperaba que ella se precipitara sobre la pintura cuando viera los manchones rojos, blancos y negros que ocultaban las facciones sonrientes de su hija, pero, en cambio, se acercó poco a poco, y emitió un leve sollozo cuando vio lo que había en la parte inferior del marco. La plaquita de latón. La palabra ELENA.
Anthony oyó que Justine se movía. Oyó que pronunciaba su nombre y notó que apretaba el cuchillo contra su mano. Era un cuchillo para cortar verduras. Ella lo había cogido de la cocina. Había dicho: «Sácalo de mi vida, sácala de mi vida, lo harás esta noche y yo te acompañaré para comprobarlo».
Efectuó el primer corte con un movimiento colérico y desesperado a la vez. Oyó que Sarah gritaba: «¡No, Tony!», notó que cerraba los dedos sobre su puño y vio el rojo de su sangre cuando el cuchillo resbaló sobre sus nudillos y trazó otra brecha sobre el cuadro. Y después el tercer corte, pero ella ya había retrocedido con la mano ensangrentada apoyada sobre su pecho, como una niña, sin llorar, porque no quería hacerlo delante de él, delante de su mujer.
«Ya es suficiente», dijo Justine. Dio media vuelta y salió.
Él la siguió. No había pronunciado ni una palabra.
Sarah había hablado en una clase sobre los riesgos y las recompensas de producir arte personal, de ofrecer fragmentos dispersos de la propia esencia a un público que podía malinterpretarlos, ridiculizarlos o rechazarlos. Aunque escuchó con atención sus palabras, no había entendido su significado hasta que vio su cara cuando destruyó la pintura. No fue una reacción motivada por las semanas y meses de esfuerzo que le costó terminarla para él, ni una respuesta a la mutilación de su regalo. Fue por las tres veces que había clavado el cuchillo en lo que representaba para Sarah la forma más singular de manifestarle su ternura y su amor.
Este era, a la vez, el peor de sus pecados. Haber despreciado el regalo. Haberlo destrozado.
– ¿Qué estás haciendo? -preguntó ella-. Anthony, contéstame.
Parecía asustada.
– Termino cosas.
Sacó los cuadros al vestíbulo y balanceó uno sobre las puntas de sus dedos, con aire pensativo. «Sabe copiar -había dicho Sarah-, pero ¿es capaz de crear?»
Los últimos cuatro días le habían proporcionado la respuesta que no había obtenido durante los dos años de su relación. Algunas personas crean. Otras destruyen.
Читать дальше