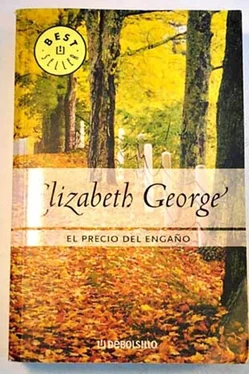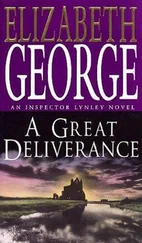Mierda, pensó. Oh, Dios. Por favor.
Y entonces la vio, unos cuarenta metros a estribor. No se debatía, sino que flotaba. Un cuerpo flotante.
– ¡Allí, Mike! -gritó, y aceleró el motor.
Fogarty saltó por la borda en cuanto estuvieron lo bastante cerca de la niña. Barbara apagó el motor. Tiró los chalecos salvavidas y los almohadones de los asientos al agua, donde se menearon como malvaviscos. Y después, rezó.
Daba igual que su piel fuera oscura, que su madre la hubiera abandonado, que su padre la hubiera dejado vivir durante ocho años en la creencia de que estaban solos en el mundo. Lo que importaba era que se trataba de Hadiyyah: alegre, inocente, enamorada de la vida.
Fogarty la alcanzó. Hadiyyah flotaba cabeza abajo. Le dio la vuelta, la cogió por debajo de la barbilla y nadó hacia la lancha.
La visión de Barbara se nubló. Giró en redondo hacia Emily.
– ¿En qué estabas pensando? -chilló-. ¿En qué cojones estabas pensando? ¡Tiene ocho años, ocho jodidos años!
Emily miró a Barbara. Alzó una mano como para ahuyentar las palabras. Sus dedos se engarfiaron hasta formar un puño. Por encima del puño, sus ojos se entornaron poco a poco.
– No es una mocosa paqui -insistió Barbara-. No es un rostro sin nombre. Es un ser humano.
Fogarty llegó con la niña al costado del barco.
– Hostia -masculló Barbara, mientras izaba el frágil cuerpo a bordo.
Mientras Fogarty subía al barco, Barbara extendió a la niña sobre la cubierta. Sin apenas respirar, sin pensar en su utilidad o inutilidad, empezó la reanimación cardiopulmonar. Alternaba el beso de la vida con masajes cardíacos, sin perder de vista el rostro de Hadiyyah. Le dolían las costillas a causa de las sacudidas. Cada vez que respiraba, el pecho le quemaba. Gimió. Tosió. Golpeó el pecho de Hadiyyah con el canto de la mano.
– Apártate de ahí.
Era la voz brusca de Emily. A su lado, en su oído.
– ¡No!
Barbara cerró su boca sobre la de Hadiyyah.
– Basta, sargento. Apártese. Yo me ocuparé de ello.
Barbara no hizo caso. Fogarty, todavía con la respiración entrecortada, la cogió del brazo.
– Deje a la jefa, sargento -dijo-. Es una experta.
Barbara permitió que Emily se ocupara de la niña.
Emily trabajó como siempre trabajaba Emily Barlow: con eficiencia, consciente de que había un trabajo que hacer, sin permitir que nada se entremetiera en su forma de hacerlo.
El pecho de Hadiyyah exhaló un suspiro monumental. Empezó a toser. Emily la puso de costado, y su cuerpo sufrió una convulsión, antes de devolver agua de mar, bilis y vómito sobre la cubierta del valioso Hawk 31 de Charlie Spencer.
Hadiyyah parpadeó. Parecía estupefacta. Después, dio la impresión de que veía por primera vez a los tres adultos inclinados sobre ella. Con expresión perpleja, paseó la vista de Emily a Fogarty, y después descubrió a Barbara. Le ofreció una sonrisa beatífica.
– El estómago me dio un vuelco -dijo.
La luna había salido ya cuando llegaron por fin a la dársena de Balford, que estaba inundada de luz. Y también de espectadores. Cuando el Sea Wizard rodeó la punta donde el Twizzle se encontraba con el canal de Balford, Barbara vio a la multitud. Los curiosos hormigueaban alrededor del amarradero del Hawk 31, conducidos por un hombre calvo cuya coronilla reflejaba más luces de las que eran normales o necesarias en el pontón.
Emily manejaba el timón. Forzó la vista por encima de la proa.
– Fantástico -dijo, en tono de desagrado.
En el asiento trasero de la lancha, Barbara tenía abrazada a Hadiyyah, envuelta en una manta enmohecida.
– ¿Qué pasa? -preguntó.
– Ferguson -dijo Emily-. Ha telefoneado a la prensa.
Los medios estaban representados por fotógrafos provistos de luces estroboscópicas, periodistas armados de libretas y grabadoras, y una furgoneta de la ITV dispuesta a recabar material para el telediario de las diez. Junto con el superintendente Ferguson, todo el mundo se precipitó hacia los pontones que se alzaban a ambos lados del Sea Wizard, mientras Emily apagaba los motores y dejaba que la inercia de la lancha la arrastrara hacia el embarcadero.
Se elevaron voces exaltadas. Se dispararon flashes. Un cámara se abrió paso a codazos entre la muchedumbre.
– ¿Dónde está ese tipo, maldita sea? -gritó Ferguson.
– ¡Mis asientos! -chilló Charlie Spencer-. ¿Qué cono han hecho con los asientos de mi barco?
– ¿Puede concederme unos minutos, por favor? -gritaron diez periodistas al unísono.
Todo el mundo examinaba el barco en busca de la celebridad, por desgracia ausente, a la que habían prometido traer encadenada, con la cabeza gacha y humillada, justo a tiempo de evitar un desastre político. Pero se quedaron sin ella. Sólo había una niña temblorosa que se aferró a Barbara hasta que un hombre delgado de piel oscura, de intensos ojos negros, se abrió paso entre tres agentes de policía y dos adolescentes curiosos.
Hadiyyah le vio.
– ¡Papá! -gritó.
Azhar la cogió de los brazos de Barbara. La apretó contra él como si fuera su única esperanza de salvación, tal como debía ser.
– Gracias -dijo de todo corazón-. Gracias, Barbara.
La agente Belinda Warner se encargó de las provisiones de café durante las siguientes horas. Había mucho que hacer.
Primero, había que ocuparse del superintendente Ferguson, y Emily lo hizo a puerta cerrada. Por lo que Barbara oyó, la reunión fue un cruce entre una pelea de osos y una discusión apasionada sobre el papel de las mujeres en la policía. Consistió en voces exaltadas que proferían acusaciones insidiosas, protestas indignadas e imprecaciones airadas. La mayor parte se centró alrededor de la exigencia del superintendente de saber qué debía informar a sus superiores sobre «su monumental metedura de pata, Barlow», a lo que Emily contestó que le importaba una mierda lo que informara, siempre que no lo hiciera en su despacho y la dejara proseguir con la caza de Malik. La reunión terminó cuando Ferguson salió de estampida, jurando a Emily que se preparara para afrontar severas medidas disciplinarias, al tiempo que Emily gritaba que era él quien debía prepararse para afrontar una acusación por acoso sexual, si osaba continuar entrometiéndose en su trabajo.
Barbara, que esperaba con el resto del equipo en la sala de conferencias, al lado del despacho de Emily, sabía que la carrera de la inspectora jefe dependía en gran parte de ella, como el futuro profesional de Barbara dependía de Emily Barlow.
Ninguna de las dos había hablado una palabra sobre aquellos momentos a bordo del Sea Wizard, cuando Barbara había tomado el control de la lancha. De la misma forma, el agente Fogarty había permanecido mudo al respecto. Había recogido las armas al regresar a la dársena. Las había guardado en el VRA, y había partido al instante, de vuelta a su patrulla o donde se encontrara cuando le habían ordenado presentarse en la dársena. Se despidió de ellas con un cabeceo.
– Sargento, jefa, buen trabajo -dijo a modo de despedida, y dejó a Barbara con la clara impresión de que no iba a decir ni palabra sobre lo sucedido en alta mar.
Barbara no sabía muy bien qué hacer, porque le resultaba insoportable pensar en lo que había averiguado, sobre ella y sobre Emily Barlow, durante aquellos breves días en Balford-le-Nez.
Había una manada de asiáticos… aullando como hombres lobo.
Uno de esos matrimonios acordados por papá y mamá.
Son asiáticos. No les gustaría quedar en ridículo.
Desde el primer momento había tenido ante ella la realidad, pero su ciega admiración por la inspectora la había empujado a negarla. Ahora, sabía que la ética profesional le exigía revelar lo que había visto, sin querer verlo, en Emily Barlow desde el principio.
Читать дальше