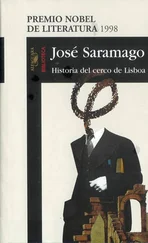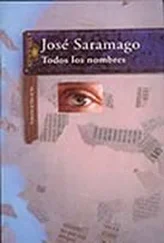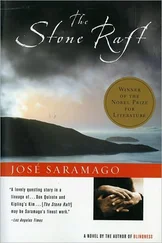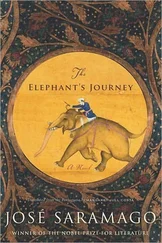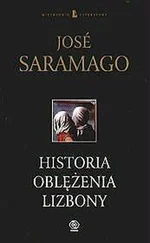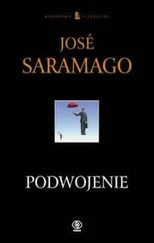Podría haber pasado la tarde entera en este soñar y fueron pocos minutos. El sol apenas se ha movido. No hay diferencia alguna en las sombras, Monte Lavre ni ha crecido ni menguado. Domingo Maltiempo se levantó, se pasa la mano derecha por la barba crecida y con el gesto se le pega una paja a los dedos. La hace rodar entre los pulpejos, la parte y la tira. Metió después la mano en la alforja, sacó una cuerda, se adentró en el olivar, oculto ya de las vistas de Monte Lavre. Anduvo, miró, parecía un propietario evaluando la cosecha, calculó alturas y resistencias y determinó al fin el lugar donde iba a morir. Pasó la cuerda por la rama, la ató sólidamente, y sentado en ella hizo el lazo y se tiró. Nunca nadie murió tan rápido con muerte de horca.
Ahora es Juan Maltiempo el hombre de la casa, el mayor, mayorazgo sin mayorazgo, dueño de nada, pequeña es la sombra que hace en el suelo. Arrastra los zuecos que le mandó hacer su madre, pero, grandes y pesados, se le escapan de los pies, y él inventa unos tirantes toscos que pasados por debajo de la suela se prenden en los dobladillos de los pantalones. Es una figura grotesca, con el azadón al hombro, más grande que él, cuando de madrugada se levanta del catre a la luz oleosa y fría del candil, y todo es tan confuso, tan espeso el sueño, tan torpes sus gestos, que probablemente sale del jergón ya con la azada al hombro, con los zuecos, máquina primitiva de un solo movimiento, levantar el azadón y dejarlo caer, de dónde se sacará fuerzas. Sara de la Concepción le dijo, Hijo mío, por compasión me dieron trabajo para ti, para que ganes algo, pues la vida está muy cara y no tenemos quien nos valga. Y Juan Maltiempo, sabedor de la vida, pregunta, Voy a cavar, madre. Sara de la Concepción, si pudiese, le diría, No vayas, hijo mío, sólo tienes diez años, no es trabajo para un niño, pero qué va a hacer ella en este latifundio donde no abundan más modos de vivir y el oficio del padre difunto está malhadado. Con noche aún cerrada se levanta Juan Maltiempo, y para su suerte el camino a la hacienda de Pedra Grande pasa por Puente Cava, lugar a pesar de todo bienaventurado, como demostrado quedó en el episodio anterior, cuando se salvaron los pobres de la ira de Domingo Maltiempo, lugar dos veces bienaventurado porque, incluso habiéndose suicidado de tan mala manera, y pese a sus muchos pecados, no hay misericordia si el zapatero no está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Domingo Maltiempo fue un pobre desgraciado, no lo condenen las almas buenas. Va pues el hijo a pasar entre las sombras que el sol aún lejano no disipa. Le sale al camino la mujer de Picanzo, y le dice, Juan, adonde vas. Responde el de los ojos claros, A Pedra Grande a arrancar matojos. Y la Picanza, Ay pobrecillo, tú no puedes ni con el azadón, y el mato es tan grande. Se ve bien que es charla de pobres, entre una mujer hecha y un hombre en agraz, y hablan de estas cosas de poca sustancia y ningún vuelo espiritual porque visto queda que toda ésta es gente ruda, sin letras que la iluminen, o, si las tienen, poco a poco se les van apagando. Juan Maltiempo sabe qué respuesta va a dar, nadie se la ha dictado, cualquier otra estaría sin duda fuera de tiempo y de lugar, Sea lo que Dios quiera, tengo que ayudar a mi madre, pobrecilla, porque nuestra vida es lo que usted ya sabe, y mi hermano Anselmo anda pidiendo una limosna por el amor de Dios para luego llevarme cualquier cosa a donde yo esté trabajando, porque mi madre no tiene dinero para comprar el avío. Dice la Picanza, Hijo de Dios, no me digas que vas a trabajar sin fardel. Responde el chiquillo, olvidado de Dios, Sí señora, sin nada voy.
Ésta sería la ocasión de clamar el coro griego sus espantos para crear la atmósfera dramática propicia a los grandes rasgos generosos. La mejor limosna es la del pobre, al menos así se queda todo entre iguales. Estaba Picanzo trabajando en la aceña y lo llamó la mujer, Eh, marido, ven acá. Se acercó el molinero, Mira a Juan. Volvieron a decirse las palabras ya sabidas, y dicho y hecho, se quedó Juan Maltiempo en aquella casa todos los días que duró el trabajo en la heredad de Pedra Grande, y la Picanza le aviaba el cestillo como santa criatura que era. También está a la diestra del Padre, sin duda en buena charla con Domingo Maltiempo, intentando saber los dos por qué es tanta la desgracia y el premio tan pequeño.
Juan Maltiempo ganaba dos reales, salario de hombre hecho cuatro años atrás, pero mísera paga hoy, tanto la vida se había encarecido. Se beneficiaba el chiquillo de las buenas gracias del capataz, medio pariente, que cerraba los ojos ante la pobre lucha del muchacho contra las raíces de las jaras, recias de más para que aquella flaqueza las dominara. Todo el día, horas y horas metido en el jaral, moliendo a palos las raíces con la azada, pero si es un niño, señor, por qué le das tantas fatigas. Aquel chiquillo, capataz, qué es lo que hace ahí, no va a servirnos para nada, decía Lamberto cuando pasaba. Y respondía el otro, Es una limosna que le hacemos, es el hijo de Domingo Maltiempo, una miseria. Bien, remató Lamberto, y entró en los establos para ver los caballos, a los que mucho estimaba. Se estaba caliente allí, y la paja olía gratamente, Este se llama Sultán, éste Delicado, éste Tributo, ésta Camarina, y este potro que aún no tiene nombre se llamará Buentiempo.
Acabó la roza y Juan volvió a casa de su madre. Pero andaba de suerte, pues no tardaron dos semanas en llamarlo para otro trabajo, en la heredad de otro patrón, Norberto de nombre, y bajo el mando de un capataz, llamado Gregorio y apodado Lameirâo. Era el tal Gregorio una fiera de las peores. Para él no había diferencia entre los hombres de contrata y una pandilla de amotinados que sólo a palos y latigazos se podía domar. Norberto no se metía en estas cosas, tenía incluso fama de excelente persona, ya de edad, pelo blanco, porte distinguido y abundante familia, gente fina aunque campestre, que en los veranos iban a tomar los baños a Figueira. Tenían casas en Lisboa, y los más mozos de la familia, poco a poco, empezaban a alejarse de Monte Lavre. El mundo había sido para ellos un gran paisaje, hablaban de oídas, claro, y había llegado el momento de sacar los pies de los barrizales e ir en busca de los empedrados de la civilización. No se oponía Norberto, y hasta le daba recatado contento el gusto nuevo de los descendientes y colaterales. Entre el corcho y algún trigo, entre bellotas y puercos de montonera, el latifundio alimentaba a la familia con amplios excedentes, convertidos en dinero corriente. Siempre que, naturalmente, rindieran los jornaleros, éstos y los demás. Para eso estaban los capataces, tenientes Contento de paisano, sin derecho por tanto a caballo y sable, pero con igual autoridad. De vara bajo el sobaco, utilizada como fusta, Gregorio Lameirâo seguía la fila de jornaleros, ojo alerta a la menor señal de holganza o de simple extenuación. Era un hombre de reglamentos, bendito sea, porque para dar ejemplo se servía de los propios hijos. Allí se quejaban los unos y los otros, hablamos de los más jóvenes, porque raro era el día que no los moliera a palos, dos palizas, o tres si andaban turbios los vientos. Cuando Gregorio Lameirâo salía de su casa o cuartel, dejaba el corazón colgado tras la puerta e iba más ligero, sin más cuidado que no fuera el merecer la confianza del patrón y ganarse las buenas monedas y mejores comilonas que le valía el cargo de capataz y verdugo de aquella tropa. Cobardón sí que era. Una vez le salió al camino el padre de una de sus desgraciadas víctimas y allí mismo quedó declarado y decidido que si él volvía a castigar sin justicia, vería, si es que aún podía ver, dispersa su sesera ante la puerta de la casa. Le afectó la amenaza en aquel caso, pero redobló el castigo con los demás.
Читать дальше