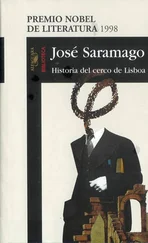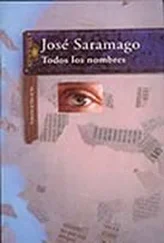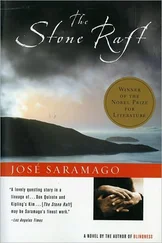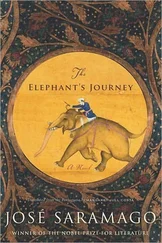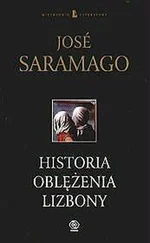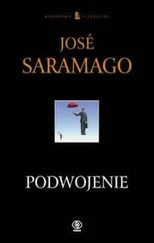En casa de Norberto, las señoras vivían con la delicadeza correspondiente a su sexo, tomaban el té, tricotaban y eran madrinas de las hijas de los criados más próximos. Sobre los canapés del salón estaban las revistas de modas, ay París, adonde estaba decidido que iría la familia apenas acabara la estúpida guerra que, entre otros daños de mayor y menor grandeza, les venía retrasando el proyecto. Molestias que no está en nuestra mano evitar. Y nuestro viejo Norberto, cuando oía a su capataz darle la noticia de la marcha de los varios trabajos de la tierra, con un mascullar de palabras que tenía por objeto valorizar al verdugo, se impacientaba como si estuviera leyendo en la gaceta los partes de la guerra. Era germanófilo por simpatía imperial y memoria inconsciente de la patria de Lamberto Horques, tal vez su antepasado. Y un día, por pura y sabia diversión, se lo dijo a Gregorio, que se quedó mirándolo con los ojos muy abiertos, sin entender nada de lo que le decían, bruto él, analfabeto él. Pero, por si acaso, redobló la humildad y aumentó el rigor. Los hijos mayores se negaban ya a trabajar en el rancho del padre, buscaban otras haciendas, capataces más humanos, mayor seguridad, aunque sólo fuera para morir un poco más tarde.
Eran buenos tiempos aquéllos para la disciplina. Sara de la Concepción, remordida con razón por los malos ejemplos del marido y todavía más reconcomida por el bicho que llevaba dentro culpándola de aquella muerte desastrada, gritaba en todo instante y hora, Ojo, mira que si no te despabilas te doy una paliza, tenemos que mirar por la vida. Esto le decía la madre, y Gregorio reforzaba, Oye, Maltiempo, que tu madre me ha dicho que de ti sólo quiere los huesos para hacerse un taburete y la piel para un tambor. Hablando así conjuntas y afinadas las dos autoridades, qué iba a hacer Juan sino creer. Pero un día, harto de vergajazos y del trabajo excesivo, desafió la amenaza de verse desollado y deshuesado y le habló claro a su estupefacta madre. Pobre Sara de la Concepción, que no acababa de aprender lo que era el mundo. Todo fueron allí ayes y gritos, Maldito hombre, que no le dije tal cosa, parir un hijo para esto, todos los ricos desprecian la miseria, ni a sus propios hijos quiere ese demonio. Pero esto ya quedó dicho antes.
Juan Maltiempo no tiene cuerpo para héroe. Es un esmirriado de diez años menguados, un chiquillo que mira aún los árboles más como sostén de nidos que como productores de corcho, bellotas o aceitunas. Es una injusticia obligarlo a levantarse cuando todavía es noche cerrada, andar medio dormido y con el estómago flojo el mucho o poco camino que lo separa del lugar de trabajo, y después todo el día, hasta que el sol se pone, para volver a casa otra vez de noche, muerto de fatiga, si esto es aún fatiga, si no es ya trance de muerte. Pero este niño, palabra sólo por comodidad usada, pues en el latifundio no se ordena así la población con vista a proteger y respetar tal categoría, todos son vivos y basta, a los muertos, sólo enterrarlos, que éstos no trabajan, este niño es apenas uno entre miles, todos iguales, todos sufridores, todos ignorantes del mal que hicieron para merecer tal castigo. Por parte del padre es de raíz artesana, zapatero él y carpintero el abuelo, pero ya ven cómo los destinos se disponen, aquí no hay lezna ni cepillo, todo es tierra áspera, calor de muerte, frío de reventar, las grandes sequías del verano, en invierno ateridos, la dura helada de las mañanas, encaje de bolillos dice doña Clemencia, sabañones rojos agrietados y sangrantes, y si la mano hinchada roza en el tronco o en la piedra, se rasga blanda la piel, y por debajo, quién podrá describir este dolor y miseria. No habrá más vida que este andar arrastrado siempre, animal que sobre la tierra convive con otros animales, los domésticos y los ariscos, los útiles y los nocivos, y él mismo, con sus semejantes humanos, tratado como nocivo o útil, según las necesidades del latifundio, ahora te llamo, ahora ahí te pudras.
Y está el paro, primero los más jóvenes, luego las mujeres, al fin los hombres. Van en caravanas por los caminos en busca de un jornal miserable. No se ven en estos casos capataces ni administradores, y mucho menos se verían propietarios, encerrados todos en sus casas, o lejos, en la capital o en otros resguardos. La tierra es sólo una costra seca o cenagal, no importa. Cuecen hierbas, se vive de eso, y arden los ojos, el estómago se convierte en un tambor, y vienen las largas, dolorosas diarreas, el abandono del cuerpo que se deshace por sí mismo, fétido, carga insoportable. Dan ganas de morirse, y hay quien muere.
Guerra en Europa, ya se ha dicho. Y guerra también en África. Esas cosas son como gritar en una loma, quien grita sabe que gritó, a veces es lo último que hace, pero, de arriba abajo, cada vez se va oyendo menos, y por fin nada. A Monte Lavre, de las guerras sólo llegaban noticias de periódico, y ésas eran para quien las supiera leer. Los otros, si veían subir los precios y escasear hasta los géneros más bastos de su alimentación, se preguntaban el porqué, Por la guerra, decían los entendidos. Mucho come la guerra, mucho se enriquece la guerra. Es la guerra aquel monstruo que antes de dÉvorar a los hombres les vacía los bolsillos, uno a uno, moneda tras moneda, para que nada se pierda y todo se transforme, como es ley primaria de la naturaleza, que sólo más tarde se aprende. Y cuando está saciada de manjares, cuando ya regurgita de harta, continúa con su repetida habilidad, con dedos ágiles, sacando siempre del mismo lado, metiendo siempre en el mismo bolsillo. Es un hábito que, en definitiva, le viene de la paz.
En algunos pueblos de alrededor hubo quien se puso de luto, nuestro pariente murió en la guerra. El gobierno mandaba condolencias, sentidos pésames, y decía que la patria. Se hacía el uso habitual de Alfonso Enríquez y de Nuno Álvarez Pereira, fuimos nosotros los que descubrimos el camino marítimo hacia la India, la mujer francesa se vuelve loca por nuestros soldados, de la mujer africana nada consta, a no ser lo que ya se sabe, han depuesto al zar, las potencias están preocupadas con lo que pasa en Rusia, gran ofensiva en el frente occidental, el arma del futuro es la aviación pero la infantería sigue siendo la reina de las batallas, nada se hace sin barrera de artillería, es indispensable el dominio de los mares, revolución en Rusia, bolchevismo. Adalberto leía su diario, miraba por la ventana inquieto el tiempo nublado, compartía la indignación con la gaceta, dijo en voz alta, Esto pasará.
Pero no todo son rosas para un lado y para otro, aunque, como se ha venido explicando, la distribución de los espinos se haga según las conocidas reglas de la desproporción y sea un claro desmentido del dictado, tal vez cierto en cosas de navegación, que dice, Gran barco, gran tormenta. En tierra es diferente. Minúscula es la barca de la familia Maltiempo, chato su fondo, y sólo por azar y por necesidad de esta historia no han naufragado ya todos cuantos en ella van. Daba no obstante el batel indicios seguros de despedazarse en un próximo arrecife, o de agotamiento de los pañoles, cuando sucedió que se quedó viudo Joaquim Carranca, el hermano de Sara. No le tiraba el ánimo hacia otro casamiento, ni a mano tenía noticia de pretendientas, tres hijos por criar y un mal genio sobrado, y entonces se juntaron el hambre y las ganas de comer, que fue el unirse los dos hermanos en vida y prole. Resultó equilibrado el negocio, uno se convirtió en padre nuevo, el otro en nueva madre, todos primos y tíos, a ver qué salía de allí. No ocurrió peor de lo que podría esperarse, y quizá mejor. Dejaron los Maltiempo de andar pidiendo por las puertas, y Joaquim Carranca ganó quien cuidara de sus ropas, que es cosa que el hombre necesita, y de las de los hijos, por añadidura. Y como no es costumbre que el hermano le sacuda a la hermana y, si lo hace, nunca es tanto como marido a mujer, vinieron mejores tiempo para Sara de la Concepción. No faltarán quienes tengan esto por poco. Diremos que siempre es gente que nada sabe de la vida.
Читать дальше