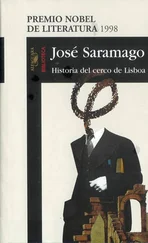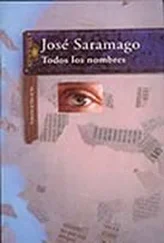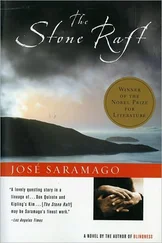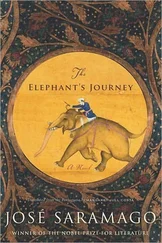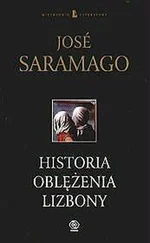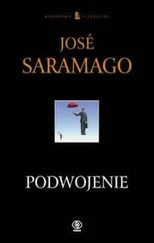Crea la naturaleza sus diversas creaturas con admirable brutalidad. Entre muertos y lisiados, considera, no faltará quien escape para garantizar los resultados de la gerencia, modo ambivalente y en consecuencia equívoco de sustantivar el generar y el gestionar, con ese confortable margen de imprecisión que produce las mutaciones de lo que se dice, de lo que se hace y de lo que se es. La naturaleza no marca vedados, pero se aprovecha de ellos. Y si tras la siega no tienen los mil hormigueros silo igual, van ganancias y pérdidas a la gran contabilidad del planeta y ninguna hormiga se queda sin su estadística parte de alimento. Al saldo final poco le importa que hayan muerto cuatro millones por inundación, golpe de azada o desafío de micciones, quien vivió, comió, quien murió, dejó más para los otros. La naturaleza no cuenta los muertos, cuenta los vivos, y cuando éstos le sobran, dispone una nueva mortandad. Todo muy fácil, muy claro y muy justo, porque, con memoria de hormiga o de elefante, nadie puso objeciones en el gran reino de los animales.
Afortunadamente, el hombre es su rey. Puede hacer sus cuentas con papel y lápiz, o esas otras más sutiles, que se expresan en murmullos, medias palabras sobreentendidas, guiños de ojos y movimientos de cabeza. En esta mímica y onomatopeya se juntan, en más grosero, las danzas y cantares de lucha, seducción o engaño que usan ciertos animales para la consecución de sus fines. Se entenderá mejor así el juego de pesas y medidas que Laureano Carranca, hombre rígido y de principios, véase la intolerancia, el disgusto inflexible con que acogió la boda de su hija Sara de la Concepción, practica en su cotidiano vivir, ahora que tiene en casa al nieto Juan, realmente de mala gana y como de limosna, y otro nieto, llamado José Nabiza, muy de otra manera predilecto. Digamos por qué, aunque no importe mucho al buen entendimiento de la historia, sólo lo bastante para conocernos mejor unos a otros, que es precepto evangélico. Era este José Nabiza hijo de una hermana de Sara de la Concepción y de un padre que de incógnito sólo tenía el placer de que por tal lo tomasen, porque era ciencia pública su paternidad y cualquiera podría señalarlo con el dedo. En tales casos no es raro que se establezca una general complicidad, asentada en la evidencia de lo que todos saben, en la curiosidad de ir viendo cómo se comportan los actores, cosa que, en definitiva, no se debe censurar, tan pocas son las distracciones. Se hacen estos hijos por el amor de Dios y andan por ahí abandonados, a veces de padre y madre, van para la inclusa, los dejan en los caminos, se los comen los lobos o los hermanos de la Misericordia. Pero el afortunado José Nabiza, pese a la mácula del nacimiento, tenía la suerte de un padre con buen pasar y abuelos codiciosos de la futura herencia, probabilidad remota, en todo caso con cierta consistencia, la suficiente para ser promesa de fortuna para la casa de los Carrancas. A Juan Maltiempo lo trataban como si no mereciera ni agua ni sal, de él, hijo de padre zapatero y ahora vagabundo, no iba a venir ni un chavo para la familia. Pero al otro, aunque hijo de una ofensa no enmendada por el casamiento, lo traía el abuelo en palmitas, ciego y sordo a las voces y a las evidencias de la honra manchada, con la mira puesta en un provecho que al final no llegó nunca. Sépase así que hay justicia divina.
Juan Maltiempo fue a la escuela durante un año más, y luego se acabaron las letras para él. El abuelo Carranca miró aquel cuerpecillo de musaraño, dudó por milésima vez de los ojos azules que asustados miraban el suelo, y decretó, Vete con tu tío a las arrancas, y a ver cómo te portas, no sea que recibas. Quizá de las arrancas le venía el nombre, que eran labranzas, desbroces, trabajos de fuerza bruta que no deberían exigírsele a un niño, pero sólo le haría bien comenzar a saber qué lugar le estaba destinado al crecer. Bruto era Joaquim Carranca, que lo dejaba de noche en los campos, de guardia en la cabaña, o en la era, cuando tal obligación no era compatible con su flaqueza. Y aún más, por la noche, de pura maldad, iba a ver si el sobrino dormía y le tiraba una saca de trigo encima, que el pobre se quedaba llorando, y como si esto no fuera bastante y hasta sobrado, le clavaba en el cuerpo un bastón de contera como un chuzo, y cuanto más gritaba y lloraba el sobrino, más se reía él, el desalmado. Que son casos verdaderos, éstos, por eso tan difíciles de creer a quien se pauta por ficciones. Tuvo entretanto otra hija Sara de la Concepción que murió en ocho días.
Corrieron voces en Monte Lavre de que había una guerra en Europa, sitio del que pocos en el lugar tenían noticias y luces. Guerras también las había allí, y no pequeñas, todo el día trabajando, si trabajo había, todo el día gimiendo de hambre, hubiera o no. Sólo que las muertes no eran tantas, y en general los cuerpos iban enteros a la sepultura. Una, sin embargo, llegaba en su hora, como ya fue antes anunciado.
Cuando Sara de la Concepción oyó decir que su marido andaba por Cortiçadas, reunió a los hijos que vivían con ella y, poco segura de la protección del padre Carranca, recogió a Juan de camino y fue a esconderse en casa de unos parientes Picanzos, molineros en un sitio a media legua de la población llamado Puente Cava. Este puente era sólo lo que de él quedaba, un arco partido y grandes piedras en el lecho del río, pero había una represa en la que Juan Maltiempo y los de su edad se bañaban en pelota, y cuando el chiquillo hacía el muerto cara al cielo azul todo en sus ojos era cielo y agua. Allí se escondió la familia, temerosa de las amenazas que por boca de conocidos correveidiles llegaban de Cortiçadas. Tal vez Domingo Maltiempo ni hubiera ido por Monte Lavre si el mensajero, de vuelta, no le hubiera informado de la fuga despavorida de la familia. Un día se echó al hombro la alforja, bajó por trochas y cañadas, cegado por el destino, y apareció ante el molino pidiendo satisfacción y exigiendo a los suyos. Salió José Picanzo al camino mientras la mujer ocultaba a los refugiados en el fondo de la casa. Y dice Domingo Maltiempo, Buenos días, Picanzo. Y dice José Picanzo, Buenos días, Maltiempo, qué quieres. Y dice Domingo Maltiempo, Ando buscando a los míos, que huyeron de mí, y alguien me ha dicho que los tienes en casa. Y dice José Picanzo, No te engañó quien te lo dijo, están en mi casa. Y dice Domingo Maltiempo, Pues diles que vengan, se acabó tanto ir y venir. Y dice José Picanzo, Mira Maltiempo, a otros podrás engañar, pero a mí no, que te conozco. Y dice Domingo Maltiempo, La familia es mía, no es tuya. Y dice José Picanzo, En mejores manos estaría, pero de aquí no sale nadie porque no te quieren acompañar. Y dice Domingo Maltiempo, Yo soy el padre y el marido. Y dice José Picanzo, No me vengas con historias, que bien vi cómo tratabas a tu mujer cuando éramos vecinos, a ella que honradamente trabajaba y a tus hijos, pobrecillos, y la miseria que pasaron, de no haber sido por mí y algunos más que les matamos el hambre no estarías ahora aquí, porque ya habrían muerto todos. Y dice Domingo Maltiempo, Yo soy el padre y el marido. Y dice José Picanzo, Mira, te lo vuelvo a decir, vete a donde no te oigan, ni te vean, ni te hablen, porque no tienes perdón de Dios.
Está el día tan bonito. Mañana de sol, pero después de un chaparrón, que estamos en otoño. Domingo Maltiempo marca con el cayado el suelo ante él, se trata al parecer de un desafío, señal de pelea, y Picanzo así lo entiende, por eso se prepara, echa mano a un palo. No son suyos estos dolores, pero cuántas veces un hombre no puede elegir y se encuentra en el campo cierto. A su espalda, tras la puerta, hay cuatro chiquillos asustados y una mujer que si pudiera los defendería con su propio cuerpo, pero son desiguales las fuerzas, por eso Picanzo hace también su raya en el suelo. Sin embargo, no ha valido la pena. Domingo Maltiempo no dice palabra, no hace otro gesto, está oyendo aún lo que le han dicho, y para entenderlo bien no puede quedarse allí. Vuelve la espalda, desanda su camino, tira río abajo y deja a un lado Monte Lavre. Hay quien lo ve y se para, pero él no mira. Tal vez murmure, Tierra maldita, sólo por gran tristeza lo estará diciendo, que de razones particulares no hallaría una, o son todas, y entonces ninguna tierra escapará a la sentencia, malditas todas, condenadas y condenadoras, dolor de estar nacido. Baja por un ribazo, llega al vado, atraviesa el río por un paso de tres piedras, y sube por el otro lado. Hay allí un cabezo frontero al de Monte Lavre, cada uno tiene su olivar y sus razones para estar allí. Domingo Maltiempo se tumba en la sombra rala de un olivo y mira al cielo sin saber lo que mira. Tiene los ojos oscuros, hondos como minas. No está pensando, salvo si pensamiento es este paisaje lento de imágenes, hacia atrás, hacia delante, y una palabra suelta, indescifrable, que de vez en cuando rueda como una piedra que sin motivo cayera ladera abajo. Se apoya en los codos, tiene a Monte Lavre delante como un belén, en el punto más alto, sobre la torre, hay un hombre muy grande golpeando una suela, levantando el martillo y bajándolo con estruendo. Ve cosas de éstas y ni borracho está. Sólo duerme y sueña. Ahora ve pasar una carreta abarrotada de muebles y Sara de la Concepción sentada, cae o no cae, y él mismo va tirando, tanto peso, padre Agamedes, y lleva al cuello un cencerro sin badajo, lo agita mucho para que suene, tiene que sonar, es una campana de corcho, maldita misa. Y el primo Picanzo se aproxima, le quita el cencerro y le pone en su lugar una muela de molino, no tiene perdón de Dios este hombre.
Читать дальше