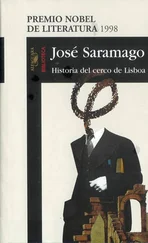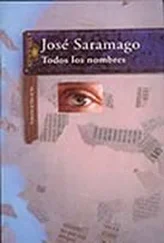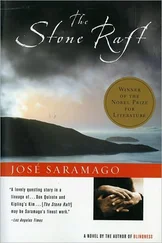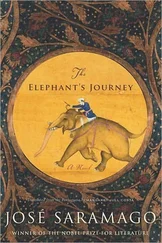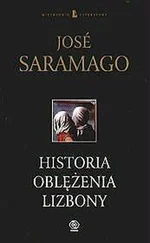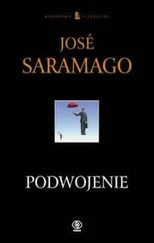Suben los señores del latifundio al cerro para que el sol sólo a ellos caliente, tosco sueño el soñado por Juan Maltiempo, pues no tienen los señores rostro ni el cerro nombre pero es así cuando Juan Maltiempo despierta, es así cuando vuelve a quedarse dormido, avanza una procesión de señores y él delante, moliendo a golpes de azadón la maleza y las raíces, abriendo camino a aquella hermosa compaña, aparta las aliagas con las manos, le corre la sangre, y los señores del latifundio avanzan conversando y riendo, son generosos y pacientes cuando él se atrasa en la roza, se quedan esperando, no maltratan ni llaman a la guardia, sólo se quedan esperando y mientras esperan sacan la merienda, comen algo, y él hace de tripas corazón y tira la azada, ahora sí, araña la tierra, corta raíces, ya es un hombre, y desde allí arriba, desde la cima del cerro, ve pasar camionetas con un letrero que dice, Excedentes de Portugal, destinados a España, para los rojos ni la punta de un cuerno, para los otros, los santos, los puros, los que me defienden a mí, Juan Maltiempo de mi nombre y provecho, del peligro de ir al infierno, abajo y muera, y ahora viene tras de mí un señor a caballo, y el caballo es la única cosa que en este sueño sé, se llama Buentiempo, los caballos tienen una vida larga, Despierta, Juan, que ya es la hora, dice su mujer, y todavía es noche cerrada.
Sin embargo, otros se han levantado ya, no en el sentido exacto de quien suspirando se arranca de la dudosa comodidad del jergón, si lo hay, sino en aquel otro y singular sentido que es despertar en pleno mediodía y descubrir que un minuto antes todavía era de noche, que el tiempo verdadero de los hombres y lo que en ellos es cambio no se rige por el ir y venir del sol o de la luna, cosas que en definitiva forman parte del paisaje, no sólo terrestre, como con otras palabras ya se ha dicho. Es bien verdad que hay momentos para todo, y este caso estaba destinado para ocurrir en el tiempo de la siega. A veces se requiere una impaciencia de los cuerpos, o una exasperación, para que las almas comiencen a moverse, y cuando decimos almas, queremos significar eso que en verdad no tiene nombre, tal vez todavía cuerpo, si no finalmente cuerpo entero. Un día, si no desistimos, sabremos todos qué cosas son éstas y la distancia que va de las palabras que las intentan explicar, la distancia que va de esas palabras al ser que las dichas cosas son. Sólo escrito así parece complicado.
También complicada, por ejemplo, parece esta máquina, y es tan sencilla, la máquina es una trilladora, nombre esta vez bien puesto, porque precisamente es eso lo que hace, saca los granos de la espiga, la paja a un lado, el cereal al otro. Vista desde fuera, es una gran caja de madera sobre ruedas de hierro, unida por una correa a un motor que trepida, brama, aúlla, retumba y, con perdón, apesta. La pintaron de un amarillo de yema de huevo, pero el polvo y el sol que cae a plomo le quebraron el color, y ahora parece más bien un accidente del terreno, al lado de otros que son los almiares, y con este sol ni se distingue bien, no hay nada que esté quieto, es el motor que salta, la trilladora vomitando paja y grano, la correa floja oscilando, y el aire vibrando como si todo él fuese el reflejo del sol en un espejo agitado en el cielo por manitas de ángeles que no tienen nada mejor que hacer. Hay unas sombras en medio de esta niebla. Han pasado todo el día aquí, y el día de ayer, y el de anteayer, y el de más atrás, desde que empezó la maja. Son cinco, uno más viejo, cuatro de poca edad, que para este esfuerzo no debían bastar los diecisiete, dieciocho que tienen. Duermen en la era, contra los fardos, pero es noche cerrada cuando el motor calla y viene aún lejos el sol cuando se oye el primer estampido de aquella bestia que se alimenta de bidones de un líquido negro y pegajoso, y luego, durante todo el santo día, maldito sea, aquella estridencia aporreando los oídos. Es ella quien marca la cadencia del trabajo, la trilladora no puede mascar en falso, inmediatamente se nota, y aparece bramando el capataz, a gritos desde su resguardo. La boca de la máquina es un volcán para dentro, un gaznate gigantesco, y es el mayor de los cinco quien más tiempo dedica a alimentarlo. Los otros hacen crecer los almiares, dan vueltas como locos en aquella perdición de paja menuda, alzan el trigo seco y áspero, los tallos cortantes, la espiga barbada, el polvo, dónde está ya aquel verde tiernísimo del cereal en primavera, cuando la tierra parece realmente el paraíso. No se aguanta este fuego. Baja el mayor, sube uno de los jóvenes, y la máquina es como un pozo sin fondo. Sólo falta meterle un hombre dentro. Así aparecería el pan con su justo color rojo, y no con el blanco inocente o el pardo neutro.
Viene el capataz y dice, Tú vas a la criba. La criba es aquel monstruo sin peso, aquella paja convertida en polvo que se infiltra por los agujeros de la nariz y los obstruye, que se mete por todo cuanto en la ropa es abertura y se agarra a la piel, una pasta de barro, y el picor, señores, y la sed. El agua que se bebe de la cántara es caliente, malsana, como si ahora estuviera bebiendo en una ciénaga, de bruces, qué me importan los gusanos y las bichas, que es como aquí llamamos a las sanguijuelas. Va el mozo a la criba, recibe aquel tufo en la cara como un castigo, y el cuerpo comienza mansamente a protestar, para más no le quedan fuerzas, pero luego, y esto sólo lo sabe quien lo haya vivido, la desesperación se alimenta de la fatiga del cuerpo, se hace fuerte y su fuerza regresa violenta al cuerpo, y entonces, doblado en su energía, el muchacho, que se llama Manuel Espada y de él se volverá a hablar en este relato, deja la criba, llama a los compañeros y dice, Me voy porque esto no es trabajar, es morir. Encima de la trilladora está de nuevo el mayor, Y los almiares, pero se queda con el grito en la boca y los brazos caídos, porque los cuatro muchachos se alejan juntos, se sacuden las ropas, son como muñecos de barro aún por cocer, pardos, con la cara cubierta por regueros de sudor, parecen payasos, y dispensen, porque no hay precisamente ganas de reír. El mayor salta de la trilladora, apaga el motor. El silencio es como un puñetazo en los oídos. Viene el capataz corriendo, desaforado, Qué pasa, a ver, qué pasa. Y Manuel Espada dice, Me voy, y los otros, Y nosotros nos vamos también. La era queda pasmada, Es que no queréis trabajar, pregunta. Quien alce los ojos, quien mire alrededor, verá el aire temblar, es la tremolina del calor, pero parece que es el latifundio estremeciéndose y en definitiva son sólo cuatro muchachos que se van, movidos por sus razones de quienes no tienen mujer e hijos que mantener, Por ellos dejé que me llevaran a Évora, dice Juan Maltiempo a Faustina. Responde la mujer, No pienses más en eso, y levántate, que ya es hora.
Manuel Espada y sus amigos van a ver al capataz, que es Anacleto, hombre de mirada tuerta, a pedirle el dinero de los días trabajados, y a decirle que se van, que no aguantan más. Clava en ellos Anacleto su ojo vagabundo, ve a los cuatro arrapiezos, lástima de fusta, quién te pudiera usar. Dinero, ni un céntimo, y ahora mismo voy a denunciaros como huelguistas. Los insurrectos no saben qué es eso de huelguistas, por inocencia de su poca edad y por ignorancia de la práctica. Vuelven a Monte Lavre, que está lejos, van por viejos caminos, por atajos, lo más recto que pueden, ni contentos ni pesarosos, la cosa fue así, qué le vamos a hacer, un hombre no puede pasarse toda la vida aguantando, y estos cuatro hombres, dispensen la exageración, van hablando y diciendo cosas propias de su edad, uno de ellos hasta le suelta una pedrada a una abubilla que se le cruza en el camino, y pensándolo bien lo único que les pesa es dejar a aquellas mujeres del Norte que andaban con ellos en la era, que era grande la falta de brazos en la estación.
Читать дальше