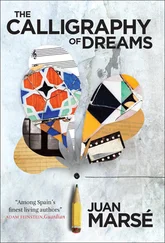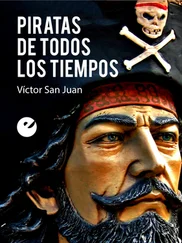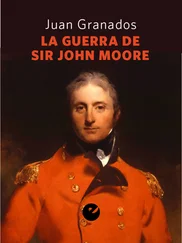Hablaron, sí, del tiempo viejo, sin que ninguno aludiera a la historia del prostíbulo. Medina sonreía dulcemente, como si evocara años duros y esperanzados. Después bostezó y se fue incorporando con lentitud, se puso de pie y estiró el enorme cuerpo vestido de marrón, más gordo, aún joven.
– Larsen -dijo. Miraba pensativo al hombre hundido en el sillón de cuero que mantenía como defensa una sonrisa tonta y se rascaba maquinalmente un mechón gris alargado hacia el ceño-. Es cierto que tenía muchas ganas de hablar con usted. Sabemos que se ha instalado en Puerto Astillero desde hace unos meses, que está trabajando.
«Qué juego habrás inventado, para deslumbrarme, para que yo no olvide nada de lo que nos separa.»
– Exacto -contestó sin prisa, con una débil burla, fingiendo la vanidad-. Están bien informados. Vivo allá, en el Hotel Belgrano. Trabajo en el astillero de Petrus. Soy gerente. Estamos luchando por reorganizar la empresa. Todas las cartas sobre la mesa. Además, usted recordará, nunca escondí nada.
Medina mostró los dientes y estuvo sacudiendo la cabeza; la voz ronca vino después a tropezones.
– Nunca tuve tampoco nada contra usted. Cuando el gobernador dijo «basta», tuvimos que cumplir órdenes. Parece que hiciera un siglo. Le agradezco que se le haya ocurrido llamarme. Además, si puedo hacerle algún favor… -retrocedió hasta el escritorio y montó una pierna en una esquina-. Si quiere café, dígame. Es lo único que puedo ofrecerle aquí. Yo ya tomé demasiado. Como le dije, llegué a subcomisario y esto se acabó. Antes de un año me jubilo -sonrió desperezándose, atlético, resignado-. Bueno, pida lo que necesite. Por algo se le ocurrió llamarme, aparte de las ganas de verme.
– Es cierto -dijo Larsen; cruzó las piernas y calzó el sombrero en la rodilla-. Usted se habrá dado cuenta desde el principio, desde que me reconoció en el teléfono. El favor es chico. Se trata de un empleado del astillero, Gálvez, uno de los principales. Desapareció hace unos días. Me mandó una carta renuncia fechada en Santa María. La señora, naturalmente, está muy inquieta. Me ofrecí para venir a buscarlo y por más que recorrí la ciudad no pude descubrir el menor rastro. Pensé, antes de volverme, recurrir a usted por si sabía algo. Imagínese, volver sin una noticia para la señora.
Medina esperó un rato, hizo un despacioso ademán para mirar su reloj de pulsera y se apartó con un envión del escritorio. Las suelas de goma de los zapatos se acercaron gimiendo sobre el linóleo. Se irguió junto a Larsen, casi tocándole las rodillas con las piernas; inclinaba hacia el hombre sentado la cara color mancha de vino, la vieja, monótona expresión, la crueldad y el hastío.
– Larsen -dijo; la voz ronca se fue haciendo impaciente-. ¿Qué más? Tengo algunas cosas que hacer antes de irme y estoy cansado. ¿Qué más sabe de ese hombre, Gálvez?
– Qué más -asintió Larsen-. Nada tengo para esconder -alzó las manos y se miró las palmas con una sonrisa. No tenía miedo, lo remozaban recuerdos de tantos otros hombres inclinados sobre él y preguntando-. ¿Qué más? Puede decirse que se trata de secretos comerciales. Pero estoy seguro de que hago bien confiando en usted. Gálvez vino a Santa María para hacer una denuncia contra el señor Petrus. El juez hizo detener al señor Petrus; como usted sabe, está ahora en este mismo edificio. Hablé con él esta tarde y me dijo que Gálvez había intentado varias veces ser recibido por él. Nada más. Pensé, lo que es sencillo de entender, que si Gálvez había andado por aquí ustedes sabrían dónde encontrarlo. ¿Qué más? No hay nada, no hay manera de sacarme nada más porque no tengo.
Desde arriba Medina dijo que sí y volvió a sonreír; después desinfló el tórax y se fue abrochando el saco mientras hacía muecas de sueño. Miró de nuevo la hora.
– Vamos, Larsen. Levántese, haga el favor. Creo en lo que dice, estoy seguro de que no sabe nada más. Venga, que voy a contarle el resto.
Salieron de la oficina y caminaron por los pasillos enlosados.
Debajo de una luz mortecina los saludó un vigilante que hizo sonar los tacos; Medina abrió con violencia una puerta.
– Entre -dijo con fastidio y burla-. No puedo invitarlo a elegir, hoy estamos muy pobres.
Caminaron en el frío mal iluminado, en el olor a desinfectante; pasaron frente a un sillón de dentista, a dos vitrinas llenas de metales brillantes separadas por un radiador que no estaba funcionando; rodearon un pequeño escritorio cubierto por una tapa convexa. En el fondo de la sala cada vez más fría, casi contra la pared que formaban los muebles de acero del archivo, rodeados por un rectilíneo rezongo de agua en canaletas, encontraron una mesa cubierta por una tela áspera y blanca. Medina la levantó y estuvo palpándose hasta extraer un pañuelo y apretarlo contra el estornudo.
– Este es el resto de la historia -dijo después-. Es el mismo Gálvez, ¿verdad? Mire y hable rápido si no quiere resfriarse. ¿Es? No lo apuro.
Larsen no sintió odio ni lástima por la cara blanca sobre la mesa de piedra, endurecida y negándose, aliviada de agregados, un poco obscena la humedad brillante de los ojos entornados. «Lo que siempre dije: ahora está sin sonrisa, él tuvo siempre esta cara debajo de la otra, todo el tiempo, mientras intentaba hacernos creer que vivía, mientras se moría aburrido entre una ya perdida mujer preñada, dos perros de hocico en punta, yo y Kunz, el barro infinito, la sombra del astillero y la grosería de la esperanza. Ahora sí que tiene una seriedad de hombre verdadero, una dureza, un resplandor que no se hubiera atrevido a mostrarle a la vida. Sólo le quedan los párpados hinchados, las medialunas de la mirada chata. Pero de eso no tiene él la culpa.»
– Sí, es. ¿Cómo fue?
– Fácil. Se metió en la balsa y en cuanto pasaron la isla de Latorre se tiró al agua. Media hora de atraso. Pero a la caída del sol vino solo hasta el espigón. Yo sabía que era Gálvez; sólo quise mostrárselo.
Volvió a estornudar, puso una mano sobre la espalda de Larsen; con la otra estiró rápidamente la tela sobre el muerto.
– Nada más -dijo-. Ahora me firma un papel y se va.
Lo guió por los pasillos a media luz y lo hizo entrar en una oficina donde dos hombres jugaban al ajedrez. Entonces perdió de golpe la sombra de cordialidad que habían mantenido.
– Tosar -dijo-. Este hombre acaba de identificar al ahogado. Agrega al sumario lo que tenga que decirte y después lo dejas que se vaya.
Uno de los hombres arrastró sobre el escritorio la máquina de escribir. El otro observó distraído a Larsen y volvió a mirar el tablero. Medina cruzó la habitación y salió por otra puerta, sin despedirse, sin volver la cara.
Sonriendo, alegremente estremecido por la astucia, Larsen se sentó sin esperar que lo invitaran. Acababa de decidir que Gálvez no había muerto, que él no caería en una trampa tan infantil, que volvería al amanecer a Puerto Astillero, al mundo inmutable, mensajero de ninguna noticia.
EL ASTILLERO-VII
LA GLORIETA-V
LA CASA-I
LA CASILLA-VII
Llegó entonces el último viaje de Larsen río arriba, hacia el astillero. Estaba entonces no simplemente solo, sino también despavorido y con ese inquietante principio de lucidez de los que empiezan a desconfiar, a regañadientes, sin vanidad ni conciencia de astucia, de su propia incredulidad. Sabía pocas cosas y rechazaba muequeando a las que lo rondaban queriendo ser sabidas.
Estaba solo, definitivamente y sin drama; tranqueaba, lento, sin voluntad y sin apuro, sin posibilidad ni deseo de elección, por un territorio cuyo mapa se iba encogiendo hora tras hora. Tenía el problema -no él: sus huesos, sus hilos, su sombra- de llegar a tiempo al lugar y al instante ignorados y exactos; tenía -de nadie- la promesa de que la cita sería cumplida.
Читать дальше