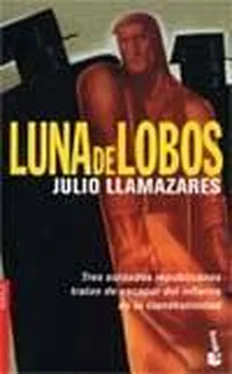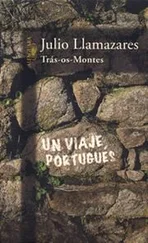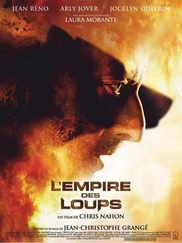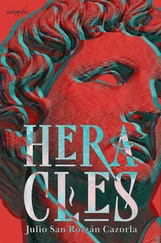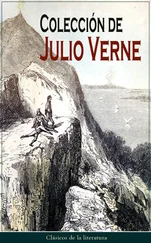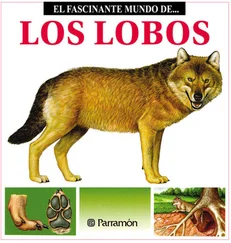– Es mañana, ¿verdad? -me pregunta.
– A las seis. Quizá te cruces con el coche cuando bajes.
– Que tengáis mucha suerte, Ángel.
El faro de la bicicleta alumbra ya el camino nuevamente.
– Santiago…
Él se vuelve para mirarme.
– Es posible que no volvamos a vernos. Por lo menos en mucho tiempo.
Las palabras se agolpan en mi corazón como piedras pesadas. Se resisten a subrayar este adiós que -los dos lo sabemos- puede ser el definitivo.
– Quiero darte las gracias por todo lo que…
Pero Santiago me estrecha la mano, en silencio, y se aleja empujando la bicicleta por el camino.
El dueño de la mina, muy nervioso, consulta otra vez su reloj y mira con ansiedad la cinta negra de la carretera.
– Ya es la hora -me dice-. Ya tenían que estar aquí.
Y me enseña el reloj de cadena de oro cuyas manecillas señalan las seis y media de la mañana.
– ¿Usted confía en su mujer?
– Completamente.
– ¿Y en su silencio?
El hombre duda un momento antes de responder:
– También.
– Pues, entonces, tranquilo.
Sobre los montes de Vegavieja es noche cerrada todavía. Nubes de estrellas cuelgan sobre el río que corre a nuestros pies con un gemido hondo. Y hace frío. Mucho más del que puede soportarse en una espera tan larga como ésta.
– Ya sabéis -repite una vez más Ramiro-. Tú, Gildo, esperas en la carretera y detienes el coche. Ángel te cubrirá desde la casilla. Hay que hacer esto con la máxima rapidez posible.
Mientras hablaba, las luces de un automóvil han aparecido a lo lejos, sobre la línea del horizonte, desgarrando la niebla del río.
– Túmbese.
El dueño de la mina se apresura a obedecer. Ramiro enfunda su pistola y se agacha a su lado, entre las urces.
– Suerte -nos desea mientras Gildo y yo comenzamos a descender hacia la carretera.
Gildo hace un gesto con la mano para que se detenga.
El coche frena bruscamente y se arrima a un lado de la calzada, justo enfrente de la casilla abandonada de carros en que yo me he parapetado.
– ¡Apague las luces!
Dentro, obedecen y la lechosa oscuridad del alba se extiende otra vez sobre la carretera.
Ahora, una puerta se abre y del asiento trasero desciende la mujer de don José con un bolso en la mano. En el interior del coche queda sólo la silueta difusa del chófer sentado al volante.
Gildo comienza a acercarse sin dejar de apuntar a la mujer con su metralleta.
– ¡Tire el bolso! -le ordena-. ¡Tírelo y quédese junto a la cuneta!
Van a ser las últimas palabras de su vida. Porque, justo en ese momento, la mujer se arroja al suelo y comienza a disparar por sorpresa sobre él. Casi al unísono, el rugido inesperado de varias metralletas la secunda desde el coche.
He tardado mucho tiempo en reaccionar. Aplastado tras el hueco de la puerta, en el fondo de la casilla, siento rugir en mi garganta las balas que buscan casi a ciegas la silueta del coche, el bulto de la mujer, sobre la carretera, la oscuridad del alba, la muerte. Como si fuera la metralleta, y no yo, quien primero hubiera conseguido sobreponerse a la sorpresa.
De pronto, me doy cuenta de que nadie responde. De que estoy solo, en medio de la noche, rematando interminablemente a varios muertos.
– ¡Gildo!
El silencio estalla en mis oídos como un último disparo.
El coche está inclinado torpemente sobre una rueda reventada. Y, cerca de él, los cuerpos de Gildo y de la mujer de don José yacen desmadejados sobre la carretera.
– ¡Gildo!
Me he abalanzado hacia él sin preocuparme siquiera de registrar el coche por si alguien pudiera todavía dispararme.
Gildo está en medio de un gran charco de sangre, cara al cielo, con el cuerpo cosido a balazos y los ojos llenos de estrellas.
– ¿Qué ha pasado, Ángel? ¿Qué ha pasado?
Ramiro corre ladera abajo encañonando al dueño de la mina.
No he necesitado explicarle. Se ha quedado en mitad de la carretera, inmóvil, anonadado, con los ojos clavados en el cuerpo de Gildo. Con los ojos vacíos.
Él no quería marchar -dice en voz muy baja, como para sí mismo.
De pronto, casi al tiempo, una misma sospecha nos asalta. Ramiro se acerca al bulto desmadejado de la mujer y le da la vuelta con el pie. Un pañuelo y una peluca desparramados sobre la carretera. Pese al negro que ahora ocupa su ojo izquierdo, los dos podemos reconocer fácilmente el rostro inconfundible del capitán de Ferreras.
Aterrado, el dueño de la mina ha comenzado a retroceder hacia el coche donde se agolpan los cuerpos inertes de más guardias civiles.
Pero el disparo de Ramiro atraviesa su corazón y le aplasta contra la puerta.
La puerta se abre con suavidad y la silueta silenciosa y enlutada de la madre de Ramiro se recorta en el umbral iluminado por la luna.
Se queda ahí un instante, atenta a cualquier ruido, intentando descifrar inútilmente con los ojos la penumbra cuajada de la hornera.
– Madre. Estamos aquí.
Ella cierra la puerta y, a tientas, guiándose tan sólo por la memoria y el instinto, se abre paso torpemente hasta nosotros entre las arcas y los sacos y el perfil patibulario de las cestas colgadas de las vigas.
– ¿Estáis bien?
– Sí, madre. Estamos bien. ¿Y usted?
– ¿Por qué tardasteis tanto?
– No pudimos venir antes. Los guardias estaban en la calleja.
Ella nos mira desde el fondo de unos ojos encendidos por la espera como queriendo constatar una vez más el milagro de que aún estemos vivos. De que no somos fantasmas que surgimos de tarde en tarde entre las sombras de la hornera para seguir alimentando su esperanza.
– Estaba muy preocupada.
– ¿Por qué?
– Hace un mes que no sabía nada de vosotros.
En el silencio de la cocina de horno, las palabras de Ramiro y de su madre llegan hasta mi oído como roídas por la noche y por el humo. Como si hubieran sido pronunciadas años antes en algún lugar lejano del que se hubiera retirado para siempre el sol. Y no en este cuarto olvidado y oscuro, adosado a las cuadras, al final del corral, que conserva en los viejos arcones la memoria sagrada del pan y el recuerdo imborrable de todos los hombres que habitaron la casa.
– ¿Tenéis hambre?
– No.
– Tu hermana me trajo ayer esta caja de tabaco – me dice.
– ¿Cómo están?
– Bien. Preocupados, como yo.
– Dígales que hemos estado aquí.
Mientras hablamos, la madre de Ramiro ha metido en mi mochila la caja de tabaco, una hogaza y un poco de matanza. Luego, busca entre la pila de urces secas, junto al horno.
– Las botas -dice, trayendo un pequeño envoltorio. Están aquí ya desde el domingo.
Ramiro palpa las botas con su mano. Las acaricia antes de sentarse en un arcón para ponérselas.
– Son buenas -dice-. Nos durarán por lo menos un par de inviernos.
Su madre se arrodilla ante él para ayudarle a atárselas. Seguramente está pensando lo mismo que nosotros: estas botas de cuero rojo y bruñido, claveteadas y escondidas al amparo de la noche, pueden ser las últimas que tenga que encargar para nosotros al viejo zapatero de La Llánava. Pero no dice nada. Se limita a mirarnos desde el silencio distante e inexpresivo de la mujer acostumbrada a esperar despierta cada noche, en la terrible soledad del caserón vacío, la llegada furtiva de su hijo.
Y a contemplar su marcha, siempre apresurada, cuando ni siquiera ha tenido tiempo suficiente todavía para verle.
– Esperad un poco. Cenad algo antes de iros.
Son las palabras de siempre. El mismo gesto inútil, repetido.
– Madre. Sabe que no me gustar estar aquí más que lo imprescindible -le dice, una vez más, Ramiro-. Los guardias pueden aparecer en cualquier momento y, sobre todo, no quiero que usted corra ningún peligro.
Читать дальше