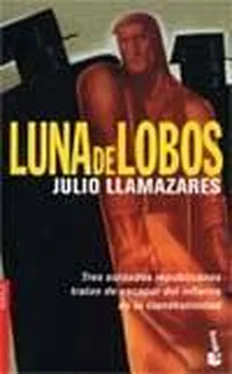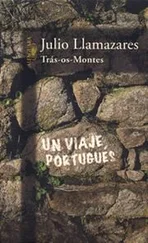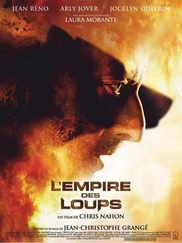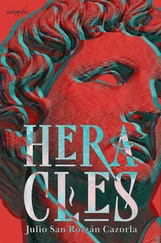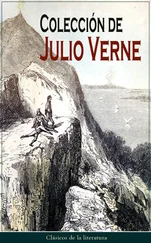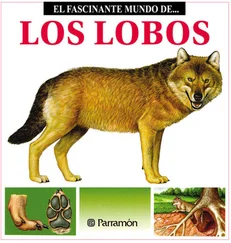Los otros dos son los vuestros -les dice el jefe del apeadero a Ramiro y a Gildo-. Más o menos, iguales. Los trajo esta tarde un número de la Comandancia con orden de ser colocados al público en el andén. Ramiro y Gildo ni siquiera se molestan en leer los suyos, Me miran en silencio buscando una respuesta que yo no puedo darles ni siquiera con los ojos, clavados en este papel azul que proclama en grandes letras mi nombre y mis señas personales y, debajo, la recompensa que por mi cabeza: cincuenta mil pesetas.
– Eso es lo que nosotros pedimos: cincuenta mil por cada uno. La libertad en lugar de la muerte y por el precio. Creo que es justo.
Ramiro se le queda mirando fijamente. No ha dejado de hacerlo desde que entramos, buscando quizá detrás de sus palabras la hipotética sombra de traición que esta pudieran ocultarnos. Ramiro se le queda mirando y le pregunta a bocajarro:
– ¿Y por qué supone usted que debemos fiamos?
Justo en ese momento, hemos oído los pasos en el andén.
Instintivamente, los cuatro nos hemos quedado inmóviles conteniendo la respiración. Ramiro ha encañonado al jefe del apeadero, que, aterrado, intenta convencemos ojos de que él no nos ha traicionado.
Afuera, junto a la puerta, se oye una voz:
– No hay luz. Habrá marchado ya.
Pero unos nudillos secos golpean la ventanilla.
Ramiro le hace una seña con la pistola al jefe del apeadero para que se quede quieto. Los cuatro podemos escuchar el ritmo acelerado de nuestros corazones.
En el andén, se vuelve a oír la misma voz:
– No hay nadie.
Y otra que le responde:
– Vamos.
Hemos esperado casi cinco minutos completamente inmóviles, en medio de un silencio absoluto, escuchando los pasos que se alejaban, primero por el andén y más tarde por la vía, en dirección a Ferreras. Y en la oscuridad del despacho, el jefe del apeadero, encañonado siempre por la pistola de Ramiro, ha ido palideciendo hasta tomar un color mortuorio. Seguramente ha estado a punto de gritar de pánico.
Es Ramiro el primero en moverse. Despacio, sin hacer ruido, se desliza hasta la ventanilla y escruta largo rato a través de la rendija los alrededores del apeadero.
– Van por el paso a nivel -dice al fin-. Eran los guardias.
Y, luego, volviéndose hacia el jefe del apeadero, con una sonrisa:
– Siéntese. No tenga miedo. Ahora ya sé que podemos confiar en usted.
La casa de Gildo es la última de Candamo. Se alza sobre los tejados de las demás, ya en la falda del monte, al borde del camino del cementerio. La casa de Gildo es la única de Candamo desde la cual puede verse, en la lejanía, los tejados y las luces de La Llánava. Quizá por eso, cuando Gildo sintió llegado el tiempo que para el amor señala la costumbre, fue allí a encontrar a Lina.
Y ahora es ella, muertos los padres de Gildo y huido él al monte, la única que habita, con el niño, la vieja casa de corredor sombrío y chimenea de teja que se alza como un faro perdido en la noche de julio. Como tantas y tantas noches, Gildo ha de resignarse a mirarla de lejos -y a recordar la soledad de su mujer y su hijo- mientras nos alejamos junto a las tapias del cementerio brotado de hortelana y de luna donde duermen, también en soledad, sus padres.
– ¿Tú qué piensas, Ramiro?
Ramiro fuma en silencio, tumbado en su camastro, en medio de la oscuridad. Gildo está fuera, en la peña, haciendo la guardia. Nadie puede dormir esta noche.
– ¿Y tú? -me devuelve él la pregunta.
– No sé. Puede ser nuestra última oportunidad -le digo-. Creo que debemos aprovecharla.
Durante unos segundos espero su respuesta. En vano. Ramiro aplasta su cigarro contra el suelo y se da media vuelta para seguir rumiando a solas su incertidumbre.
Abro los ojos y un gran charco de sangre los inunda. Es el sol, que está prendido como un animal degollado de la navaja de Gildo.
Me levanto y me siento a su lado. Gildo está tallando con su navaja una cepa de urce. Una más de las innumerables que ha tallado, en larguísimas horas muertas, para acabar arrojándolas siempre, invariablemente, a la lumbre.
– ¿Ramiro?
– Ahí fuera, lavándose -responde Gildo-. Acaba de despertarse.
Yo lío un cigarro y me pongo a fumar en silencio contemplando el piornal incendiado por el sol de julio. La mañana está limpia, sin una nube. La luz es dura y azul. Y hay una alondra de piedra cantando en el piornal. Una alondra de piedra que nunca nos abandona.
– Creo que deberíamos esperar -dice Gildo después rato.
– ¿Esperar? ¿A qué?
– Hemos aguantado aquí ya dos años. Los peores. Esto no va a durar siempre.
Gildo habla sin mirarme, aparentemente ensimismado en su trabajo. Pero, en su voz, advierto un acento agrio, una mezcla de reproche y de súplica. Como si yo fuera el culpable de nuestra situación.
– Mira, Gildo. Esta nuestra es una guerra perdida. Y tú lo sabes tan bien como yo.
– Yo lo que sé -dice él mirándome por fin- es que Franco está al caer. Ya no puede aguantar mucho más.
– Yo soy el que no aguanta ya más. Estoy harto, Gildo. ¿Sabes? Harto, vencido, desesperado. Y voy a aprovechar esta ocasión.
Gildo se queda un instante en silencio, mirándome. Luego, arroja con rabia la cepa que estaba tallando en medio del piornal.
– Para vosotros es muy fácil marchar -me dice-. Pero yo tengo una mujer y un hijo, solos, ahí abajo.
Hemos comido en silencio, sin ganas.
La ocasión que tanto hemos esperado, el sueño de tantos días, de tantos años, está aquí por fin. Y, ahora, extrañamente, no sabemos qué hacer. No es el miedo a un país y a un futuro desconocidos. Ni siquiera el temor a una posible traición de quienes han de ayudarnos a huir. Es el apego a esta tierra sin vida -sin vida y sin esperanza- el que se impone como una losa sobre nosotros.
Pero hay que decidir. Yo ya lo estoy desde el primer momento. Gildo continúa dudando. Sólo falta saber la opinión de Ramiro.
– De acuerdo -dice éste, por fin, como si hubiera adivinado mis pensamientos-. Esta noche mandaremos aviso a Lina para que vayan preparándolo todo.
Gildo nos mira decepcionado. Está solo. Ya lo sabe. Y sabe también que, solo, no puede seguir aquí.
Pero aún se agarra a una última posibilidad.
– Todavía no me habéis dicho dónde pensáis encontrar ciento cincuenta mil pesetas.
– Yo sé dónde -responde Ramiro-. Yo sé dónde podemos encontrarlas.
El coche, por las afueras de Ferreras, atraviesa los hangares y escombreras de la mina, junto a la carretera, cruza el puente del río y se desvía suavemente por el estrecho camino bordeado de fresnos que remonta, campo adentro, la ribera.
Al final, a unos trescientos metros, los faros dibujan en la noche una pared de piedra y, tras ella, un caserón antiguo y orgulloso de su aislamiento. El coche se detiene frente a la verja y un chófer uniformado desciende a abrirla. Luego, vuelve sobre sus pasos e introduce lentamente el automóvil en el jardín.
Del asiento trasero desciende don José, el dueño de la mina. Contempla brevemente los frutales bañados por la luna, recoge su cartera y se dirige con aire satisfecho hacia la puerta donde ya han salido a recibirle su mujer y sus dos hijas. Es el rito de cada noche, la costumbre invariable del hombre que puede disponer plenamente de su vida y de su tiempo y de la vida y del tiempo de todos los suyos.
El chófer, entretanto, lleva el coche hasta el garaje, entre los setos de hiedra y el estanque dormido.
Pero, cuando regresa hasta la entrada para cerrar la llave la cancela, lo que encuentra frente a él es la pistola silenciosa de Ramiro.
La luz del vestíbulo sigue encendida y la puerta abierta, cruje detrás de nosotros con suavidad aprendida.
Читать дальше