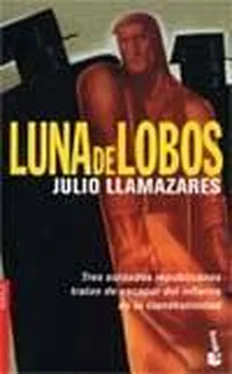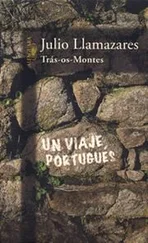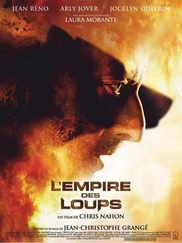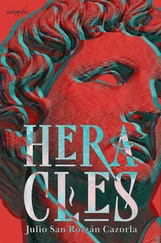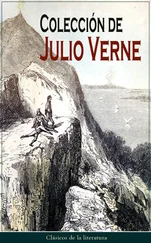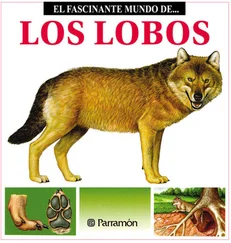– ¿Y él? ¿Con quién está?
– ¿ El Francés ?
– Sí.
– Solo. Escondido. Pero quiere enlazar con todas las partidas de la zona. Estuvo un par de años con el Cariñoso antes de pasar a Francia. Y, ahora, ha regresado trayendo consignas y armas.
Ramiro, que ha permanecido en silencio todo el tiempo escuchando, aparta su plato hacia un lado y se recuesta en el respaldo del escaño.
– ¿Qué clase de consignas? -pregunta.
– Atacar. Uniros todos y atacar al mismo tiempo. En Francia creen que Franco tiene ya los días contados. Que Hitler está a punto de caer y, en cuanto acaben con él, los aliados invadirán también Portugal y España.
Ramiro le dedica una escéptica sonrisa.
– Esa música la venimos oyendo desde hace años. Esa es la que siempre nos han tocado los partidos desde fuera para que sigamos aguantando aquí los cuatro desgraciados que no pudimos escapar a tiempo. Y encima, ahora, quieren que ataquemos -Ramiro ha ido elevando la voz, enardecido, a medida que habla-. ¿Sabe usted lo único que me interesa a mí de los partidos?: las armas. Si quieren atacar, que vengan ellos aquí. Que vengan los políticos a las montañas.
El dueño del caserío se encoge de hombros.
– Mi trabajo se reduce a poneros en contacto -responde-. Allá vosotros os entendáis con el Francés.
La mujer, a su lado, permanece en silencio, ajena a nuestra charla. Es joven todavía, mucho más que su marido hay en su rostro un gesto envejecido, como un poso de melancolía o de cansancio.
Y se turba cuando sus ojos atraviesan fugazmente el de la mesa y se encuentran de repente, sorprendidos, con los míos.
Cuando acabamos de cenar, el hombre se pone su tabardo, coge una linterna y un paraguas y se dirige a la cuadra a buscar al caballo.
Desde la ventana entornada, le veo montar a su grupa, abandonar el cobertizo y perderse en la noche, monte arriba, bajo la lluvia.
– En dos horas estaré de vuelta -ha dicho antes de salir.
Ramiro, como siempre, no termina de fiarse. Y, tras apurar su cigarro, coge una manta y se marcha a vigilar al cobertizo. Así que, ahora, en la cocina, hemos quedado solos la mujer y yo.
Ella, como si yo también me hubiera ido, recoge y limpia la mesa en silencio, sin mirarme. Luego, trae de la despensa un caldero de leche y se sienta a batirla junto al llar mientras espera el regreso del marido. Es algo que, sin duda, ha repetido muchas veces en su vida. Y muchas también las noches que debe de haber pasado completamente sola en este solitario caserío.
Al contraluz mágico de la lumbre, amparado en la penumbra que me oculta de su vista, puedo contemplar sus ojos melancólicos, inmensamente azules, sus labios doloridos. Y adivinar también, bajo la sombra negra del vestido, el temblor de unos pechos tan cercanos e indefensos como ella, la cálida caricia de unas piernas abiertas a ambos lados del caldero cuya leche bate ahora con lentos movimientos circulares que le obligan a mover al mismo tiempo todo el cuerpo.
Ella ha debido de adivinar ya mis pensamientos. Pero no dice nada. Continúa su trabajo ajena por completo a mi presencia, aunque instintivamente recoge entre las rodillas los pliegues arrugados de la falda.
Sólo después de un largo rato, con la lumbre deshaciéndose en escarcha y la leche comenzando a cuajarse en el caldero, vuelve sus ojos para mirarme.
– Hace mucho tiempo que no estás con una mujer, ¿verdad?
Lo ha dicho con voz neutra, inexpresiva, buscándome entre las sombras de la cocina con la mirada. Y sus palabras, las primeras que pronuncia en todo el día, quedan notando entre los dos como si siempre hubieran estado ahí.
Me había adormecido. El sopor de la cena y el calor me habían adormecido. Y, aunque la pregunta y la mirada de la mujer me han sobresaltado, me quedo en silencio, hundido en el escaño, sin saber qué responderle y sin hallar el valor suficiente para sostener su mirada.
Ella aparta el caldero hacia un lado.
Ven -me dice, levantándose y dirigiéndose hacia puerta.
Cuando entro en la habitación, ella me espera ya sentada al borde de la cama.
La mujer me recibe con un dulce gemido. Se encoge sobre sí misma, como si hubiera sido atravesada por un cuchillo al primer contacto. Lentamente, sin hablarnos, desabrocho su vestido. Ella me deja hacer, sentada todavía, con las manos desmayadas a ambos lados de las piernas entreabiertas y los ojos clavados en los míos. De rodillas, le beso con rabia los hombros y los pechos, los labios encendidos como una flor de sangre, mientras mis manos buscan, avanzando torpemente bajo el misterio de la falda, la plenitud de fuego y leche de sus muslos.
No ha aguantado ya más. Se ha doblado de pronto, como una rama rota, sobre sí misma y me ha arrastrado hacia el suelo llenándome los ojos de luz negra. Es la noche total. El vértigo infinito. La bóveda del tiempo que comienza a caer sobre nosotros con un bramido sordo de ríos que se encuentran. De ríos que se encuentran y se funden. De ríos que se encuentran y se funden, y se funden.
Ha quedado tendida un instante a mi lado, desnuda, temblando. Luego, se ha vestido en silencio y ha salido del cuarto dejándome solo.
Cuando regreso a la cocina, la mujer está otra vez junto al fuego, peinada y con el pelo recogido, nuevamente la leche del caldero.
Ni siquiera levanta los ojos para mirarme cuando entro.
Hacia la medianoche, el ruido de los cascos de un caballo me despierta. Se acercan al caserío, a medio trote, chapoteando sobre los charcos.
Ramiro continúa en el cobertizo y la mujer, sentada todavía junto al fuego, me dirige una mirada fugaz e inexpresiva. Quizá también se había dormido esperando a su marido.
Sin moverme del escaño, monto la metralleta y la apunto hacia la puerta.
Poco después, ésta se abre bruscamente.
No es el hombre, sin embargo, el que aparece. Es Ramiro, empuñando nervioso la pistola.
– Viene solo -dice-. El caballo ha vuelto solo.
La mujer y yo nos hemos puesto en pie. Ella permanece un instante inmóvil junto al llar, anonadada, sin poder creer aún lo que Ramiro acaba de anunciamos. Pero, en seguida, se abalanza gritando hacia la puerta:
– ¡Le han matado. Dios mío! ¡Le han matado!
De un empujón, Ramiro la hace retroceder hasta el final de la cocina.
– ¿Se ha vuelto loca?
Ella le mira, desolada, sin comprender.
– Si le han matado -le dice Ramiro-, ahora estarán ya rodeando el caserío. Así que salga fuera y verá cómo le vuelan la cabeza.
Por la rendija de la ventana, apenas puede verse el haz de lluvia negra que rasga el cobertizo.
– ¿A dónde da esa puerta? -le pregunta Ramiro a la mujer señalando la que hay a nuestra espalda, al final de la cocina.
– A la cuadra. La usamos en invierno, cuando nieva.
– ¿Está abierta?
La mujer busca la llave en la alacena.
– Escuche bien -le dice Ramiro-. Desnúdese y métase en la cama. No tenga miedo. A usted no le harán nada. Nosotros vamos a tratar de escapar del caserío.
La mujer se queda sola en la cocina sin saber qué hacer, sin saber si gritar o derrumbarse, sin saber si esconderse en el rincón más olvidado de la casa o salir corriendo en busca del marido.
La mujer se queda sola en la cocina como una estatua levantada al pánico.
Dentro de la cuadra, la oscuridad es absoluta. Las vacas, la placidez del primer sueño y sus respiraciones hondas llenan de vaho caliente la penumbra. Pero no podemos verlas. Sólo la turbia claridad del ventanuco permite adivinar el perfil de sus siluetas acostadas.
– Están ahí -dice Ramiro en voz muy baja.
– ¿Como lo sabes?
– No lo sé. Pero les huelo.
Afuera, el silencio ha madurado como un fruto. Hasta la lluvia parece haber callado presagiando la tragedia. Barruntando la muerte.
Читать дальше