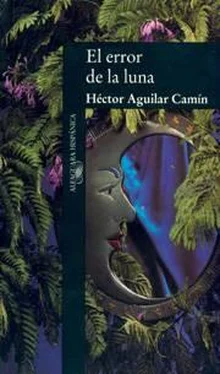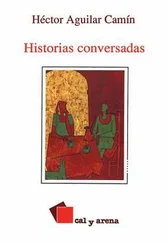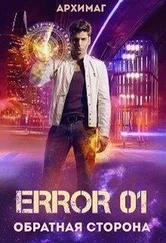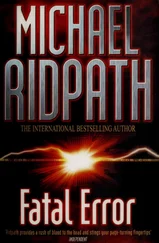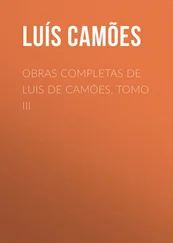– Avellana -dijo Leonor.
– Y me dice tu abuela, antes de saludarme: "Así nos entregas a mi hija." ¡Como si yo me la hubiera llevado! Tu abuelo hizo un gesto de molestia y la arrastró a la puerta, por donde ya sacaban a Mariana los camilleros. Luego supe, por Cordelia, que los dos me echaban la culpa de la mitad de los males de Mariana. En su cabeza, yo era culpable de que se hubiera salido de su casa, para empezar. Y de la vida disipada que según ellos, llevaba su hija Mariana, a quien ellos habían educado tan bien. Hubiera sido inútil explicarles que Mariana y yo nos salimos de nuestras casas al mismo tiempo y que quien llevó la iniciativa fue Mariana. Mi padre tenía también la idea de que Mariana era la amiga que me había corrompido a mí, aprovechándose de su condición de viudo, que nunca tuvo tiempo para atender a su hija. No le faltaba tiempo para sus novias, pero cuando su hija, es decir yo, engatusada por Mariana, decidió salirse de su casa y poner un departamento con su amiga del alma, ¡ah!, entonces sí, ¡qué terrible amiga que se llevó a su hija a vivir de puta en un departamento de solteras! Porque Mariana y yo al principio vivimos juntas. Luego se desocupó un departamento arriba, lo rentamos y ella se fue a vivir arriba, porque nos estorbábamos mucho con esa pirotecnia que te digo que teníamos con la circulación de galanes, caridades y loterías. En parte, mi padre tenía razón. Pusimos nuestro departamento de solteras para hacer todas las cosas que no podíamos hacer como hijas de familia. ¡Pero no cobrábamos, como pensaba él! Simplemente queríamos vivir. Y tratando de vivir se nos fue la vida. A Mariana literalmente, a mí casi, porque también estuve a punto de manicomio con mi esposo Federico.
Hubo un silencio largo, el silencio propicio a la evocación de las pérdidas.
– No volví a ver a tu tía Mariana -reanudó con voz baja Carmen Ramos. -Cuatro meses después, supe por una esquela del periódico que había muerto. Fui al entierro. Tus abuelos me evitaron al pasar junto a mí, lo mismo que tu mamá. Cordelia me dijo que había sido una embolia. Y quedamos de vemos para que me contara. No vino a verme, yo la busqué en el lugar donde estaba cantando y hablamos, empezamos a hacemos amigas de verdad. ¿Sabes a partir de qué? De que no sabíamos un carajo lo que había pasado. No sabíamos y no sabemos, es la verdad. Aunque ella ya se construyó su versión y no la bajas del caballo.
¿Qué hizo Lucas? -preguntó Leonor.
– Qué hizo de qué.
– Cuando la muerte de Mariana.
– La penó como un perro -dijo Carmen Ramos. -Vino a verme y le conté lo que sabía. No me creyó del todo, porque escribió una versión distinta a la que yo le di. Escribió una novela, ¿ya sabías?
– Eso me habían dicho -dijo Leonor. -Ángel Romano me dijo.
– Sí -Dijo Carmen Ramos. – Una novela.
Por ahí la tengo. ¿Quieres verla?
– Sí -dijo Leonor, ansiosamente.
– Pero es una novela -advirtió Carmen Ramos. -No es la historia de tu tía Mariana. Digo, al final no tiene nada que ver, son historias muy distintas.
– Déjamela ver -pidió Leonor.
Carmen Ramos fue a su recámara y trajo un libro pequeño, con pastas de cartoncillo blanco, sobadas y ennegrecidas por el uso.
– Es el retrato de Lucas Carrasco. No de Mariana Gonzalbo -le dijo, poniendo el pequeño objeto, precioso y sucio en sus manos. ¿Lo quieres? Te lo presto.
– Lo quiero -dijo Leonor y lo sobó un rato, como un chal. -Tengo una última pregunta.
– La que quieras -dijo Carmen Ramos.
– Todo esto que me cuentas, ¿dónde pasó? ¿Dónde vivían ustedes entonces?
– ¿Cómo dónde, mi vida? Aquí mismo. Aquí. En este departamento vivimos al principio tu tía Mariana y yo. Y en el de arriba pasó todo lo que te estoy diciendo.
– ¿Por aquí anduvo mi tía Mariana? -.lijo Leonor.
– Por aquí no: aquí -subrayó Carmen Ramos. -Estuvo sentada ahí donde tú estás. Durmió un año en el cuarto que está al fondo. Por la puerta por donde tú entraste hoy, ella entró feliz un día, hace años, diciendo que quería reproducir a Lucas Carrasco, y otro día preguntando dónde había dejado sus zapatos. Éste es el lugar, mi amor. Y arriba es el lugar.
Leonor se sintió avasallada por el sitio. Una oleada de miedo y extrañeza la hizo temblar por la coincidencia inesperada, como si hubiera venido aquí para jugar un juego que no comprendía y cuyas reglas, sin embargo, iban cercándola y agitándola como se agita el mar bajo el influjo de la luna.
Se llevó el libro de casa de Carmen Ramos y lo metió a la suya escondido bajo la ropa, como el bastimento clandestino que era. Lo abrió del mismo modo, en su cuarto, de noche y sin testigos, junto a la única complicidad de su lámpara velatoria, ansiando que subieran hasta ella, desde las páginas prohibidas, las dobles llamaradas de la trasgresión y el secreto. Leyó rápido, saltando por el libro como por las piedras de un arroyo, al paso de su pecho ávido de saber lo que ignoraba y de recordar lo que no había vivido.
La novela de Carrasco se llamaba Lucrecia contra la luna . Era un libro pequeño de hojas gruesas y pastas de cartoncillo amartillado. Bajo la afectación en letras góticas del título, venía impresa la viñeta de un desnudo que ofrendaba a la luna un perfil de mujer con ojos de buey, senos altivos y pubis erizado. No tenía dedicatoria, colofón, ni página legal, pero abría cada capítulo con una capitular renacentista en cuyas trabes y tildes se enredaban los cabellos y las facciones helénicas de distintas mujeres.
Leonor devoró la novela, atragantándose con ella. Bajo el nombre de Lucrecia, vio cruzar a Mariana por una fiesta nocturna, y encontrarse con Lucas en un sendero de eucaliptos mejorados por la luna. Los oyó hablar y besarse bajo la transparencia de la noche y largarse por el bosque fantasmal hacia ellos mismos. Luego de varias páginas de amores realizados, acudió a su primer pleito sin motivo y a su primera reconciliación en una playa, presidida nuevamente por la luna. Los vio separarse otra vez y a Mariana, bajo el nombre de Lucrecia, enfilarse a una hilera de noches solitarias, surcadas por hombres a los que nada la unían, salvo la necesidad de propinárselos, como quien se golpea una pierna para amortiguar el dolor de la otra. Los vio necesitarse, disculparse mutuamente y volver a un remanso de planes y caricias, pero a Lucas quedarse, sin desearlo, en la frecuentación de otras mujeres y a Mariana vengarse, sin odiarlo, optando frente a él por otros amores.
Malentendió el litigio de sus orgullos. Odió los caprichos del acordeón que los separaba al expandirse y al contraerse los reunía, hasta que Lucrecia fue casi un fantasma y Lucas un loco sin ruta o sin otra ruta que la búsqueda exasperante de Lucrecia. Acudió a su último encuentro en una terraza nocturna, bañada como siempre por la luna, la luna que los reunía y los sacrificaba cada vez, hasta que los separó del todo, después de esa terraza, para perderlos en un limbo inaceptable, que Leonor se negó a confundir con sus destinos. En las últimas páginas, escasas y veloces, vio a Lucrecia extraviarse en una ronda de hospitales y fatigas no explicadas, mientras Lucas flotaba, chapoteando, en un charco de acedia, húmedo de éxitos profesionales, triunfos sin lucha y amores sin estallidos amorosos.
Cuando Leonor llegó al final de aquel remolino de lunas vengativas y propicias, estaba insultando, diciendo que no, y no tenía enfrente sino. el pequeño libro de hojas descuadradas bajo el amarillo cómplice de su lámpara velatoria, la lámpara insomne que alumbraba su vacío como la luna el sendero inicial de eucaliptos que había reunido en el libro a Lucas y a Lucrecia.
Читать дальше