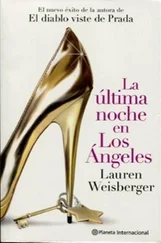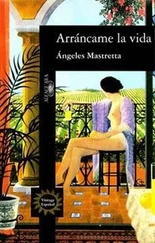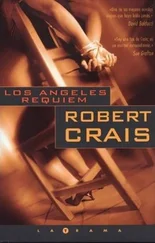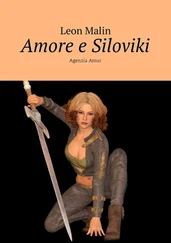– Blanco como las nalgas de las niñas de la casa grande -dijo Fortino soltando al aire una risa.
– Ande bébale -pidió Chui con una carcajada que hacía bailar de arriba a abajo su bigote crespo.
Emilia acercó la boca al vaso. Maldijo el momento en que había querido salir tras Daniel y dio el primer trago preguntándose por cuántas cosas tenía que maldecir a Daniel, por cuántas sería que le provocaba la adicción que le tenía, por cuál centímetro de su boca no estaría dispuesta a morirse de verdad, no sólo de asco. Cuando se dio cuenta, había bebido el vaso entero.
– Qué mujer -dijo Chui, palmeando la espalda de Daniel, antes de escupir un gargajo gigante y almidonado.
Daniel agradeció la lisonja mientras Emilia, que se había agachado a conversar con las niñas, volvió a llenar su vaso y lo bebió con mucho más prisa que al primero.
– Tenemos que irnos -dijo Daniel pretextando que ya era tarde y que tenía que llevarla a casa de una conocida para que la junta empezara alguna vez.
– Nomás me va a faltar que tú digas cuándo nos vamos -le contestó Emilia sentándose en la tierra y pidiendo que le sirvieran la otra. En ese momento llegaba Francisco Mendoza, el tercero de los líderes rebeldes con los que Daniel necesitaba hablar. Lo acompañaba una mujer fuerte, de labios tiernos, ojos bruscos, lacia melena en trenzas oscuras, que reparó en Emilia como en una conocida y sin más se acomodó en el suelo junto a ella.
Atravesando el aire desde arriba, Chui Morales le sirvió su primer vaso con una precisión maestra y volvió a llenar el vaso de Emilia que, mareada sobre la tierra húmeda, empezó a sentir ganas de bailar y echar gritos. Por lo pronto abrazó a la mujer recién llegada y se puso a comadrear con ella. Se llamaba Dolores Cienfuegos y su vida le hacía honor a su apellido.
– Te vas a emborrachar? -preguntó la niña
de la muñeca viendo a Emilia haciéndole caricias al perro que se había echado junto a ellas.
– Ya me estoy emborrachando -contestó Emilia con la vista perdida en los distintos verdes que se iban hasta el monte, cruzando el valle aromático y erizado que rodeaba el pueblo.
Las niñas de la cantina eran hijas de Chui Morales y Carmela Milpa, una mujer paralítica que a falta de fuerza en sus piernas tenía una sedosa voz de ángel, con la que cantaba las más desoladas canciones de amor y las más antiguas canciones de cuna. Ella con sus hijas, y Dolores Cienfuegos con su lumbre, vivían en una casa con piso de ladrillos tibios, sobre la que se derramaba como sudario una enredadera de flores pálidas que en las tardes olía a jazmín y en las mañanas a clavel. Ahí las dejaban Francisco Mendoza y Chui Morales cuando se iban a pelear. Ahí volvían a verlas, adoloridos o triunfantes.
Entre esas paredes de adobe y esas mujeres de piel oscura con ojos de venado, Emilia Sauri aprendió que el ir y venir de los hombres no era una pena que la privilegiara sólo a ella. Aprendió que las mujeres tejen la vida con recuerdos y crecen por dentro cada vez que los señores se marchan. Aprendió a bastarse con su cuerpo, a callarse lo inútil, a canturrear entre dientes, a burlarse de la guerra y a lidiar con el destino como las plantas con el clima. Aprendió el valor de un frijol, de un jarro de agua, de un trompo, de una tuerca, de un clavo, de un zapato, de un pedazo de reata, de un conejo, de un huevo, de un botón, de la sombra de un árbol, de la luz de una vela. Y enseñó a curar fiebres, a hervir el agua, a enmendar los dolores de cabeza, a coser una herida, a hilvanar una falda, a pintar mariposas, a doblar un papel para hacer un barquito, a limpiarse los dientes con carbón de tortilla, a matar con una infusión de pirú y flores de tabachín, las lombrices que se comían la panza de las niñas, a conocer los cinco días de riesgo que tiene cada mes, a revolver epazote y yerba dulce con crema de cacao para untarla en la vagina y evitar un embarazo, a distinguir las plantas venenosas de las curativas, mediante la ciencia que había aprendido de Casilda la yerbera. En dos semanas arregló el desorden menstrual de Dolores, les quitó las manchas de ictericia a dos de las niñas y las aftas de la boca a la más pequeña. Sobre todo, hizo dormir a la insomne Carmela con hojas de zapote blanco y unas aplicaciones de tintura de marihuana que ella misma preparó en un molcajete, y que untadas a las piernas de Carmela por la noche, convocaban un descanso del que no había sabido en los últimos tres años. Medio pueblo aprovechó para consultar con Emilia sus dolencias. Todas las mañanas instalaba un consultorio improvisado junto a la puerta de la cantina y revisaba cuanto enfermo quería ponérsele enfrente, cuanto niño con tos o diarrea le llevaban su madres, cuanta llaga, herida, vientre abultado, dolor en la espalda, infección o moribundo quisieron acercarle. En las tardes recorría el pueblo visitando a los enfermos que no podían moverse y todo el día la desesperaban su ignorancia de tanto y su falta de todo medio curativo que no pudiera sacarse de una planta cercana. Por fortuna, la tierra era fértil y desaforada por esos rumbos, así que en las madrugadas excursionaba con Dolores buscando por el monte las hojas que conocía, pero eran muchos los males y ella no sabía qué hacer frente a un niño convulsionándose, frente a una gonorrea o una sífilis. En ocasiones, ni siquiera sabía cómo llamar al mal que le llevaban. A pesar de su éxito en la cura de las enfermedades propias de la pobreza y la falta de higiene, como los parásitos en el estómago y las infecciones menores, se reconoció incapaz muchas veces, y todas esas veces pensó en Zavalza y se ayudó invocando el consuelo que él había sabido darle tras su primer fracaso. Había cien cosas con las que él hubiera sabido qué hacer y en las que ella no supo sino llevarse las manos a la cabeza y maldecir.
Mientras los hombres se iban, las mujeres trajinaban de sol a sol. No había tregua para sus brazos ni espacio que desperdiciaran sus lenguas. Emilia descubrió ahí que era capaz de cansarse mucho después de sentirse cansada, que tras cuatro horas de trabajo, con respirar profundo podía emprender otras cuatro. Descubrió el tamaño de su valor, saltó varias veces el precipicio de sus miedos y supo que el cariño no se gasta aunque se ponga completo en cada gente.
Estuvo menos veces con Daniel de las que se bañó en el río con Dolores, y retozó más tiempo con las niñas Morales del que pudo darse para tocar el cielo y contar cometas. Pero le bastó con lo que tuvo de cada cosa. Cuando al cabo de cinco semanas, Daniel le habló de marcharse, lloraba como si el mundo se le estuviera partiendo en dos.
Las elecciones le habían dado a Madero un triunfo absoluto. Pero su presencia en el gobierno no había mejorado en nada las cosas para los campesinos. Tras la persecución que devastó sus pueblos y cosechas, los amigos de Daniel decidieron apoyar la toma de tierras y la rebelión contra el gobierno que no les cumplía lo que prometió darles a cambio de su apoyo. No querían una paz de a mentiras, no podían salirle a su gente con que tras tanto muerto y tanto grito, los peones seguirían siendo peones y las haciendas tendrían los mismos dueños. No había palabra, ni mensaje, ni orden con los que convencer a los campesinos de quedarse conformes y en las mismas. Avergonzado y harto de representar la tibieza maderista, Daniel había decidido unirse a la revuelta. Para lo cual, lo primero que debía hacer era sacar a Emilia de Izúcar, donde su puro rostro y su modo de caminar la pondrían en peligro al desatarse la guerra.
Emilia se resistía a volver. Durante las varias noches que dedicaron a discutir las dificultades de su vida en esos rumbos, Emilia se negó mil veces a regresar. Alegó que prefería morirse ahí que perderlo de nuevo, gritó hasta que los árboles temblaron bajo el cielo de cristal que los amparaba, lloró, dejó de comer, maldijo a Madero, a la revolución, a la injusticia, a la noche de fiebre en que había vuelto a encontrarse con aquel amor, y al temblar de su boca cuando lo tenía cerca. Daniel la escuchó protestar de un modo y otro, pero se negó a todo lo que no fuera llevarla de vuelta a casa de los Sauri.
Читать дальше