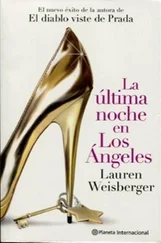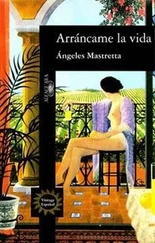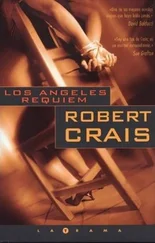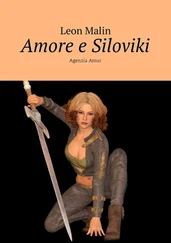Una semana antes de las elecciones de octubre, la Casa de la Estrella aceptó formalmente la entrada de la sabiduría y la paciencia con que iba por la vida el doctor Antonio Zavalza. Josefa preparó una cena inolvidable, no sólo por el asunto que la provocaba, sino por el aroma a duraznos iluminando el pollo que sirvió. Como cualquier soltero, Zavalza tenía devoción por el pollo casero, cosa que no podía decirse del estómago de Diego Sauri, que como todo marido que se respete, vela al pollo con la displicencia con que miran la costumbre quienes han olvidado el horror de no tenerla. Así que Josefa se inventó lo de los duraznos para complacer de una vez la añoranza que su probable yerno sentía por lo doméstico, y la ambición de aventura que Diego necesitaba saciar durante las comidas.
La política fue siempre una de las yerbas importantes de los guisos servidos en casa de los Sauri. Josefa sabía que era su aliada desde hacía mucho tiempo y para asegurarse de que nunca le faltaría su ayuda, se le ocurrió alguna vez poner sobre la mesa, para que la representara junto a la sal y la pimienta, un pote lleno de piedritas que al agitarse hacía ruido. Con ese talismán enfrente, Josefa se sentía segura del éxito siempre que alguna reunión la preocupaba. Al principio, el salero con piedras había sido motivo de cuanta hilaridad les gustó encontrar a sus familiares, pero con los años se había vuelto una costumbre para todos y hasta se habían olvidado de pensar en él. Sin embargo seguía estando en la charola en que se acomodaban la vinagreta, el chile, las sales y las especias en el centro de la mesa.
Esa noche todos parecían haberse hecho la propuesta de postergar el tema de la política. Durante el consomé se habló de viajes. A Zavalza le parecía urgente que Emilia conociera Europa y Diego coincidió con él en que uno era distinto y mejor tras haber caminado París hasta conocerlo como a la misma Puebla. Haciendo alarde de prudencia, Josefa no recordó que ella era quien era sin haber cruzado el Atlántico en toda su vida, y desde el otro lado de la mesa le suplicó a su hermana con los ojos que le hiciera el favor de no mencionarlo. Así que llegaron al pollo sin que la paz de la banalidad se interrumpiera. Quizás todo hubiera seguido tan bien como iba, si Zavalza en su afán por tomar la pimienta, no la confunde con el talismán de piedritas que agitó sobre su pollo haciendo sonar un río. Todos rieron y gastaron unos minutos en juguetear con la creencia de Josefa en los poderes invocadores de la política que tenía su talismán. Unos segundos más tarde, se oyó subir desde la calle el sonido de una flauta que tembló en los oídos de Emilia antes que en ningún otro y que la hizo levantarse de la mesa sin decir una palabra ni quitar de sus labios una sonrisa como un cetro en la mano. Su cara palideció un segundo y se encendió al siguiente. Nadie sino Daniel jugaba así con una flauta. Emilia abrió el balcón y se inclinó sobre el barandal. Al verla, Daniel cantó a gritos las dos últimas estrofas de la canción arisca y suplicante cuya melodía cruzaba el aire como un estilete:
y el consuelo que me queda
que te has de acordar de mí.
Zavalza no había oído nunca esa flauta, pero de sólo ver a Emilia entendió tan bien como sus parientes que se iría tras ella. No intentó retenerla. Nadie lo hizo. Todos miraron a Zavalza como si le debieran una disculpa, a cambio encontraron en los ojos de ese hombre el sello de una estirpe que le da muy pocos hijos a cada siglo. Cortando con su voz el hielo que sitiaba el aire y sin perder el sosiego de sus palabras, el doctor Zavalza los tranquilizó confesando cuán bien sabía él que algo así tendría que pasar tarde o temprano. Dijo que no quería mentirles haciendo alarde de comprensión, ni aceptar que lo prefería mejor de ese modo. Razonó su esperanza en que la pérdida hubiera sucedido más tarde y hasta hizo una broma en torno al fracaso del: tan planeado viaje por Europa. Luego, con una suavidad de maneras que envidiaría el príncipe mejor educado, siguió comiendo el pollo con duraznos de Josefa, comparó su aroma con las delicias de una estancia en París y se hizo cargo de que la cena no perdiera el curso beatífico que tuvo desde que fue planeada. Distrajo a sus anfitriones como si fuera él quien les debía una disculpa. En honor a Diego, describió el itinerario de su viaje a Marruecos y durante más de una hora, los tuvo a todos prendidos al perfume de hierbabuena que recorre sus calles, al misterio y las cinturas de sus mujeres, al idioma prodigioso en que cantan sus hombres, a la detallada enumeración de los secretos árabes que permearon la cultura española. Después habló de medicina y de poesía. Cuando llegaron las infusiones de Josefa, hizo el recuento de los afanes curativos que había en cada una de sus yerbas y después se dio el lujo de pedirle que tocara el piano, para cantar con ella la canción de amor infortunado que llevó en su repertorio la última compañía de zarzuela que pasó por la ciudad. Cuando la luz del amanecer iluminó el comedor, Zavalza se despidió sintiendo que de cualquier modo las dos mujeres Veytia y los hombres que con ellas vivían, lo habían dejado entrar a su familia y eran la familia toda que él siempre ambicionó. En Emilia no quiso pensar esa madrugada, su cuerpo aún la estaba sintiendo arrancándose de él, a pesar de la inmensa voluntad que ella había puesto en quererlo. La Emilia de razón lo había querido querer más que a nada. Pero no todo es querer, y porque él sabía eso, no sentía como un agravio el abandono.
La flauta que Daniel había hecho sonar para llamarla estaba tirada en el suelo, junto a sus zapatos. Emilia Sauri abrió los ojos al sol de las diez inundando la recámara, y los puso en el pedazo de carrizo tras el que había corrido la noche anterior. Sonrió. Necesitaba de la risa para perdonarse. ¿Qué le iba a hacer? No tenía remedio. Ni siquiera se había detenido a pensar una disculpa, ni hablar había querido. ¿Para qué? ¿Qué podía haber dicho que no supieran todos ahí? ¿Cuál era la novedad de su yugo? Antonio Zavalza lo sabía mejor que nadie. A él no lo engañó nunca. Aun cuando logró que la renuente Josefa le creyera el olvido, no había visto borrarse una última duda del filo oscuro que hacía aún más negros los ojos de Zavalza. Él sabía de qué estaba hecho su mutismo de unos ratos, de qué su escándalo en otros. ¿Y ella? ¿Qué podía decir de ella? Estaba feliz. Tanto, que no pudo seguir torturándose por su falta de carácter y sensatez más de los tres minutos que dedicó a contemplar la flauta de carrizo. Volvería a seguirla todas las veces que sonara.
Habían dormido en la casa de soltera que Milagros no quitó al mudarse con Rivadeneira. Daniel tenía consigo la llave y no la soltó ni en los momentos de guerra en que se pierde todo con tal de salvar la vida. La llevaba colgada del cuello y era su certidumbre de que tenía un hogar, de que alguien lo esperaba siempre, de que por más líos y muerte que tragara, tenía la vida a la vuelta de la esquina y no necesitaba sino correr a buscarla. Emilia estaba guardada para él. No había tenido jamás la mínima duda en torno a eso. Conocía todos los escondites de ese cuerpo, viajaba con su recuerdo y su cabeza como una parte de él, como consigo mismo. Para él, Emilia estaba también en la guerra, esperando la paz para continuar con el acuerdo sin firmas de toda su vida.
Cuando Emilia le preguntó por qué había vuelto, Daniel le dijo que extrañaba los lunares de su hombro izquierdo. No hablaron de Zavalza. Daniel sabía que si le daba permiso a su lengua de correr por ese tema, terminaría gritando insultos. Prefirió tocarla de nuevo, indagar si le tenía secretos, mientras allanaba hasta el último doblez que ella quiso guardarse en el cuerpo, reconocerla y sembrar en el centro mismo de todos sus deseos, el gozo extenuado que otra vez supo nada más suyo.
Читать дальше