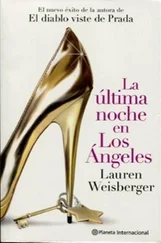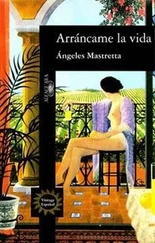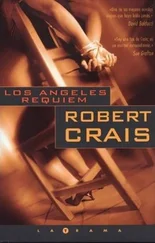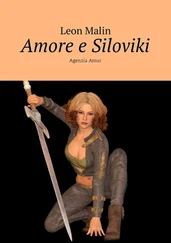Cada quien hacía su recuento de agravios y su adivinanza de infortunios, cada quien creía de lo que iban viendo todo lo que mejor le parecía, y de lo que se ignoraba lo que prefería imaginar. Pero todos coincidían en que Madero y los gobiernos instalados en espera de nuevas elecciones, intentaban en vano resguardarse de los zarpazos que lanzaba un tigre inconforme con los deseos de aplacarlo sin darle de comer.
La ciudad, adivinar si también el país entero, se apretujaba en las manos de los mismos que habían peleado por ella durante los años anteriores, con el agravante de que ya no se sabía quién era quién, qué había tras las palabras de un millonario porfirista convertido a la pasión por Madero y qué tras la furia de un maderista incrédulo, dispuesto a guardar una pistola buena, entregando como prueba de su confianza en el gobierno, una carabina mala.
Aprovechando el caos, los conservadores volvieron a la política tratando de que la nueva circunstancia les procurara un gobernador cercano a sus intereses. Para hacerles frente, los revolucionarios no tuvieron más ocurrencia que devastarse entre sí. En lugar de buscar un candidato único, cada bando se hizo de uno diferente hasta que Madero propuso al suyo y consiguió imponerlo.
Diego Sauri estaba desolado y enfebrecido. Durante el día iba recibiendo las noticias y las comentaba sin descanso con todo el que apareciera bajo sus ojos. En las noches se dormía rumiándolas como si pensara que de tanto darles vueltas, adelgazaría la fuerza de su espanto.
Josefa, que cocinaba para una cantidad impredecible de visitantes diarios, le dejó a Milagros la responsabilidad de leer los periódicos, recoger las malas nuevas y tenerla al tanto de cuanto horror sucediera. Para su infortunio, Milagros cumplía con celo su comanda. Se consideraba en el deber de hacerlo, entre otras cosas porque ella y Rivadeneira comían ahí todos los días. Milagros nunca aprendió a litigar con la cocina y le parecía ridículo fingir que a su edad podría interesarse por algo que consideraba tan etéreo. Se presentaba muy temprano con el altero de periódicos y un lápiz y pasaba una hora antes del desayuno y dos después, leyendo hasta los avisos de ocasión. En cuanto terminaba le hacía a Josefa un resumen de los peores acontecimientos, una lista de los titulares más infames, y una descripción de las caricaturas más encarnizadas. Por ese tiempo tenía menos trabajo político y más dudas que nunca. No sabía en qué bando ponerse y aunque no coincidía con el modo en que maniobraba Madero, se resistía a oponérsele, deseando que sus buenas intenciones pudieran más que la perversidad de la inocencia ejercida desde el poder.
– Algo de la necia cordura de Rivadeneira se me ha de estar contagiando -le dijo a Josefa unos días antes del trece de julio, fecha en que Madero visitaría la ciudad.
Había sido necesaria su ayuda para organizar la nueva visita, pero no puso en ello ni la mitad del arrojo que la caracterizaba. Por supuesto acudirían al andén muchos maderistas espontáneos, unos cuantos partidarios apasionados, la mayoría quejosos, gente que anhelaba contar las desventuras que aún padecía. Milagros y los Sauri no pensaban ni siquiera en asomarse. A pesar de la supuesta paz, había en el aire sonidos de guerra y no estaba su desencanto como para salir a vitorear a nadie.
Josefa se limitaba a contar los disparos que alguna vez se oían en la distancia. Sabía con toda precisión cuándo venían del norte y cuando del sur, cuándo de por las fábricas cercanas a Tlaxcala, cuándo de los campos camino a Cholula y cuándo, como la noche larga del día doce de julio, de un rumbo incluso tan cercano como la plaza de toros.
Muy temprano en la mañana del trece de julio, mientras Emilia cimbraba el aire con su chelo y Josefa movía constante un guiso, Milagros entró con los muertos del día. Era para no creerlo, pero las tropas federales, las del gobierno provisional que había impuesto la revolución en espera de elecciones, habían matado más de cien maderistas.
Durante todo ese día no se habló una palabra. Mientras la casa se llenaba de silencio, Madero visitó la ciudad.
Todos esperaban que el hombre condenara en público al ejército federal por asesinar a sus seguidores. Pero nunca sucedió tal cosa.
– No se puede ser neutral cuando la gente se mata en tu nombre -dijo esa noche Diego con una raya profunda entre los ojos.
Ayer en la mañana no la tenía, pensó Josefa cuando volvió a mirársela, imborrable, al día siguiente.
Durante esos meses, Emilia oyó las opiniones más diversas sobre los hechos más extraordinarios que había presenciado su vida. Mientras estaban en el comedor se ocupaba escribiéndolos, y cuando alguien cambiaba de opinión sin que nadie pareciera darse cuenta, ella sacaba su libreta y hacía el registro de la nueva tesis sin darse tiempo para reprochar la incongruencia. Hubo amigos de su padre que en cuatro semanas cambiaron diez veces su apego a Madero por furia antimaderista, y de regreso.
Se había dado esa tarea como un consuelo para sus propias dudas. Si la gente cambiaba de parecer político tantas veces, ¿por qué ella no podía detestar el recuerdo de Daniel una mañana y ambicionar la humedad de su entrepierna la tarde siguiente?
Hacía semanas que las mismas preguntas rondaban por su cuerpo sin que Emilia se atreviera a repetirlas sobre los oídos de nadie. Todos estaban tan preocupados por las grandes razones. ¿A quién podría importarle si volvería Daniel o en qué estaría convertido?
Una mañana, a mediados de agosto, bajó a la botica adormecida por estas preguntas, sola, porque su madre alegó que veía en las ojeras de Diego el cansancio de los últimos meses y que lo obligaría a quedarse en calma un rato más. Los dejó sentados a la mesa de un desayuno tardío y disculpó a su padre de las primeras horas frente al mostrador.
Abrió la puerta que daba a la calle, preparó unas recetas, acomodó contra los estantes la escalera corrediza. Estaba hecha de encino y brillaba siempre como si acabaran de barnizarla. Servía para alcanzar y sacudir los pomos de porcelana que blanqueaban de lujo todas las paredes. Subida en el penúltimo escalón empezó a frotarlos de uno en uno con un trapo limpio. ¿Qué iba a pasarle si Daniel no regresaba?
Lo tenía grabado en las yemas de los dedos. Algunas mañanas hasta creía estar recorriendo la piel de su espalda. Sin embargo, a veces fantaseaba con la idea de perderlo. Fantaseaba con su muerte cuando el entendimiento ya no le permitía estar en paz. Entonces, en medio de un sosiego que muy de lejos ensombrecía la culpa, elucubraba como un río: si me avisaran de pronto que está muerto, si quien tocó la puerta trae un telegrama, si la próxima carta que voy a abrir está acompañada de una nota de pésame que algún amigo envía explicando los detalles de la refriega en que murió, contándome las últimas horas de su vida, tal vez diciendo que su última palabra parecía mi nombre.
Se lo figuraba muerto y al mismo tiempo más cerca que nunca, sin poder irse, asido a ella cada vez que su boca lo llamara, estremeciendo su cuerpo con la certeza de que sus brazos fantasmales la cobijarían cuando los deseara.
Estaba columpiándose en esa fantasía cuando un niño de ojos oscuros y cejas asustadas entró a la botica llamándola a gritos. Su mamá tenía la cara morada y en lugar de empujar para que a él le apareciera otro hermano, lo que hacía era pedir aire muy quedito y no moverse.
Emilia volvió a la realidad y le preguntó si había buscado a doña Casilda, la partera de medio mundo pobre. El otro medio era tan pobre que sus mujeres parían solas, como solas habían nacido y solas se quedaban al rato de que un hombre les dejaba el recuerdo encajado entre las piernas. Sabían parir hijos como ella fantasmas, sin más ayuda que su sangre, y solamente llamaban a la partera cuando algo equívoco se les atravesaba.
Читать дальше